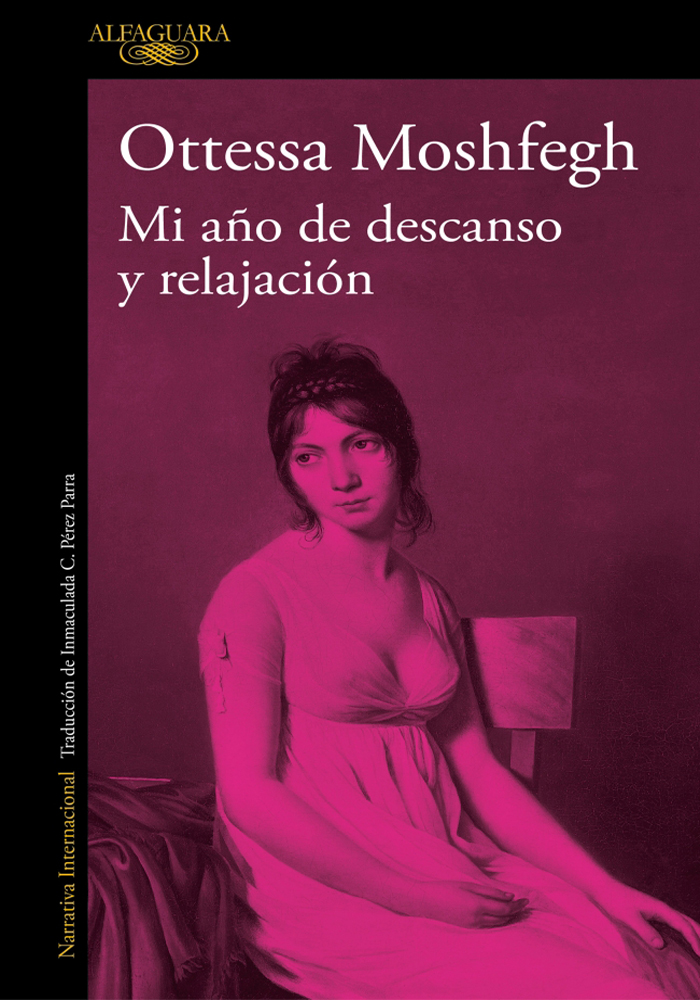
Hoy no me puedo levantar
- Por Martín Schifino
La protagonista y narradora de Mi año de descanso y relajación, una muchacha anónima de veintiséis años, quiere dormir sin parar. Según se…
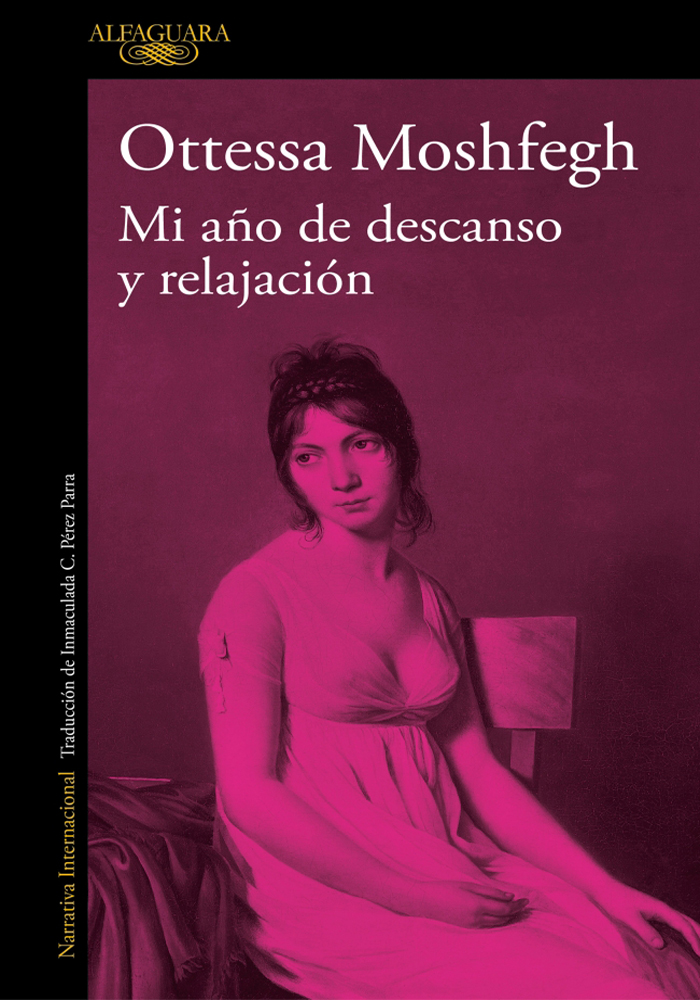
La protagonista y narradora de Mi año de descanso y relajación, una muchacha anónima de veintiséis años, quiere dormir sin parar. Según se…
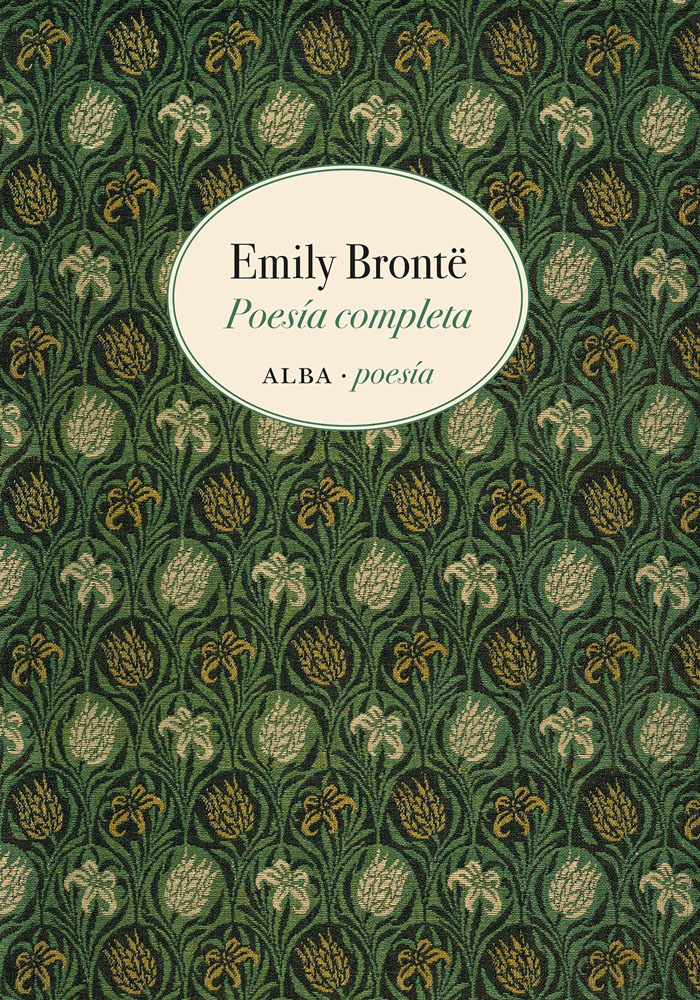
Emily Brontë hizo su entrada en el mundo de las letras en 1846, sin fanfarria, en un volumen de versos publicados en…
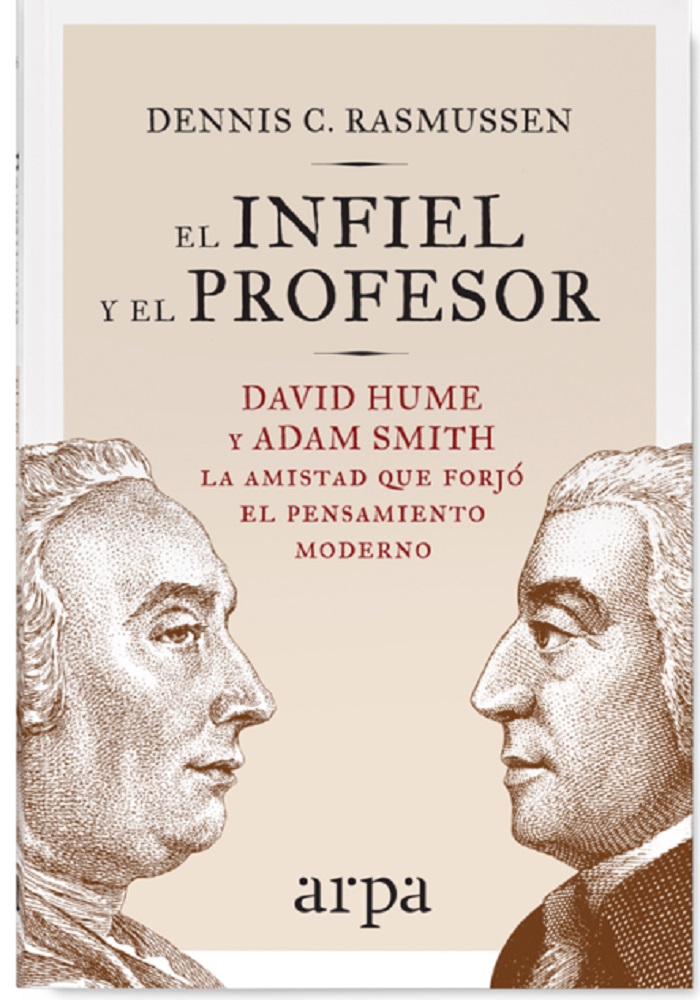
El avance de las ciencias sociales durante el siglo XIX está en deuda con las relaciones de amistad que se establecieron entre…

La popularidad se apodera en ocasiones de la imagen de personas que estuvieron en su tiempo en primera fila en la feria…
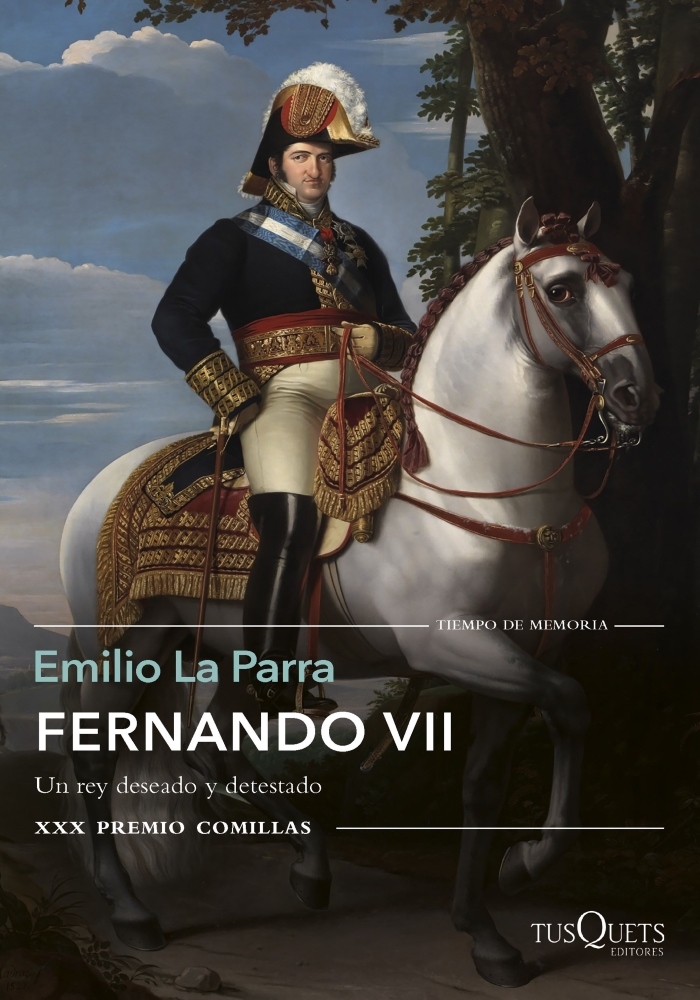
Este ambicioso estudio sobre Fernando VII puede incluirse en una trilogía de aportaciones sobre quienes ocuparon la cumbre del poder en España,…
«Roja es la tierra de Birmania y rojas son sus rocas», leemos al comienzo de El arpa birmana, la película con la que…
Desde el lamentable incidente entre Gauguin y Van Gogh, circula la idea de que los artistas son neuróticos incurables. Sus excentricidades no…
La generación nacida durante la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945-1965), que en España se anticipó en cinco años…
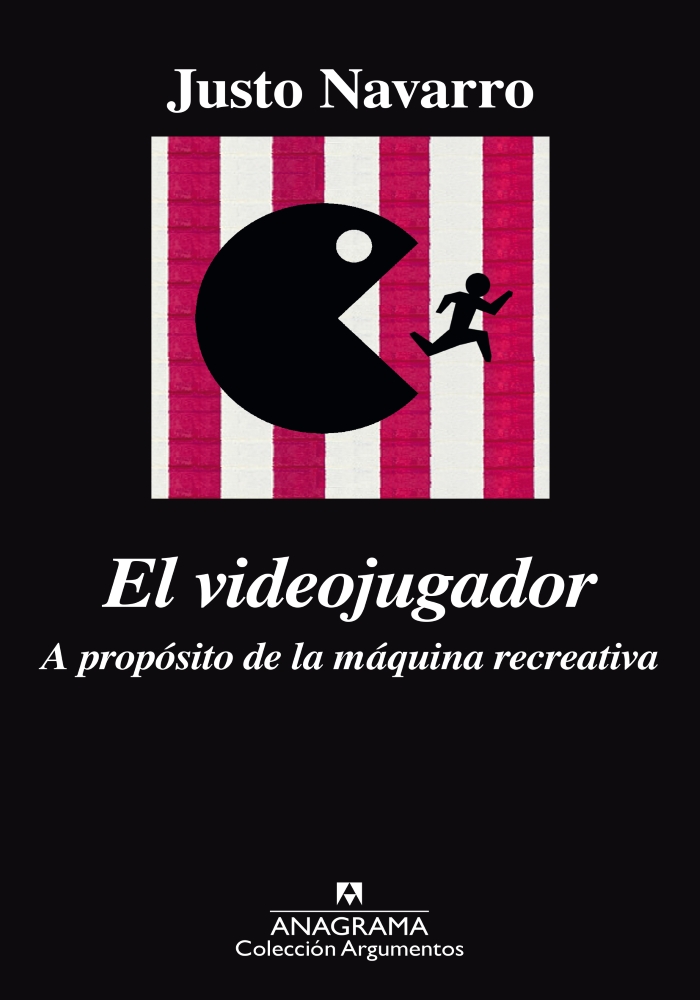
No hay muchos libros sobre videojuegos, lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta el papel clave que tienen en el entretenimiento, su…
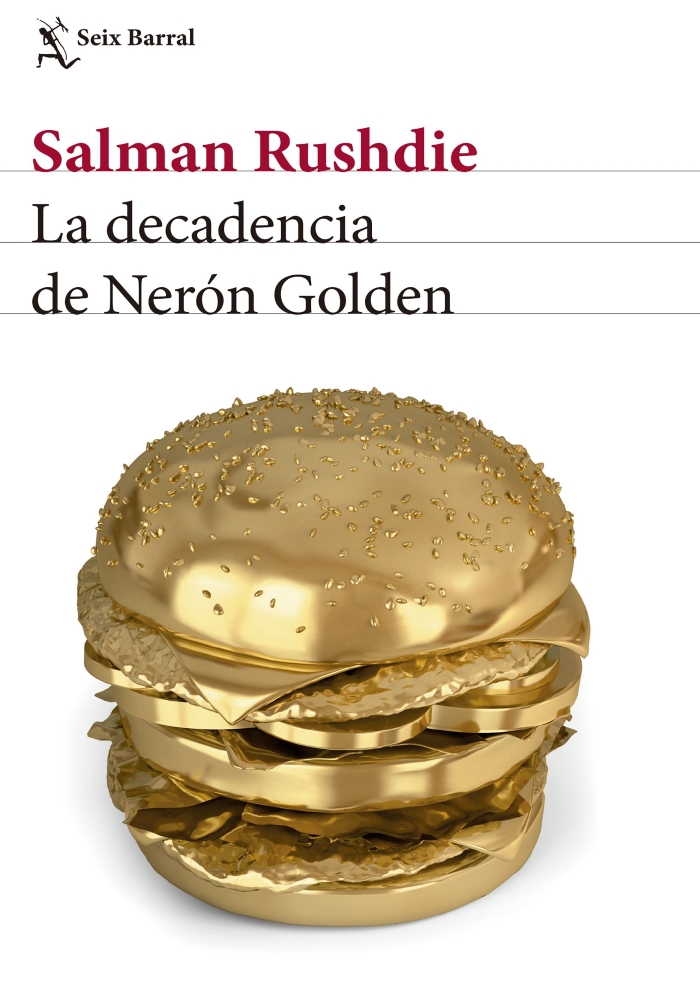
La caída de Nerón Golden ha sido saludada como la primera novela de la era Trump. Algunos críticos han señalado la rapidez de…
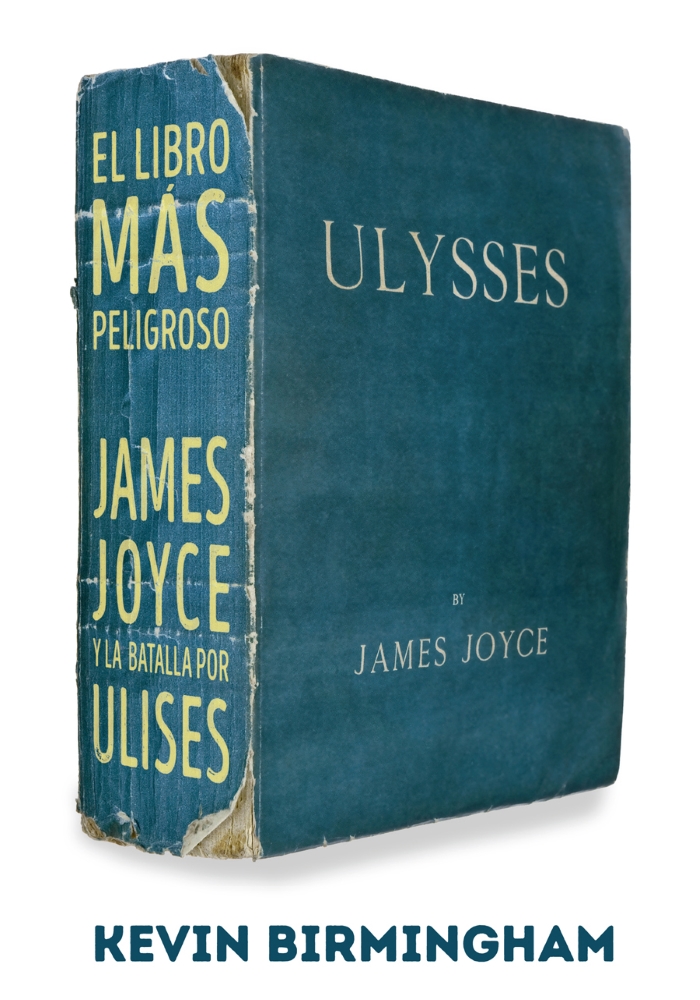
Kevin Birmingham ha querido escribir en El libro más peligroso «la biografía de un libro»: Ulises, de James Joyce, desde su vaga concepción en 1904…

Entre los innumerables adaptadores de Shakespeare, es casi obligado empezar por Charles y Mary Lamb, dos hermanos que, en el año de…



