
Los occidentales, las personas más raras del mundo
- Por Laureano Castro Nogueira
Joseph Henrich, antropólogo, profesor y director del Departamento de Biología Evolucionista Humana en la Universidad de Harvard, ha publicado recientemente una de…

Joseph Henrich, antropólogo, profesor y director del Departamento de Biología Evolucionista Humana en la Universidad de Harvard, ha publicado recientemente una de…
Una de las claves del éxito evolutivo de nuestra especie ha sido su capacidad de cooperar. La cooperación para beneficio mutuo en…
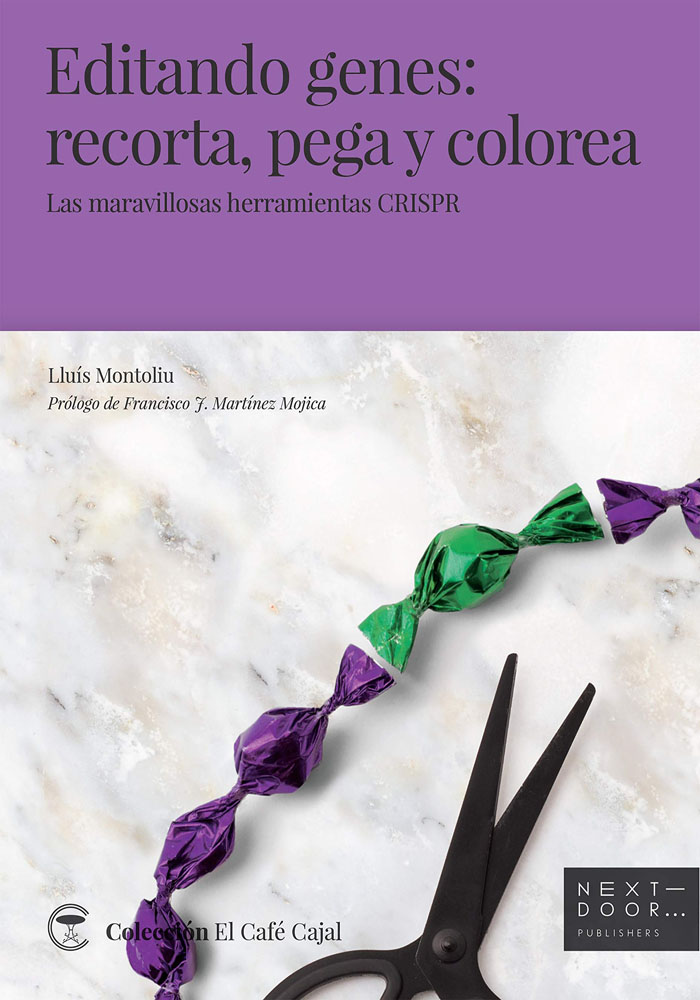
Las técnicas de ingeniería genética se introdujeron en los años setenta del siglo pasado. Su objetivo es la manipulación del ADN con…
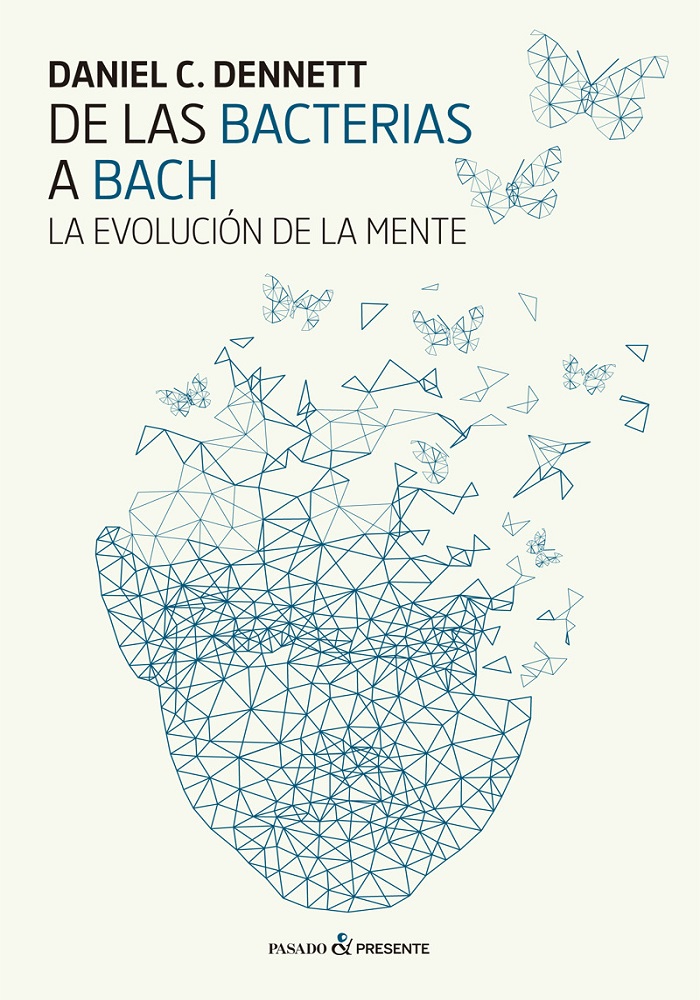
«¿Cómo es que hay mentes? ¿Cómo es posible que estas mentes hagan esta pregunta y la respondan?» Con estas dos preguntas, de…
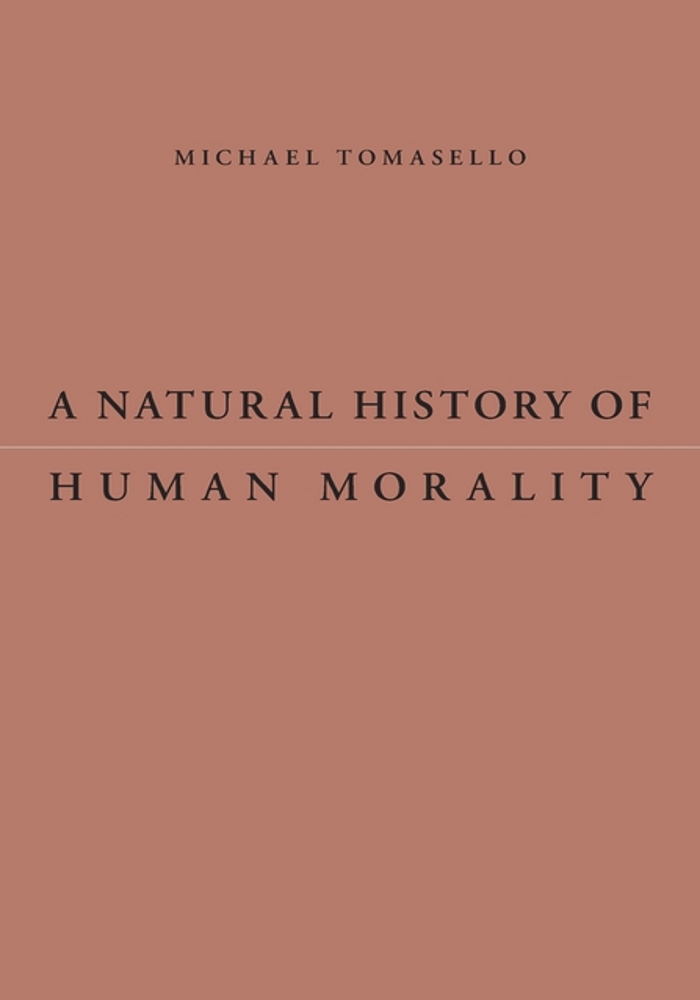
El comportamiento moral es, en sentido estricto, un rasgo exclusivo de la especie humana. Es cierto que compartimos con otras especies de…
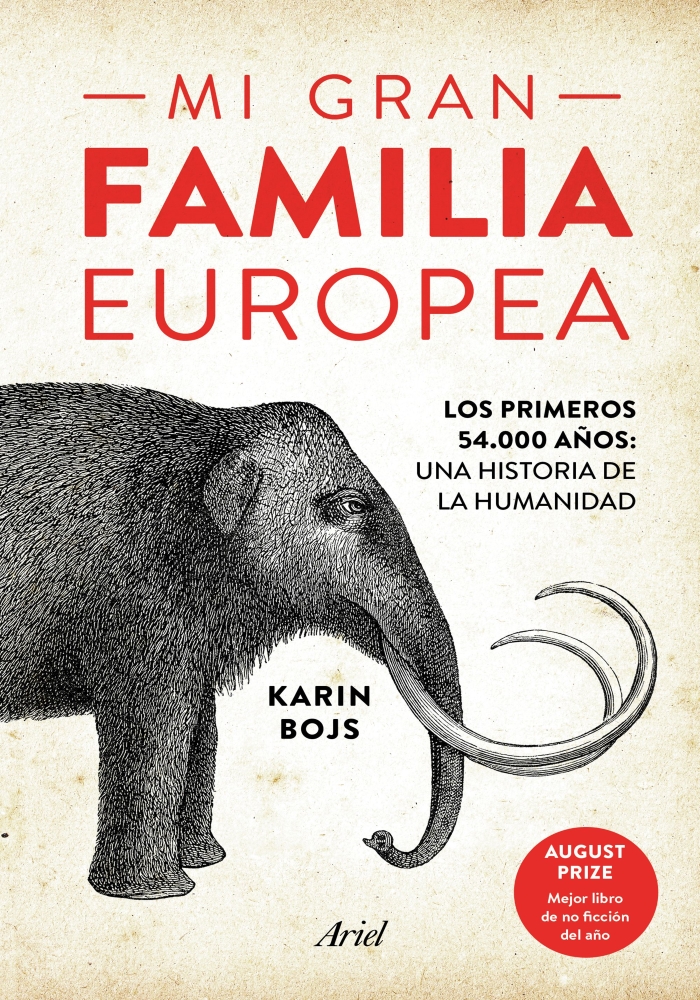
La prehistoria pretende describir el modo de vida y las culturas humanas desde sus inicios hasta que surgen documentos escritos y se…
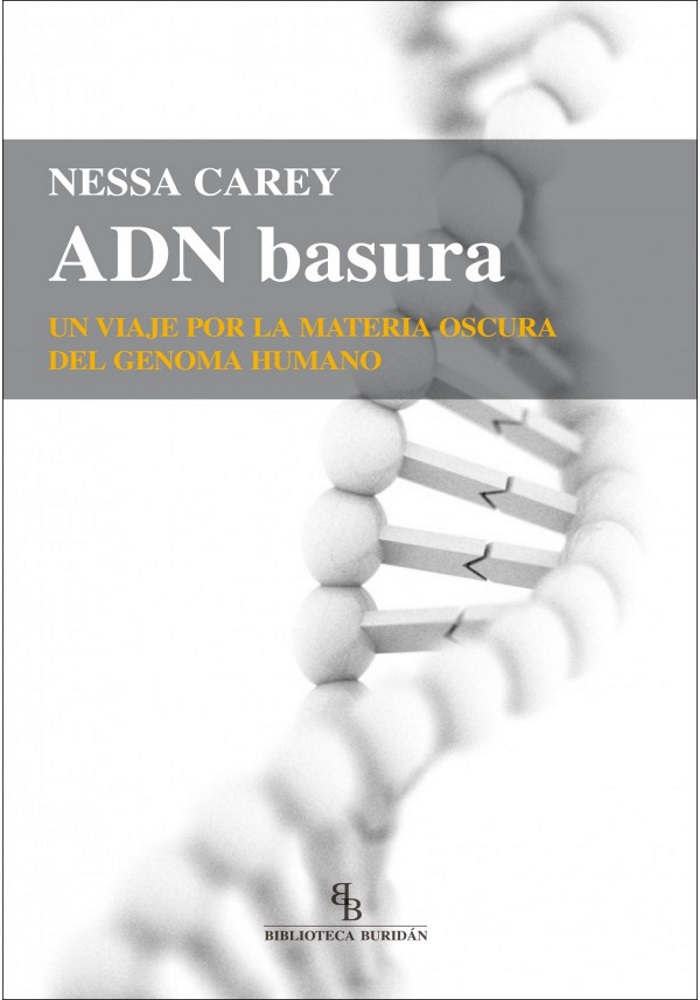
El cigoto, la célula inicial de la que surge un ser humano, se forma por la fusión de un espermatozoide, aportado por…
Nuestro libro ¿Quién teme a la naturaleza humana? defiende la necesidad de construir, desde una perspectiva evolucionista, un modelo de naturaleza…

Dejando a un lado las formas acelulares, los seres vivos que pueblan la Tierra se clasifican en tres grandes grupos o dominios:…
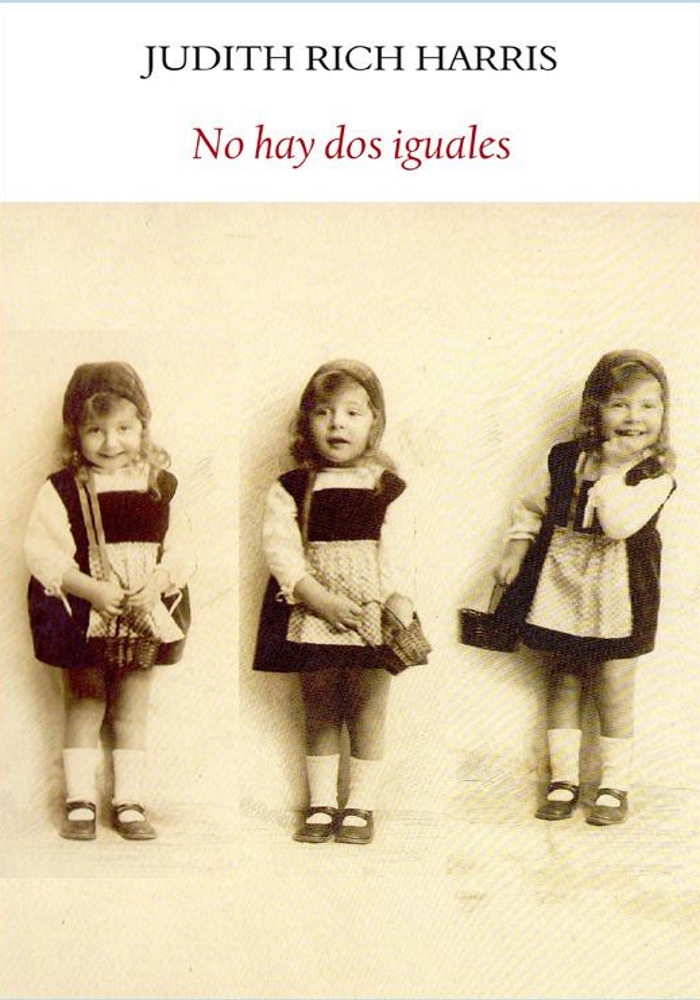
La psicóloga norteamericana Judith Rich Harris trata de examinar en este libro los orígenes de la individualidad humana. La autora es en…
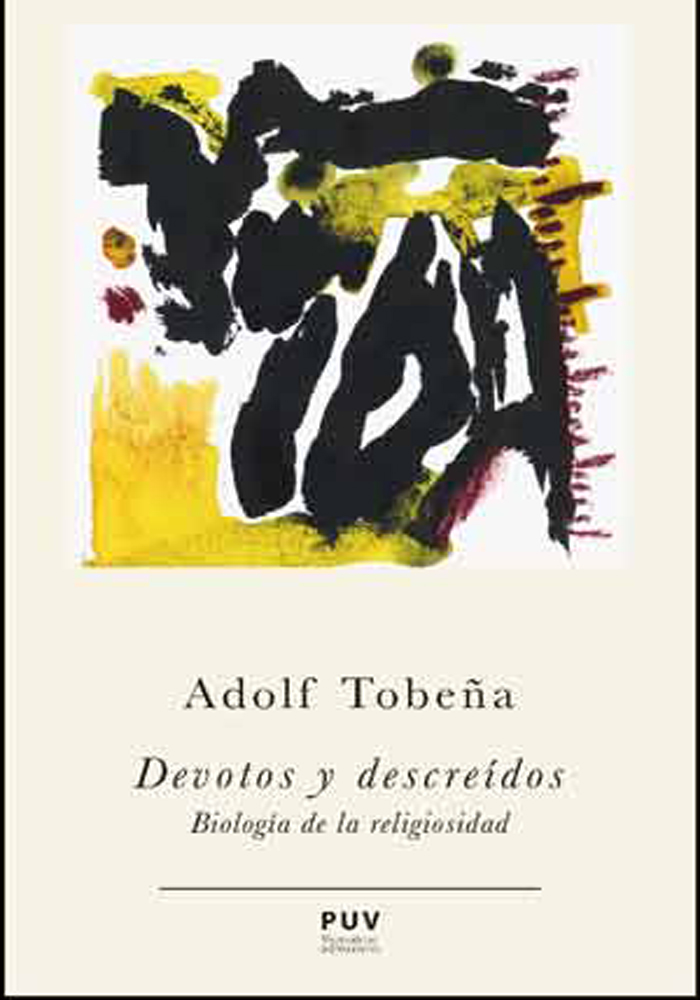
Una cuestión que ya inquietó a Darwin en sus escritos sobre nuestra especie fue qué causas determinan el origen y la persistencia…

Thomas Nagel, profesor de Filosofía y Derecho en la Universidad de Nueva York, plantea en su último libro La mente y el cosmos, objeto…



