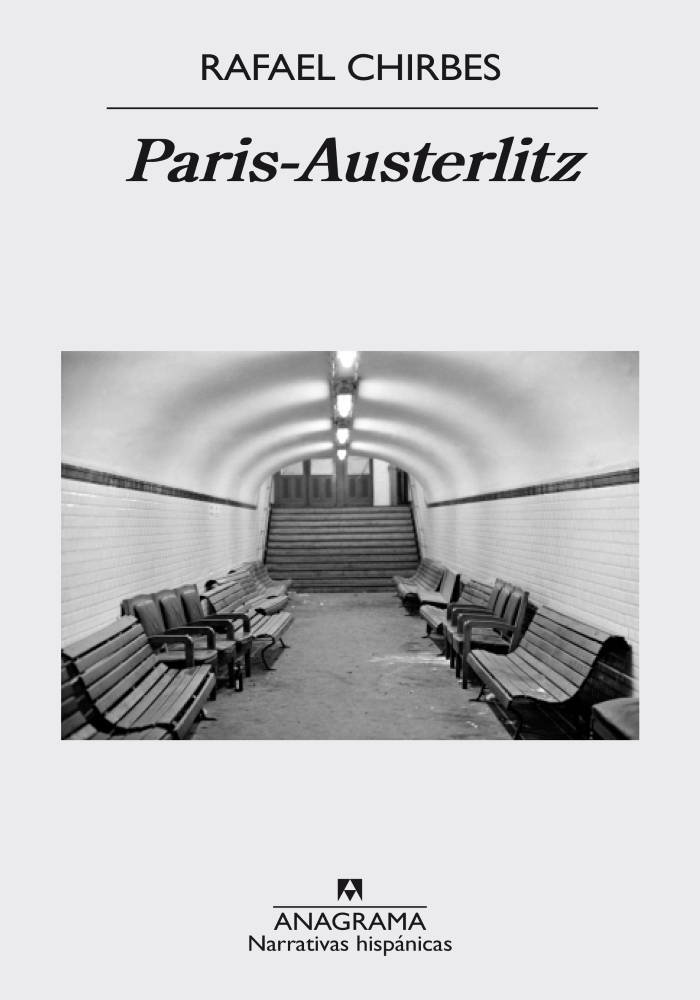Roger Chartier ha repetido en varias ocasiones que quizás ahora hablemos más del libro y de la lectura porque estamos rodeados de discursos que tratan de su pérdida. Referirnos a ellos, estudiarlos, sería un modo de conjurar diagnósticos sombríos, abisales pesimismos acerca de una herramienta –el libro– y una práctica –la lectura– que parecen condenados. Y eso, contra toda evidencia histórica. Tal como lo conocemos, el libro existe desde hace menos de medio milenio. Y, como recordaba Alberto Manguel, la lectura es una actividad cuya liturgia y modos también se han transformado desde que se inventó la escritura. Y en cuanto al autor, desde Barthes más vale no tocar demasiado a tan conflictivo personaje. Total: libro, lectura, autor son conceptos no fijados en el limbo de las eternidades. Ya veremos qué pasa.
Pienso en estas cosas muy condicionado por la actualidad. La primavera ha sido, como siempre entre nosotros, una época cargada de significado libresco. Desde el 23 de abril, convertido ahora en una jornada mundial de celebración de la lectura, hasta la clausura de la feria del libro de Madrid, los medios no han dejado de hacer referencia a todo lo que se relaciona con la cultura escrita. Y siempre en términos cuantitativos. Lo que más valoran los responsables del evento madrileño son los números: grosso modo, 2,8 millones de «visitantes» compraron 518.000 ejemplares por valor de 1.400 millones. Al parecer, todo un éxito: se superaron las cifras del año anterior. Nadie parece poner en cuestión la propia existencia de la feria y, lo que aún es peor, su caótica estructura, su desorden esencial, su práctica inanidad como fenómeno de cultura. Uno se pasea entre las dos filas de casetas y contempla casi todo el rato los mismos libros. La especialización, cuando existe, está sepultada por placistas con sus llamativos reclamos y por innumerables librerías clónicas. El folclore se prolonga con la lista de más vendidos y con la cantinela, cada vez más entonada por unos y otros, de lo estupendo que es el «contacto directo» de los autores con su público. Sobre todo de los autores –pocos– que «contactan». Toda una feria.
La irremediable pasión cuantitativa contagia todo lo relacionado con este sector. A los responsables de la Administración y a parte de la burocracia de los gremios de editores se les llena la boca cuando hablan de la producción editorial. El Instituto Nacional de Estadística –en España «cuentan» los libros, entre otros, ese organismo y la Agencia del ISBN: todos ellos matizan las conclusiones de los demás– acaba de proporcionar los datos referentes a 1999. Se han editado 59.200 títulos y 240 millones de ejemplares. A nadie parece extrañarle que nuestra producción de títulos sea inferior en unos diez o doce mil ejemplares a la de los Estados Unidos de América, un país con una población más de seis veces mayor. Ya sé que nuestras cifras contienen demasiadas imprecisiones, que la edición institucional pesa mucho en el total, que se incluyen «libros» que no deberían ser considerados. Da igual: el dato sigue siendo escalofriante. Sobre todo si se tiene en cuenta que las tiradas siguen su recorrido descendente (poco más de 4.000 ejemplares/título) y que, según las muy insuficientes encuestas de hábitos de lectura, aquí sigue habiendo más o menos un 50% de españoles que ni lee, ni piensa hacerlo, ni jamás compra un libro. Es estupendo.
Respecto a la edición y los libreros, bueno: afortunadamente aún hay de todo. La concentración editorial no es tan apabullante como en Estados Unidos, Gran Bretaña o, por acercarnos más, Francia, pero camina a buen ritmo. De los cinco grandes grupos que dominan el mercado, tres (Planeta, Océano y Santillana) siguen siendo de capital español. Lo cual, no nos engañemos, ya no significa demasiado. Y en cuanto a los libreros, mientras se mantenga el precio fijo, tira que te va. Con una red librera tan frágil como la española y la escasa especialización de los independientes, lo tremendo se produciría si acabaran triunfando (aquí y en Europa) las tesis ultraliberales y desreguladoras.
Un libro recientemente traducido y un polémico artículo publicado hace algunas semanas en The New York Review of Books contribuyen bastante a la reflexión global sobre todos estos asuntos. La edición sin editores, de André Schiffrin, es, a pesar de sus ingenuidades y del evidente esfuerzo del autor por justificar su actual actividad editorial (por cierto, parcialmente subvencionada), un texto importante para comprender los monstruosos cambios llevados a cabo en la edición norteamericana en las últimas décadas. Simplificando, su tesis central es que las adquisiciones de editoriales realizadas por grandes grupos multimedia han elevado las espectativas de la tasa de rentabilidad de los «productos», condenando a las antiguas editoriales absorbidas o fagocitadas a producir menos y concentrarse en títulos de venta masiva y segura. La desaparición de gran número de librerías independientes por la imposibilidad de competir con los precios de las grandes cadenas ha completado el fenómeno con el aumento exponencial de la velocidad de rotación de las novedades. Una especie de darwinismo libresco, en el que sólo cuentan los más fuertes (los que se venden mejor y, sobre todo, más rápido), se ha instalado en la cadena del libro norteamericana condicionando todo el conjunto. En todo eso incide indirectamente el viejo editor Jason Epstein en su muy comentado artículo «The Rattle of the Pebbles». Cinco megacorporaciones multimedia (cuatro extranjeras) controlan el mercado en Estados Unidos. Además, proporciona un dato más que significativo: de los cien títulos más vendidos desde mediados de los ochenta a mediados de los noventa, sesenta y tres fueron escritos por sólo seis autores. Repito: seis. Por supuesto esos autores pertenecían a uno de los grandes grupos. La edición nada tiene que ver ya con aquella cottage industry de hace medio siglo, pero Epstein, que ha vivido todo desde dentro (dicen que sigue siendo un cerebrito gris de Random House, Bertelsmann) es, por primera vez, optimista. La Red y la edición electrónica (e-book) a la carta permitirán regresar a aquel «oficio de caballeros» personalizado y eminentemente cultural al propiciar la obsolescencia o la simplificación de todas las excrecencias editoriales hipertrofiadas en las últimas décadas del siglo XX: los departamentos de marketing, el almacenamiento, la distribución, etc. Lo que parece haberle abierto los ojos al radiante porvenir ha sido, entre otras cosas, el experimento realizado por Stephen King (uno de los seis autores de más arriba) al publicar en la red (en colaboración con su editorial) su novela breve Ridign the Bullet, de la que se vendieron 400.000 ejemplares en veinticuatro horas. Es evidente que Epstein tiene razón en que ese modelo de edición (que aumentará mucho en los próximos años) elimina excrecencias y vuelve obsoletas tareas y papeles. Incluso, si me apuran, el del propio editor, en lo que respecta a las obras de autores de ese tipo. ¿Para qué iban a necesitarlo?
Total, que estamos viviendo un tiempo en que todo lo que conocemos acerca de la edición se va a ir con el viento. Como en aquella novela que lee Clark Gable y que acabó protagonizando en el cine. Seguiremos hablando de todo ello, no lo duden.
REFERENCIAS
André Schiffrin, La edición sin editores. Barcelona. Destino, 2000. 152 páginas.
Jason Epstein, «The Rattle of the Pebbles», en New York Review of Books, 27, abril, 2000.
VV.AA., Cultura escrita, literatura e historia. Conversaciones con Roger Chartier. FCE. México, 1999, 270 páginas.
Alberto Manguel, A History of Reading. Nueva York. Viking, 1996. 372 páginas. (Traducción española en Alianza Editorial). Julio-agosto, 2000.