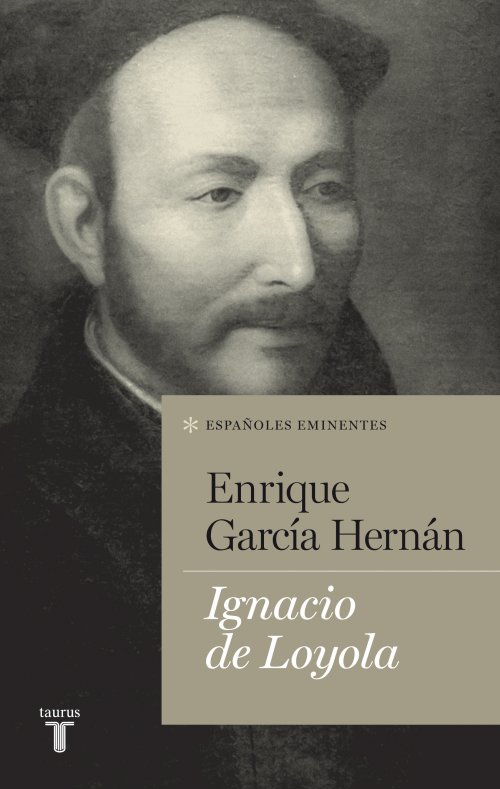En distintas ocasiones nos hemos ocupado en esta sección del humor de Miguel Gila (Madrid, 1919-Barcelona, 2001), pero casi siempre ha sido de modo indirecto, al tratar otros asuntos para los que venía al pelo alguna de las ocurrencias, caracterizaciones, bromas o chistes del célebre cómico. La publicación ahora de un grueso volumen que aspira a ser una antología de su trabajo y su peripecia vital es una magnífica excusa para centrarnos en el personaje de carne y hueso –el hombre, como suele decirse–, en su manera de entender el humor y, sobre todo, en el personaje inventado que casi lo devora: el cateto clarividente y genial con su boina y su descacharrante teléfono. Ya pueden imaginarse que el libro no lo ha escrito él, que lleva muerto casi dos décadas, pero sí es un libro muy suyo por cuanto tiene un montón de páginas de su puño y letra. Es decir, que el libro reproduce fielmente muchos de sus textos. En contra de lo que la mayoría de la gente cree, Gila no se limitaba sólo a urdir esos episodios por los que ganó merecida popularidad, sobre todo gracias a la televisión, sino que fue un humorista de más amplio espectro, básicamente como escritor y caricaturista. Pero, en fin, déjenme que les consigne, antes de seguir, que el volumen del que les hablo y que motiva en principio este comentario es una iniciativa de Jorge de Cascante y lo publica Blackie Books con el título de El libro de Gila. Antología tragicómica de obra y vida.
No estoy muy seguro, pero creo que ha sido precisamente al hilo de la publicación de esta obra cuando varios periodistas han aprovechado la ocasión para tratar de desmitificar el personaje. En realidad, eso es una manera muy suave de decirlo, porque si tomamos como ejemplo o paradigma un amplio reportaje aparecido en el diario El Mundo, podríamos hablar directamente de ataque despiadado tanto en lo personal como en lo profesional. En «Las verdades, sin chiste, de Miguel Gila, mi padre», el periodista Paco Rego entrevista a Carmen, la hija abandonada y no reconocida de Miguel Gila y, al hilo de sus respuestas, va urdiendo la figura de un ser mezquino, cobarde y despreciable –el propio Gila, claro está–, que en su vida personal y familiar viene a representar la antítesis de aquella bonhomía que lo hizo célebre. Además, Rego acusa a Gila de mentiroso, manipulador, arribista y políticamente hipócrita. Transcribo solo un párrafo para que vean que no exagero: «Ya de adulto, su otra vida, la menos conocida, tampoco tiene mucha gracia. Ganó millones, pero murió arruinado; a la que iba a ser su esposa le ocultó que ya estaba casado; nunca le dio su apellido a su hija; nunca lo fusilaron (una de sus mentiras de guerra más sonadas); tampoco se fue de España porque Franco lo persiguiera, al contrario, por expreso deseo de la mujer del dictador actuaba en privado para la familia en el palacio de La Granja, en Segovia; tampoco lo encarcelaron ni se alistó en el batallón republicano del temible Enrique Líster… Era la cara B del mito».
Para ser exacto, tendría que añadir que el artículo en cuestión no es precisamente lo que se llama una rara avis, sino más bien una tendencia en cierta prensa que tiene a gala eso de ajustar cuentas con los personajes célebres, porque lo de la desmitificación suele tener buena acogida en un amplio sector de público ávido de hallar los pies de barro –o, mejor dicho, el barrizal– de las grandes figuras. En «Las mentiras personales de Gila», Manuel Román da una cal y otra de arena: apoyándose en el testimonio de Ángel Palomino, desenmascara las «inauditas mentiras» de Gila –entre ellas, su supuesto fusilamiento o su pretendido antifranquismo–, pero sin cuestionar su «genialidad». Pío Moa es mucho más directo y brutal. En una entrevista reciente, arremete contra Gila en el contexto de un ataque furibundo contra todos aquellos que reescribieron sus biografías para hacerse un pedigrí antifranquista: «Lo de Gila ya lo aclaró su amigo Ángel Palomino, que lo conocía bien. Lo que sabemos de Gila es que apenas acabada la guerra y mientras hacía el servicio militar, empezó a colaborar en la prensa del Movimiento, fue empleado de Sindicatos, hizo toda su carrera en el franquismo, donde era muy festejado, y algunos 18 de julio participó en recepciones de Franco, que se reía con sus monólogos “bélicos”. Luego dijo que se había exiliado, cuando en realidad huyó porque su mujer le puso una denuncia por adulterio y por no pasarle una pensión, y el juez ordenó embargarle parte de sus ingresos. Y, por supuesto, nadie le impidió entrar y salir de España cuando quisiera [sic]».
Si quieren que les diga la verdad, yo, cuando leo estas cosas, me siento cada vez más próximo al planteamiento que expone Javier Marías en un magnífico artículo que lleva el significativo titulo de «¿Será buena persona el cocinero?». Transcribo uno de sus párrafos, tan diáfano que me permite prescindir de más explicaciones: «A menudo se dice –una vieja superstición– que los artistas tienen un lado oscuro, y se los pinta como a seres más bien desagradables o pesadísimos: atormentados, iracundos, histéricos, engreídos, despóticos, abusivos. […] Yo creo que los artistas no se diferencian apenas del resto, de los funcionarios, los zapateros y los relojeros, los profesores, los jueces y los médicos. El problema es que sobre ellos hay un foco y una lupa: hoy se estudian sus trayectorias de manera exhaustiva, por lo general en busca de aspectos y episodios escandalosos, condenables y feos. Y cuando se rasca se descubre, desde luego, porque no ha habido mujer ni hombre que hayan pasado por el mundo sin tacha, sin incurrir en alguna indignidad o bajeza a lo largo de sus días. Lo mismo el escritor que el zapatero, el pintor que el relojero, el juez que el músico. La cuestión es que nadie se dedica a indagar en la vida de un juez o un relojero. Durante siglos los artistas eran en realidad artesanos, cuando no menestrales, y hasta sus nombres eran desconocidos, no digamos sus actos. Plantearse, como pasa ahora, si debemos seguir admirando su arte cuando sabemos que algunos fueron todo menos ejemplares, es tan ridículo como preguntarnos si podemos visitar catedrales o palacios ignorando si fueron buenas personas quienes los planearon y construyeron. O si nos es lícito contemplar un fresco sin tener ni idea de si quien lo ejecutó fue un rufián o un ciudadano probo. Tampoco averiguamos las virtudes o vicios del artífice de nuestras ropas o nuestro calzado, ni del chef que ha preparado los platos del restaurante. Nos los comemos sin más, sin que nos importe nada si el cocinero trata bien a su mujer o es buen padre».
Si cuento todo esto, y si me he demorado en los prolegómenos es, como bien podrán imaginar, por un buen motivo. Aparte de mi obsesión por pergeñar el contexto de cualquier asunto que me ocupe, en este caso me asiste una buena razón suplementaria, y es que el libro que estimula este análisis del humor de Miguel Gila representa exactamente lo contrario de un estudio crítico de su figura y de su trayectoria personal y profesional. En el breve prólogo, Jorge de Cascante, el editor, no puede ser más explícito, pues caracteriza así a Gila: «Siempre con el débil, siempre riendo a su lado para regatear la desgracia, intentando hacer del mundo un lugar mejor carcajada a carcajada». Como las críticas a las que antes me referí no son nuevas, sino que se pusieron en circulación ya con ocasión de su fallecimiento, Cascante dedica también una ácida referencia a los jueces y acusadores del humorista: «Cuando alguien destaca y brilla tanto como Gila, las personas que prefieren vivir en penumbra hacen todo lo posible por taparlo. Es habitual que al hablar de él salga siempre un español que diga que Gila contaba mentiras. Que no lo fusilaron en la guerra, que no estuvo en la cárcel, que su debut no fue tan de película como él contaba […]. La única fuente de estos comentarios […] es una columna de opinión escrita por el escritor y militar franquista Ángel Palomino». En su alegato exculpatorio, Cascante reproduce seguidamente el testimonio de Joan Manuel Serrat: «Cuando escucho a alguien ya veterano acusar a Gila de haber actuado para Franco, nunca es alguien que diga: “A mí me invitaron a actuar para Franco y me negué”. No, siempre lo escucho de mediocres, de gente a la que jamás invitaron a ninguna parte».
Lo que quiero dejar claro, en definitiva, es que estamos ante un libro que es, por encima de todo, un rendido homenaje de cariño, gratitud y admiración hacia Miguel Gila, algo más que un simple humorista, «una figura clave para entender la cultura española de todo el siglo xx». En este sentido, lejos de ser un análisis crítico del humor de Gila, se trata más bien de un libro de Gila pues, por encima de todo, es el propio humorista quien nos habla desde sus páginas en primera persona, bien contando su vida, bien con sus célebres monólogos, bien con sus caricaturas. Un buen número de fotografías completan ese panorama general de vida y obra, acercándonos gráficamente a diversos momentos de su trayectoria y sus variopintas actividades (reuniones con amigos, rodajes de películas, entrevistas, actuaciones o simples instantáneas de ámbito privado). El resultado último de todo ello pretende ser, como ya adelanté al mencionar el subtítulo, una antología sui generis, pero se trata más bien de una especie de miscelánea un tanto abigarrada, un totum revolutum que superpone sin un orden claro un conjunto de materiales heterogéneos. Bueno, al final tampoco todo esto importa mucho, porque el lector apresurado disfrutará picoteando aquí y allá las ocurrencias de Gila y el verdaderamente interesado encontrará un filón para despacharse a gusto y según le venga en gana, pues aquí hay de todo y, se abra el volumen por donde se abra, seguro que se encuentra un motivo para la sonrisa, pues la genialidad de Gila lo impregna de cabo a rabo.
Aunque no lo dice exactamente como yo voy a expresarlo, Jorge de Cascante sugiere en el prólogo que, en el caso de Gila, no puede deslindarse la verdad y la mentira, porque el artista hizo una amalgama de experiencias y creatividad que constituye la base misma de su radical originalidad. Si el término «mentira» resulta demasiado fuerte, pongan entonces en su lugar exageración o simple distorsión pro domo sua. Los italianos lo expresan con un dicho que se ha hecho universal: se non è vero, é ben trovato. Quiero decir con ello que a mí me importa un pito que Gila realmente hubiera vivido aquellas experiencias surrealistas durante la Guerra Civil, es decir, por ejemplo, que lo fusilaran mal, como él presumía, o que buscara denodadamente a sus compañeros del Quinto Regimiento en territorio nacional (franquista). O que todo ello no fuera más que unas inmensas patrañas que hacía pasar por experiencia vital para acentuar la pátina de comicidad absurda. Porque lo cierto es que, las hubiera vivido o no Gila, aquellas situaciones se dieron durante nuestra guerra y la mirada del cómico terminaba imponiendo su perspectiva hasta el punto de que situaciones así han quedado en nuestra memoria histórica y en nuestro acervo cultural como «la guerra de Gila». Poco importa, insisto, en que él las viviera o no. Él mismo parte explícitamente de esas bases cuando escribe que le basta ser realista –que no es exactamente lo mismo que fidedigno–, porque «la vida misma tiende a ser delirante». Lo dice en el contexto de una supuesta anécdota del frente, una tregua entre los contendientes para disputar un partido de fútbol entre trinchera y trinchera. Como uno de los equipos golea al otro, uno de los perdedores se enfada y se lía a tiros con los del equipo rival. El odio a muerte que no lograba generar la propia guerra lo desencadenaba una simple derrota en un improvisado partido de fútbol. Eso es la vida. Y la genialidad de Gila estriba en contar esas cosas de la vida como si fueran lo más natural del mundo.
Hay otro elemento, tan decisivo como el anterior, para explicar el humor de Gila: la insondable estupidez humana. Lejos del estereotipo buenista, el humor de Gila no se llama a engaño y se construye sobre una apariencia de ingenuidad que, en el fondo, es todo lo contrario: un profundo conocimiento de la mezquindad ilimitada del ser humano. Una vez más me remito a la teorización del propio cómico: «Mi sistema de hacer humor consiste en unir la ingenuidad de los niños con la maldad de los hombres. O al revés, según se mire. Un espejo en el que se refleja la infinita estupidez del ser humano» (p. 36). No puede expresarse de modo más concluyente. Esta condición del hombre es causa y consecuencia de lo que antes mencionábamos, es decir, la imbecilidad consustancial al hombre hace la vida delirante y absurda, del mismo modo que esta última acrecienta más si cabe su comportamiento errático en una espiral continua o, si se prefiere, en un círculo vicioso que no sabemos romper.
A lo mejor piensan que estoy usando unos términos demasiado rimbombantes para un asunto que, en el fondo, es mucho más pedestre. En cierto modo es verdad: no les regateo la parte de razón que pueda haber en ello. La genialidad de Gila estriba precisamente en este punto, en que él puede expresar todo esto sin acudir a grandes palabras, diciendo esto mismo como quien no quiere la cosa. Como si fuera un niño quien hablara. O un ingenuo, o un loco, o un bufón. Todos ellos tienen en común la posibilidad de cantar las verdades al lucero del alba. También, ¿por qué no?, un cateto, la modalidad ibérica de ese mismo arquetipo. Pero «debajo de la boina de cada cateto –escribe el propio Gila– hay un filósofo escondido». Ya ven, no estaban muy desencaminados los conceptos anteriores, aunque sonaran trascendentes.
Una concepción de la vida, del hombre y del mundo como la sucintamente descrita en las líneas anteriores ha llevado, y lleva, en nuestra cultura a posiciones de angustia existencial o actitudes de hondo pesimismo. Eso, como digo, ha sido lo habitual. Gila diría también que eso es lo más fácil. «Es más sencillo hacer llorar que hacer reír», escribe, pues «la propia vida ya nos prepara para ello». Pero, en última instancia, el cómico levanta su voz rebelde. No desconoce la realidad de la vida, pero se niega a la simple lamentación o al puro abatimiento. Por eso precisamente ríe y hace reír, porque para «hacer reír hace falta más imaginación y talento que para hacer llorar» (pp. 33-34). Dejo para el próximo día algunas muestras de ese empeño de Miguel Gila en arrancar las risas de todo tipo de públicos con un humor que, en el fondo, es un espejo deprimente de la condición humana.