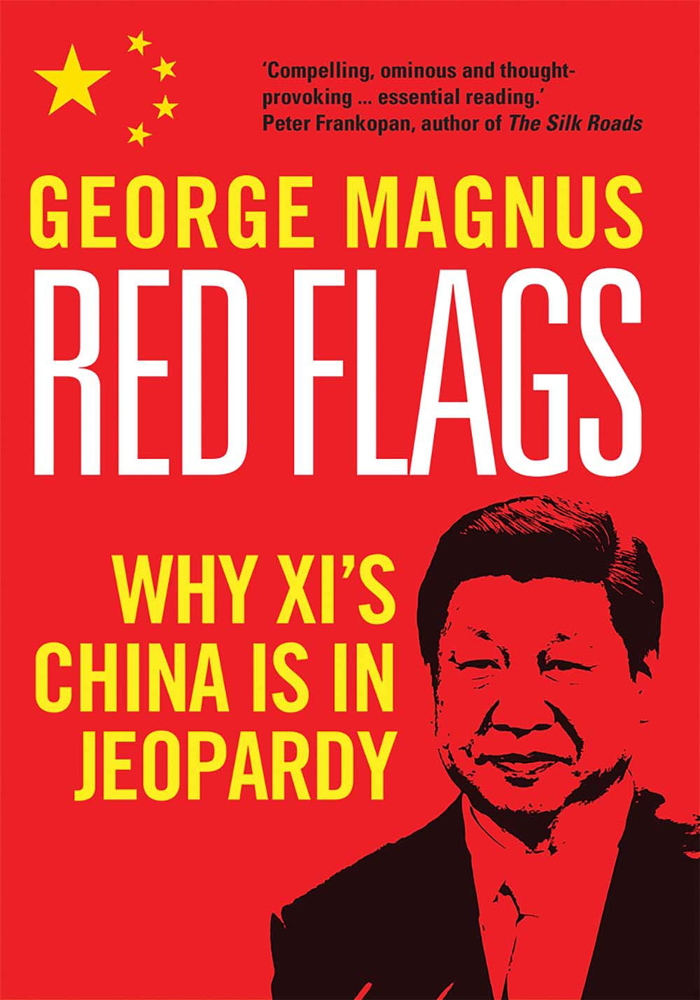El pasado 16 de mayo fue un día de fiesta mayor en Asakusa y a punto estuve de perdérmela. No me faltaba información; pura y simplemente, me había hecho olvidarla la fatiga y cuando me acordé casi no llegaba. Al final de esta última estancia en Tokio estaba rendido. Tengo la manía de que las ciudades, para conocerlas, hay que pateárselas. No deja de ser una fantasía. Recorrer Los Ángeles a pie exigiría meses, un tiempo del que un turista no dispone; y, de tenerlo y obstinarse en el propósito, mucho habría de darlo por perdido, en tránsito por zonas sin gran interés para los no residentes. Sólo Sunset Boulevard, con sus treinta y cinco kilómetros desde Figueroa hasta el mar, de querer recorrerlo en un día, exigiría estar en forma para el maratón. A mi ritmo de paseante (un máximo de diez o doce kilómetros diarios) tendría que dedicarle media semana. Los Ángeles no tiene sentido sin coche.
Tokio es más grande que Los Ángeles. La ciudad propiamente dicha casi dobla en extensión a la californiana, con unos dos mil cien kilómetros cuadrados frente a mil trescientos. Con el área metropolitana (el Gran Tokio), asciende a trece mil quinientos. Y, sin embargo, resulta casi manejable. Sería una bobada presumir de haberla recorrido en unos pocos días, pero con ayuda del transporte colectivo uno puede trazarse itinerarios que permiten hacerse una idea relativamente decente de la evolución de los barrios del centro.
La red de metro y de trenes es espectacular, la mejor que conozco. Así que uno puede llegarse con ella hasta la estación de Shinjuku y de allí darse un salto a pie hasta el parque Ueno y el Museo Nacional; o empezar en los jardines del palacio imperial, pasar a Ginza por el parque de Hibiya y echar hacia el norte hasta Akihabara, el paraíso gafapasta y digital, y luego a Okachimachi, un antiguo barrio de samuráis pobres, convertido en mercadillo para todo, desde altivos lingotes de oro hasta humildes peines o ropa interior barata; o tomar un barco por el Sumida y dejarlo en Asakusa y, luego, si a uno le intrigan las maravillas de la arquitectura hipermoderna, dar un salto al Skytree, que es por ahora la más alta torre de comunicaciones del mundo, para luego bajar por la orilla del río hacia Tsukiji sin perderse el museo Edo-Tokio.
He mencionado Asakusa ya dos veces y debo recordar ahora que era el barrio preferido de Edward Seidensticker. En los países de lengua inglesa se lo tiene, ante todo, como el gran traductor de La Historia de Genji, esa narración imposiblemente bella de Murasaki Shikibu que se remonta al año 1008 d. C., pero también de grandes autores contemporáneos como Yukio Mishima, Yasunari Kawabata y Junichiro Tanizaki. Seidensticker nació en 1921 y la guerra mundial lo llevó a Japón con las tropas de ocupación, un país del que se enamoraría y donde residió durante largos años. La muerte iba a encontrarlo en 2007 de resultas de una caída mientras paseaba a orillas del estanque de Shinobazu en el parque Ueno.
Siento una viva simpatía por Seidensticker. Sus dos libros sobre Tokio son una fuente capital para quien se interese por la ciudad. Sin él, tampoco habría sabido de un autor como Nagai Kafu (véase su Kafu, The Scribbler. The Life and Writings of Nagai Kafu, 1879-1959, Ann Arbor, University of Michigan Asian Center, 1990), algo imperdonable. A Kafu, más conocido así, por el nombre propio de su pseudónimo literario, suele tenérsele por un autor menor, pero es un grandísimo narrador de la vida de geishas, prostitutas, artistas de medios pelos, bohemios y otras gentes del perraje en el Tokio de los primeros años de la era Sh?wa, el larguísimo reinado de Hirohito entre 1926 y 1989. Como Seidensticker, admiro a Kawabata y, como él –que así lo deja ver en sus memorias (Tokyo Central. A Memoir, Seattle, University of Washington Press, 2002)–, en el fondo de mi corazón guardo un altar mayor para Tanizaki.
También, al igual que le pasaba a Seidensticker, Asakusa despierta mi cariño, aunque en mi caso sea un cariño ambiguo. El barrio, al nordeste de Tokio, era el centro de Shitamachi, la ciudad baja, y el mote proviene de su escasa elevación sobre el nivel del mar, aunque haya quien crea que se lo había ganado a pulso con la concentración de personajes de Kafu que lo poblaron. El corazón de Asakusa sigue siendo el Sens?-ji, un templo dedicado a Kannon, el nombre que en Japón dan a la Guangyin de los chinos.
El Asakusa de hoy no tiene el esplendor que le hicieron ganar los mayoristas de arroz que se asentaron por allí en los tiempos de Edo. A estos burgueses, como suele suceder a los de su condición, además de ganar dinero, les gustaba gastarlo, con lo que el barrio se convirtió en un paradigma de la vida regalada y licenciosa. Albergó durante siglos al nuevo Yoshiwara, el dechado local del «mundo de la flor y el sauce» (geishas y prostitutas), que se trasladó allí desde el centro de la ciudad después de un incendio en 1657 y resplandeció en los años veinte del siglo pasado. En 1929 se fundó en Asakusa el Casino Folies, en el segundo piso de un acuario y así, recordaba Kawabata, «sus chicas pasan por delante de los tanques de peces y dan la vuelta por el palacio del rey de los mares para llegar a sus camerinos […]. Los cambios de vestidos son tan rápidos que los pechos se los dejan al aire entre uno y otro. Y ahora llega el número 6 del programa: Baile de Jazz en Ginza. En una calle estrecha como una cincha / pantalones de marinero, cejas pintadas / pelo a lo Eton. Gran bullicio / al verlas retorcerse como un olivo».
A los olivos, a los sauces y a las flores se las llevó por delante el tsunami moralista de la ocupación estadounidense que trajo también a Seidensticker a Japón. Él no llegó, pues, a conocer otro Asakusa que el más triste, frío y menestral de hoy. Yoshiwara ido, no queda más que el Sens?-ji, que infesta al barrio de mirones y turistas. La gran fiesta se ha reducido al Sanja Matsuri, que estuve a punto de perderme hace un par de semanas. Es un homenaje a los fundadores del templo con procesiones de pasos que llevan a hombros sus cofrades y los bailan al llegar al templo madre, donde clérigos shinto los bendicen hasta el año siguiente. Hay ambiente festivo con muchos puestos de comida y chucherías en las inmediaciones, gente que bebe y canta, muchos de ellos y ellas luciendo yukatas, kimonos y hasta, los más elegantes, esos pantalonazos que allí llaman hakama y eran en tiempos una prenda exclusiva de samuráis, pero que hoy se enfundan para estas ocasiones ambos sexos. Un aire de festejo que tiene tanto de religioso como los sanfermines. No en balde, el gran rival de sus procesiones es el Festival de Samba de Asakusa de finales de agosto, que copia al carnaval de Río como las chicas del Casino Folies lo hacían con el jazz.
Seidensticker redondeaba su segundo libro sobre Tokio en los años ochenta, en plena cresta de la ola especulativa que iba a llevar a Japón a una profunda crisis económica y social. Su ciudad, la de su imaginación, si es que alguna vez existió, había desaparecido. No había ya otro erotismo, mal gusto o despropósito (el eru, goru y nansensu que fascinaba a los mobos y las mogas –modern boys y modern girls– de los años veinte]) que el de las finanzas. Mientras ganaba la especulación, hacía mutis por el foro la alegría de vivir. La expansión de la ciudad hacia el Oeste no era sólo geográfica; era una pérdida moral: «Tokio va a tener una impensable concentración de comunicación y de información […]. Lo que difícilmente tendrá será grandeza o armonía».
Es un juicio apresurado. Asakusa, es cierto, no es ya mucho más que el Sens?-ji y el zoco que ha crecido a su alrededor. No exactamente un destino para bohemios. Pero el interés de la ciudad no ha decaído: sólo se ha trasformado. En el denostado Oeste ha aparecido un triángulo en torno a Shibuya con vértices en Azabu/Roppongi, Ebisu y Yoyogi, donde se concentra la innovación y la energía de la ciudad. En Harajuku la atracción no son las coristas del Casino Folies, sino las adolescentes que se pirran porque las contemplen; para eso pasan horas maquillándose y se visten con grande bravura. La prostitución no ha desaparecido, pero ha dejado de ser tan importante en la sociedad japonesa como en la Sh?wa inicial o ha sido sustituida por otras formas sorprendentes de actividad sexual. Tal vez la economía de servicios ofrece más posibilidades de trabajo a las muchachas en flor. O tal vez tengan razón estudios recientes de la Asociación Japonesa para la Planificación Familiar (JFPA, por sus siglas en inglés). En 2013, sostenía que un 45% de mujeres entre dieciséis y veinticuatro años «carecían de interés por las relaciones sexuales o las menospreciaban»; en 2014, que un 30% de hombres menores de veinticuatro años nunca las habían mantenido. La cobertura sensacionalista que los medios han dado a estas cifras pone un amplio signo de interrogación sobre ellas, pero la pirámide de población del país tiende a invertirse: más ancianos que jóvenes.
Es un problema muy serio, pero para quienes no dejan que la demografía les amargue también cuentan las callecitas coquetas que uno encuentra tan pronto como abandona las grandes avenidas. El Tokio gigante se convierte de repente en una acumulación de pueblos pequeños y acogedores. El paseo desde mi apartamento al sur de Yoyogi Park hasta la estación de Shibuya era una fiesta de cafés, restaurantes, bares, tiendas de barrio, casas bajas, jardincillos, bicicletas. Y si hay suerte, como yo la tuve en esta ocasión, puede uno llevarse a casa gratas sorpresas. La mía fue una exposición (Dinero y belleza en la Florencia de Botticelli) en el Bunkamura Center, justo en mi camino hasta Shibuya. Patrocinada por la embajada de Italia, la muestra, espectacular, estaba invadida por la corrección política de sus explicaciones al público. El dinero y la economía comercial contribuyeron, sí, a la grandeza de la Florencia de los Medici y al bienestar de sus habitantes. Los próceres se gastaron su dinero, sí, en patrocinar a grandes artistas. Los grandes artistas pintaban, sí, las escenas bíblicas que los próceres y el pueblo preferían. Pero la desigualdad, ese gusano proverbial que roe las manzanas, no hacía sino crecer y… ya se sabe. El último cuadro era un retrato de Savonarola coronado con un halo de santidad.
Entre tanta Anunciación, tanto parto sagrado, tanta adoración de magos, tanto querube, tantos viejos y tanta Susana, tanto dinero, tanto poder y tanto Savonarola elevado a los altares, al pronto, una Venus desnuda atribuida a la escuela del maestro, no recuerdo si anterior o posterior a que él pintara su nacimiento, da igual, te devolvía a las delicias de la vida.
Así en Shibuya como en Asakusa.