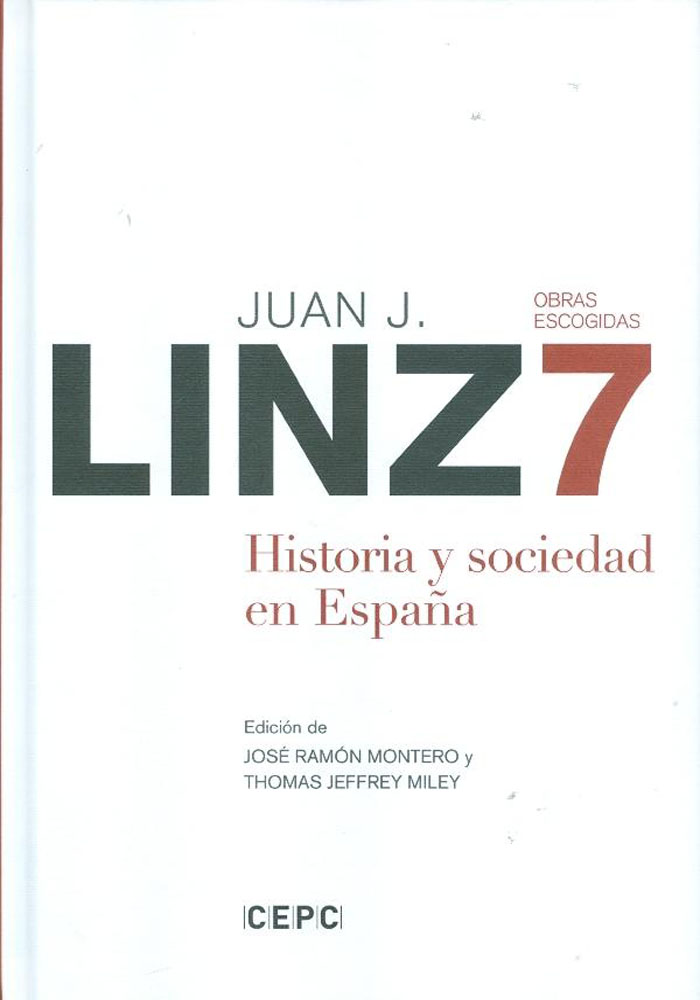La Historia se puede contar de muchas maneras y en estos tiempos que corren, tan proclives a promocionar novedades de cualquier signo, los historiadores, para no ser menos, se han afanado en presentar la materia de sus investigaciones de las maneras más innovadoras, ya fuera en el contenido, la perspectiva o la simple exposición. Uno de los recursos más añejos y al tiempo más fructíferos ha sido ——y sigue siendo— la fragmentación de la Historia en las múltiples historias que la integran, con la pretensión de que esas múltiples piezas puedan luego ensamblarse como en inmenso puzzle, dando como resultado una imagen o composición con sentido. ¿Se puede uno aproximar al siglo XX español como si de una semana se tratase, es decir, como la sucesión de siete episodios trascendentales o simbólicos que otorgaran en conjunto un significado a nuestra reciente trayectoria histórica?
Eso, en todo caso, es lo que pretende la nueva colección que dirige Jordi Canal para la editorial Taurus: «La España del siglo XX en 7 días» se titula el proyecto y, asimismo, el breve prólogo que Canal ha puesto en el frontispicio de otras tantas entregas, con la pretensión explícita de que esta «aproximación micro se convierta en la clave de una comprensión macro». «Un día es un día», suele decir el que establece una excepción para lo que sea. «Un día es mucho más que un día», dice aquí Canal, para expresar la idea de que la comprensión cabal de un día histórico puede representar también el entendimiento de una época o, al menos, de una fase concreta del pasado. Me limitaré en este artículo a comentar tan solo uno de los siete libros que componen este peculiar friso de un amplio siglo XX español que comienza en la centuria anterior, con una mirada al 3 de julio de 1898, el día del «fin del imperio español» y termina ya entrado el XXI, con el funesto 11 de marzo de 2004, «el día del mayor atentado de la historia de España».
El volumen que aquí nos va a ocupar es el que ha escrito Juan Francisco Fuentes sobre el 23 de febrero de 1981, el día en el que se produjo «el golpe que acabó con todos los golpes». Conviene en este caso que prestemos más atención de la que suele ser usual al título antedicho porque tanto el prólogo, «Érase una vez el golpismo», como el primer capítulo, «La era de los pronunciamientos», hacen hincapié en el protagonismo militar en la historia contemporánea de nuestro país y convierten, por tanto, la intentona de 1981 en la culminación o, si se prefiere, el último eslabón de una cadena de intervenciones militares —asonadas, motines, sediciones, golpes, insurrecciones, pronunciamientos, alzamientos— que jalonaron la política española del siglo XX. Eso por lo que respecta al pasado. En lo que concierne al tiempo que siguió —desde aquel ya lejano 1981 hasta hoy— podemos señalar, desde la perspectiva actual, ahora que se cumplen cuarenta años, que el golpe (fallido) de Tejero fue, en efecto, el último de una larga serie, la vacuna definitiva para la enfermedad del militarismo en el cuerpo político de la España contemporánea. Siempre es arriesgado hacer estimaciones de futuro pero, aquí y ahora, no se puede atisbar siquiera la posibilidad de que se reproduzca tal infección, con unas Fuerzas Armadas sometidas de buen grado al poder civil y con una España plenamente integrada en la Europa democrática.
Los factores mencionados contribuyen de manera decisiva a que el 23-F se vea desde esta atalaya del siglo XXI como un episodio casi folclórico de un pasado remoto, hasta cierto punto exótico y, desde luego, felizmente superado. Para las generaciones actuales, los que tienen de cuarenta y pico años para abajo, las imágenes que han visto más de una vez en televisión o Internet de unos guardias civiles irrumpiendo violentamente en el Congreso tienen por fuerza que resultarles tan extrañas o lejanas como las estampas de la proclamación de la República para los que tenemos más edad. He mencionado antes el adjetivo folclórico y, si bien se mira, la puesta en escena del asalto al Parlamento —la estética del golpe, dice con cierta sorna el autor del libro— dejó mucho que desear, hasta el punto de que, mirada desde hoy, resulta más ridícula y risible que intimidatoria: un guardia civil con mostachos decimonónicos y pistola en ristre, con ademanes de matón de taberna y lamentable capacidad oratoria, secundado por un puñado de conmilitones —casi una partida, diríamos en los términos clásicos del bandolerismo— que agujerean con sus disparos el techo del hemiciclo y zarandean a un anciano (el vicepresidente Gutiérrez Mellado) que, en actitud gallarda, trata de hacerles frente. Un desastre de escenografía.
Pero no es menos cierto, por otra parte, que de chapuzas de esa índole está repleta la historia y ello no menoscaba necesariamente la trascendencia final de los acontecimientos. De hecho, si el 23-F se sigue trayendo a colación es por dos cosas: la primera, la más obvia, porque se reconoce la importancia del episodio en el devenir de nuestra nación; la segunda, consecuencia directa de la anterior, que resultó ser una operación bastante más compleja de lo que por su cochambrosa ejecución pudiera colegirse. De ahí que hayan menudeado desde entonces interpretaciones variopintas, desde la versión canónica u oficial hasta las más disparatadas. Fuentes reúne los dos elementos mencionados en una frase rotunda: «La trascendencia de un acontecimiento histórico se mide por las teorías conspirativas que acaba generando» (p. 13). El 23-F constituye en este sentido un caso de manual.
Pero antes de llegar al aciago día, Fuentes, con muy bien criterio, dedica otros dos breves capítulos —el segundo y el tercero, «Ruido de sables» y «La conspiración», respectivamente— a desentrañar las raíces de la sublevación militar que supuestamente debía salvar a España del caos en general y del terrorismo y el separatismo en particular, las tres grandes referencias o bestias negras del momento en la cosmovisión de una buena parte de los oficiales y altos mandos del ejército. Las conspiraciones militares habían empezado casi inmediatamente después de la muerte de Franco. A nadie se le ocultaba que las Fuerzas Armadas habían rendido tributo de fidelidad sin apenas fisuras al Generalísimo y, en muchos casos, solo por la obediencia debida y la petición expresa del Caudillo, tal acatamiento se dispensaba ahora, aunque con más desapego, al nuevo jefe del Estado. La transición a un régimen democrático —objetivo explícito del monarca— despertaba, en el mejor de los casos, serias dudas cuando no directamente la franca reluctancia de una familia militar que se había curtido ideológicamente en el rechazo de la división partitocrática consustancial a un sistema de libertades y, aún más, en la demonización del partido comunista, el enemigo por antonomasia en la pasada guerra civil.
La creciente actividad terrorista de ETA hizo el resto, es decir, creó el caldo de cultivo para que la indignación y la crispación castrenses se desatasen incontrolables ante las decenas de policías, guardias civiles y altos mandos militares que caían una semana sí y la otra también ante la impotencia de un gobierno claramente superado por los acontecimientos. En términos concretos, la irritación militar no se canalizaba tanto hacia la banda terrorista —que constituía, por descontado, la amenaza más despiadada—, cuanto hacia el gobierno, al que se acusaba de inacción, parálisis, miedo, pasividad o permisividad. Más aún, la rabia se focalizaba en aquellos miembros del gobierno que aparecían a los ojos de los militares como particularmente abyectos y despreciables porque, habiendo salido del caladero del franquismo, habían traicionado sus ideales. Adolfo Suárez, el gran perjuro (junto a don Juan Carlos) y el teniente general Gutiérrez Mellado, «el Guti» en términos despectivos, eran con diferencia los dos personajes más odiados en las postrimerías de 1980. La exasperación militar se manifestaba a cara descubierta en algunos de los funerales de víctimas del terrorismo etarra, mientras que entre bambalinas algunos jefes y oficiales tramaban planes —bastante artesanales, por decirlo suavemente— para dar un golpe de timón.
En los últimos meses del año antes aludido, 1980, convergen todos esos elementos para configurar una situación literalmente explosiva, siempre con el telón de fondo de una crisis económica exacerbada y el permanente y desazonador ensañamiento terrorista. El gobierno se cuartea, el partido que lo sustenta (UCD) se desangra en rencillas intestinas y hasta la fluida y cordial relación del presidente del gobierno con el rey entra en barrena. En ese ambiente tienen lugar múltiples iniciativas cívico-militares por hallar una salida al margen de los canales constituidos. En lo que todos coincidían —no solo los militares sino los políticos civiles implicados en las maquinaciones, entre ellos, prominentes socialistas— era en que había que apartar a Suárez del poder. Muchos de los involucrados en las conversaciones —unas secretas y otras no tanto— pensaban que ese objetivo debía llevarse a cabo a cualquier precio. En casi todos los conciliábulos se repite el nombre del general Armada como el único personaje capaz de aglutinar una coalición heterogénea de fuerzas, lo que se denominaba gobierno de concentración o salvación nacional. Desentrañar los manejos de Armada es una tarea detectivesca en la que Fuentes se afana todo lo posible, aun dando por descontado que es imposible establecer con claridad meridiana todos sus movimientos, entre otras cosas porque también intervienen otros militares más vehementes (Milans del Bosch, Tejero), cuyos métodos y objetivos divergían claramente del primero.
La madeja del 23-F está compuesta por diferentes hilos —las distintas conspiraciones— que se entrelazan y confunden, que se entorpecen y se refuerzan. En algún momento de la trama aparecen personajes oscuros y siniestros, alianzas contra natura, comportamientos ambiguos, fallos clamorosos e inexplicables y, sobre todo, no pocos aprovechados que tratan de nadar y guardar la ropa, o, si se quiere expresar de otra manera, que tratan de ganar tiempo para que su apuesta sea a caballo ganador. Ni en esto ni en lo que después veremos trata Fuentes de sorprender al lector con especulaciones escandalosas. En ningún caso persigue la originalidad interpretativa —cosa difícil a estas alturas— a costa de retorcer indicios y sombras. Su mérito consiste en desgranar pacientemente todos los elementos citados o, mejor dicho, cada uno de los procesos que convergen en la intentona golpista, partiendo siempre de la base —habitualmente admitida por los historiadores que han investigado el tema— de que lo más importante del 23-F es todo aquello que permaneció en la penumbra y todos los hilos que se movieron fuera de los focos. En último extremo, si todo lo que ocurrió el famoso día tuvo mucho de (penoso) espectáculo circense, es imprescindible precisar, como se hace en estas páginas, que se trataba de «un circo de tres pistas» (Congreso, Valencia y Brunete). En cada una de ellas cada cual representaba su papel. La cuestión esencial, empero, era otra: ¿quién había escrito el guión?
Hay sobradas razones para pensar que Armada era el guionista principal, pero, sin embargo, no hay certeza definitiva para señalarlo como único artífice de lo que terminó siendo, por lo grotesco, no tanto una función circense como un esperpento. Más que sus palabras, sus silencios apuntaban hacia arriba. De este modo, antes, durante y después del golpe, el punto esencial siempre era el mismo: el rey. El motor de la conspiración era cumplir la voluntad del monarca. Una parte importante de los conjurados —no todos, pero sí los más determinantes— se amparaban en el desempeño de «un importante servicio al rey». Esto fue así hasta el punto de que esta consigna se convirtió en la llave maestra que abría puertas que en cualquier otro caso hubieran permanecido selladas. Con esa directriz se ganaron también no pocas voluntades de altos jefes militares que mantenían actitudes timoratas o indecisas. No es extraño por ello que la línea principal de las defensas cuando tuvo lugar el juicio apuntara en ese sentido: los implicados, en tanto que militares, se acogían a la cadena de mando, es decir, a la obediencia debida al superior. Ellos se habían limitado a cumplir las órdenes o deseos de Su Majestad (o eso creían estar haciendo). La coartada estaba llamada a convertirse en uno de los puntos más controvertidos de la intentona golpista, no solo en aquel momento concreto sino en las subsiguientes interpretaciones políticas e historiográficas, como enseguida veremos.
Fuentes sintetiza con encomiable claridad todos los confusos movimientos que se producen desde las navidades de 1980-81 en distintos escenarios de la geografía española con unos personajes que, o bien se conducen impulsados por la ambición (Armada como arquetipo), o bien se manifiestan más preocupados por cubrirse de algún modo las espaldas que de sacrificarse por la patria, como retóricamente proclaman (caso de la mayor parte de los capitanes generales de las distintas regiones militares). Desde luego, si algo falta en el 23-F no es grandeza shakespeariana, sino grandeza a secas. Hasta los más impulsivos parecían movidos más por una cólera coyuntural que por una auténtica capacidad de sacrificio. La toma del Congreso, el acto culminante de la farsa, fue la apoteosis de la chapuza, como demuestra el autor con solo consignar las idas y venidas de los asaltantes y los más prominentes secuestrados. Ahora bien, hay que volver a enfatizar que la farsa no terminó en tragedia por una conjunción afortunada de circunstancias, dado que en más de un momento estuvo a punto de ocurrir alguna desgracia irreparable. Y ello da pie a una consideración de mayor calado: desde nuestra perspectiva actual es fácil dictaminar que el 23-F falló porque no podía haber sido de otra manera. Pero el buen historiador que es Fuentes introduce una matización nada banal:
«Un análisis caso por caso de lo sucedido aquella tarde en las capitanías generales mostraría hasta qué punto el motor de la historia en los momentos cruciales puede ser una mezcla de azar y factor humano capaz de inclinar la balanza a un lado o a otro cuando existen dos posturas enfrentadas» (p. 112). Dicho de otro modo, las «razones más peregrinas impidieron (…) que otras capitanías generales siguieran el rumbo» de Valencia, cosa que fácilmente pudo ocurrir, y entonces el golpe habría mostrado otro cariz, produciendo una reacción en cascada que hubiera cambiado (¡y mucho!) las cosas. Añadamos a ello, en aras de la verdad histórica, otra consideración incómoda: la mayor parte de los altos militares que no secundaron la intentona golpista no lo hicieron por lealtad a la democracia ni al régimen constituido, sino por fidelidad a don Juan Carlos. El general Quintana Lacaci, «figura decisiva en el fracaso del 23-F», representaba muy probablemente el sentir general cuando declaró con una franqueza hiriente: «El rey me mandó parar el golpe y lo paré». Podía haberse quedado ahí, acaparando todos los parabienes. Pero a renglón seguido añadió: «Si me hubiera ordenado asaltar el Congreso, lo habría asaltado» (pp. 132-133).
Precisamente por esto último resulta tan irritante y, en el fondo, tan absurdo, el empecinamiento de la extrema derecha primero y la extrema izquierda después (con el coro de nacionalistas vascos y catalanes como palmeros), en responsabilizar al rey de urdir el golpe para consolidar la corona en un momento de grave crisis política. En el breve capítulo titulado paródicamente «verdades, mentiras y cintas de vídeo» (obvia alusión a la famosa cinta de Soderbergh), Fuentes se emplea a fondo contra Palacios, Urbano, Anasagasti y, en general, todos los empeñados en bosquejar otro 23-F con el rey como deus ex machina. Con dos puntualizaciones básicas: la primera, que ello no exime al rey de haber tenido un comportamiento imprudente durante los meses previos, alentando la especie de que quería descabalgar a Suárez como fuese. Segunda, como ya se apuntó al comienzo, ello no implica tampoco que la versión canónica, que Fuentes suscribe en sus líneas esenciales, constituya toda la verdad. Sobre este punto realiza el autor una reflexión que aplica al caso concreto que analiza pero que trasciende al mismo: pretender «conocer toda la verdad sobre el 23-F supone desconocer la materia de la que está hecho el pasado y los límites del oficio de historiador, de periodista e incluso de juez». La historia —ninguna historia— nos da la verdad completa, porque tal cosa no existe. En cambio, arguye Fuentes, cuando una pseudohistoria nos promete toda la verdad podemos estar seguro de que nos trata de colar una mistificación, normalmente «una versión tergiversada o simplemente falsa puesta al servicio de una causa política» (p. 164).
No es ningún secreto que nuestra visión del pasado va cambiando según van pasando los años. No pretendo hacer ahora una reflexión global, sino todo lo contrario, constatar cómo ha evolucionado nuestra consideración del 23-F al compás de los acontecimientos recientes. Nuestra percepción del 23-F a cuarenta años vista contrasta en muchos aspectos con la que se tenía hace tan solo diez años. En febrero de 2011 se conmemoraron las tres décadas del «triunfo de la democracia». Fuentes evoca brevemente aquel momento solemne y no puede evitar una impresión de «fin de ciclo». Tres meses después arrancaba el 15-M y el movimiento que luego se convertiría en Podemos, con la impugnación frontal del motejado despectivamente «régimen del 78»; en esos meses el prestigio de don Juan Carlos entraría en caída libre, provocando su abdicación tres años después. Podríamos añadir incluso una anécdota significativa. En el treinta aniversario del 23-F estaban presentes los tres jefes de Estado Mayor en aquel momento: uno de ellos, el general José Julio Rodríguez, ha pasado a formar parte del núcleo dirigente de Podemos; otro, el general Fulgencio Coll, entró en las filas de VOX. Si antaño pensamos que la democracia española se había legitimado sobreponiéndose al golpismo, hoy día comprobamos que la labor de zapa contra el sistema ha erosionado también su momento fundacional: el 23-F ya no puede ser lo que era.
Tiene sentido por ello, como denuncia Fuentes, que hayan ido ganando posiciones las versiones que implican al rey en la intentona golpista. Los detractores del régimen del 78 —izquierdistas y nacionalistas— han comprobado que el descrédito personal de don Juan Carlos afecta directamente a la Corona, institución que resulta ser la piedra angular del denostado «régimen del 78». Cargarle el muerto del 23-F al rey emérito acabaría así con el principal prestigio indiscutido del antiguo monarca. En su versión posmoderna —el falso documental de Jordi Évole Operación Palace (2014)— el 23-F en su conjunto vendría a ser un inmenso trampantojo urdido por la clase política y periodística del momento para apuntalar la democracia. La consecuencia inevitable de este planteamiento, constituya o no su intención última, es la trivialización del episodio histórico hasta convertirlo todo él, de principio a fin, en mera representación bufa. No siempre la perspectiva histórica contribuye a comprender mejor el pasado.
Pero hay más factores. La historia da tantos giros que, en el momento menos pensado, nos encontramos de frente con el pasado que creíamos haber dejado atrás. No digo que sea el mismo pasado, porque rara vez, a pesar de lo que sugieren algunas frases sentenciosas, la historia se repite tal cual. Los viejos fantasmas suelen aparecer con ropajes renovados. Digámoslo sin más circunloquios: los regímenes democráticos en todo el mundo occidental viven una fase de profundo cuestionamiento por amplios sectores sociales, que no se reconocen en los partidos tradicionales y los dirigentes o líderes establecidos («¡Que no nos representan!», decía la famosa consigna del 15-M). El hecho de que no sea un problema específico de España no constituye en sí mismo un atenuante, máxime cuando aquí se presenta con caracteres de notoria gravedad. Nuestro sistema político pasa por momentos delicados, no ya —como antaño— por las asechanzas del terrorismo etarra o el involucionismo militar, sino por una dinámica centrífuga que, lejos de detenerse o frenarse, aparece como proceso desbocado. Dice Fuentes que a estas alturas del siglo XXI parece clausurado el largo ciclo de irrupciones militares en la política española: hay sobrados motivos para considerar el golpismo clásico «un anacronismo felizmente superado desde aquel 23-F». Pero añade inmediatamente que hay «otras formas de atentar contra el orden democrático y el Estado de derecho».
En el actual contexto de crisis generalizada del sistema democrático han arraigado peligrosas alternativas: derivas autoritarias, furia populista, proclamas xenófobas, radicalismos demagógicos y nacionalismos excluyentes, entre otras. Como antes apuntaba, el sistema político español, particularmente frágil en su diseño territorial, sufre esta situación con excepcional virulencia, como se ha puesto de relieve en la intentona rupturista de Cataluña. ¿Ha sido el 1-O, fecha del rocambolesco referéndum en aquellas tierras, nuestro nuevo 23-F? Por decirlo en los términos literales que emplea el autor: «¿Fue el procés una nueva forma de golpismo?». Como se ve, Fuentes tiene la prudencia o la simple contención de utilizar esas calificaciones entre interrogantes, para dejar que el lector saque sus propias conclusiones. De ahí que los términos «pronunciamiento civil» y «alta traición al Estado» para calificar al proceso sedicioso catalán vayan también no como afirmaciones sino como preguntas incisivas. De este modo, podemos entender cabalmente por qué el epílogo lleva un epígrafe que matiza el propio título del libro: «el golpe que acabó con todos los golpes (¿o no?)».
No quiero poner punto final sin añadir, ya por mi cuenta y riesgo, una observación más al paralelismo que establece Fuentes entre el tradicional golpismo militar y este nuevo golpismo civil de cuño nacionalista-populista: salta a la vista que ambos se dirigen contra el sistema establecido —contra la legalidad constituida— usando la fuerza o la coacción y dinamitando los cauces previstos en el ordenamiento vigente para su reforma o transformación. Por expresarlo en los términos tradicionales, ambos coinciden en su condición de pretender ser un atajo hacia el poder y, en el fondo, un asalto al poder. Pero el 23-F supuso históricamente la vacuna de la democracia y el canto del cisne de la irrupción militarista en el sistema constitucional. Déjenme que sea yo ahora el que termine con un par de preguntas: ¿estamos en condiciones de afirmar algo equivalente del 1-O? ¿Será el derecho a decidir la forma posmoderna del castizo pronunciamiento?