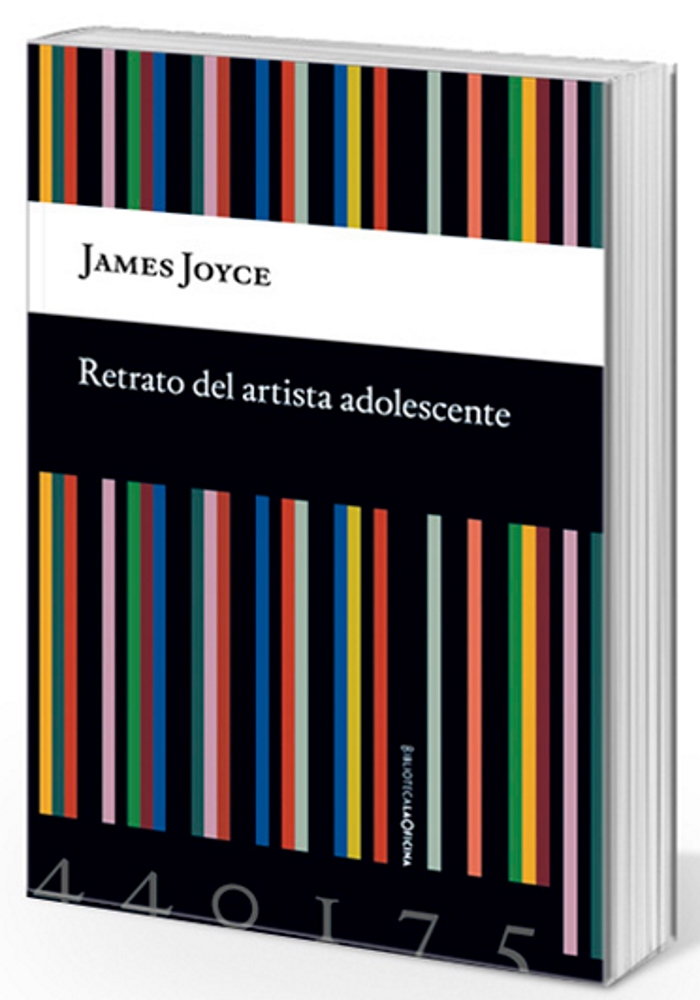Se conoce que con la edad me estoy convirtiendo en un cascarrabias. Lo noto porque me irritan cosas y situaciones que antes solía tomarme con cierto sentido del humor. O frente a las que adoptaba una respuesta activa, en vez de reconcomerme y sentirme deprimido. Un ejemplo: los anuncios en los cines. Pertenezco a una generación que protestaba cuando los exhibidores cargaban los «descansos» de anuncios y anuncios. Uno pensaba: ya he pagado la entrada, ¿por qué me obligan a soportar la publicidad? A menudo –hablo de hace veinte años, quizá más– los jóvenes pateábamos ante el abuso y, de vez en cuando, conseguíamos incluso que los anuncios se interrumpieran sin necesidad de largarnos de la sala a hacer tiempo. Alguien que decide salir de casa, trasladarse hasta un cine y gastar su dinero no debería ser gravado con lo que no desea contemplar en la pantalla: entonces lo teníamos claro.
Ahora es distinto, por lo que se ve. Uno adquiere religiosamente el derecho de uso de una localidad y, si no tiene la precaución de llegar justo a la hora del inicio del pase de la película (lo que puede ser molesto si ya se han apagado las luces), sabe que va a tener que aguantar un cuarto de hora interminable de estúpidos anuncios. Y el público permanece impávido: incluso parece que le gusta. Llegan, se sientan con su cartucho de palomitas grasientas y su refresco y se disponen a ver cómo Tommy Hilfiger, por ejemplo, promociona sus deportivas prendas o sus irresistibles fragancias mediante muchachos de todos los colores (faltaría más) que se envuelven con la vistosa bandera de las barras y las estrellas y nos muestran su contagiosa alegría de vivir en el mejor de los mundos posibles. En buena parte de la publicidad destinada a fomentar el consumo de los jóvenes, el inglés –un inglés, dicho sea de paso, plano y previsible– constituye un ingrediente esencial: los creativos deben de haber decidido que es lo más apropiado para llegar a ese público. Pero reconózcanme que hace sólo quince años toda esa parafernalia hubiera parecido ridícula.
Estoy hecho un cascarrabias. De acuerdo. Y crece mi antiamericanismo: me lo están poniendo tan fácil que no lo puedo evitar. Estoy convencido de que la globalización camina en un único sentido: el que impone, ya sin ninguna resistencia, el gran modelo estadounidense. El inglés americano es la lengua universal del consumo: la revolución informática y la Red lo han consagrado definitivamente como la coiné de nuestro tiempo. Las películas de Disney educan urbi et orbi a los niños en lo políticamente correcto versión made in USA: se reescriben los cuentos infantiles para quitarles hierro ideológico y se empaquetan en odres de celuloide a prueba de desviaciones morales. Y luego los devuelven suficientemente pasteurizados a las culturas de las que salieron. Nunca se había conseguido por procedimientos pacíficos tamaña nivelación de las conciencias.
Las llamadas comedias de situación –sitcoms– nos sumergen en el humor del Imperio (que ha acabado por ser también el nuestro: compárense con la mayoría de las de fabricación propia). Y los lacrimógenos dramas, tan presentes en nuestras televisiones a media tarde, nos educan con el ejemplo y destilan la moral que se espera de la comunidad global. Gracias a ellos aprendemos, por ejemplo, a no fiarnos del vecino de la puerta de al lado, que acaba revelándose como un libidinoso acosador de la recién separada (y por ello más vulnerable); o a comportarnos como el heroico joven padre que saca adelante al hijo difícil y traumatizado por la muerte de mamá. Una moral postmoderna y postcolonial en el que todas las minorías deben tener –venga o no al caso– su cuota de participación, de presencia.
Y, sin embargo, todavía no está conseguida la homologación total. Un ejemplo reciente mostraba bien a las claras la diferencia entre las opiniones públicas europea y norteamericana respecto a la pena de muerte, reinstaurada en EEUU desde 1977 y apoyada allí, dicen, por la mayoría de la población. Les recuerdo los hechos. George Bush, el gobernador de Tejas –tendría que remontarme muy atrás para encontrar un candidato a la presidencia de EEUU cuya mezcla de determinación y estolidez me inspirara tanto recelo–, decide dar su consentimiento para que el asesino convicto David Long sea ajusticiado a pesar de encontrarse en una U.C.I. tras un serio intento de suicidio. El juez Edward King había rechazado previamente la petición del abogado defensor de que se aplazara la ejecución de la sentencia. Por tanto, al recluso se le conduce a un hospital donde se le reanima lo suficiente como para que pueda ser conducido a una cámara de la muerte en la que se le inyecta el cóctel letal que acaba con su vida en poquísimos segundos. Todo tan grotesco e inhumano como limpio. En Europa el suceso suscita estupor y los medios se hacen eco no sólo de la indignación de los abolicionistas, sino también del silencio de buena parte de la prensa norteamericana. Allí a muchos no les parece raro: el tipo era un asesino que ha recibido su castigo –ese castigo–, y punto. La firmeza del candidato le hará conseguir más votos en su conservador Estado, en el que, por cierto, este año se ha mejorado significativamente la marca de ejecuciones.
Globalización de la moral, uniformización de los puntos de vista, coincidencia en el diagnóstico de lo fundamental. De lo que pudiera introducir obstáculos en el consenso (Chechenia versus Kosovo, por ejemplo), mejor no hablar demasiado. Y lo más razonable son las soluciones sencillas y rápidas: los medicamentos que van directamente al síntoma. Precisamente de esto último habla Pourquoi la psychanalyse? (Fayard, París, 1999, 198 págs. 95 francos), el libro más reciente de Elisabeth Roudinesco. En una sociedad en la que nadie se siente responsable de nada, en la que el dolor ya no se tolera (aunque se causa el ajeno), el psicoanálisis ha dejado hace tiempo de estar bien visto.Y, sin embargo, en este tiempo en el que «en lugar de la pasión, la calma; en lugar del deseo, la ausencia de deseo; en lugar del sujeto, la nada; en lugar de la historia, el fin de la historia», el método de conocimiento inventado por Freud no ha perdido todavía la batalla frente a los antidepresivos y los ansiolíticos. Vivimos, viene a decir la historiadora del psicoanálisis, en un mundo de baja intensidad en el que parecen haber triunfado los parches, las soluciones rápidas que enmascaran el sufrimiento y rechazan (como innecesaria) la indagación de sus causas y, por tanto, las posibilidades de una transformación radical. El libro de Roudinesco tiene la virtud de proyectar, desde el campo del psicoanálisis, una mirada crítica sobre el paisaje moral hegemónico de nuestra época. Tenemos tanto miedo a lo trágico que hemos optado por lo depresivo; al igual que ocurre con ese liberalismo económico que ahora invocan tirios y troyanos, la creencia en la eficacia de los medicamentos psicotrópicos ha alcanzado un consenso que sólo se explica por la incapacidad de –o el temor a– enfrentarse a los problemas desde un ángulo diferente, más radical y profundo. El intelectual de hoy es el periodista. El psicoanalista, la farmacia. Supongo que alguna de las causas habrá que buscarla en el hecho de que la gente ha terminado demasiado harta de las ideologías totalizadoras y de sus logros sociales y humanos como para recibir sin recelo lo que pone excesivamente en cuestión el estado de cosas vigente.
No empiezo bien el año. Ya digo, como un cascarrabias. O como ese personaje de la Metrópolis de Lang (1926) que intenta en vano detener el tiempo. Antes de acostarme me tomaré un lexatín.