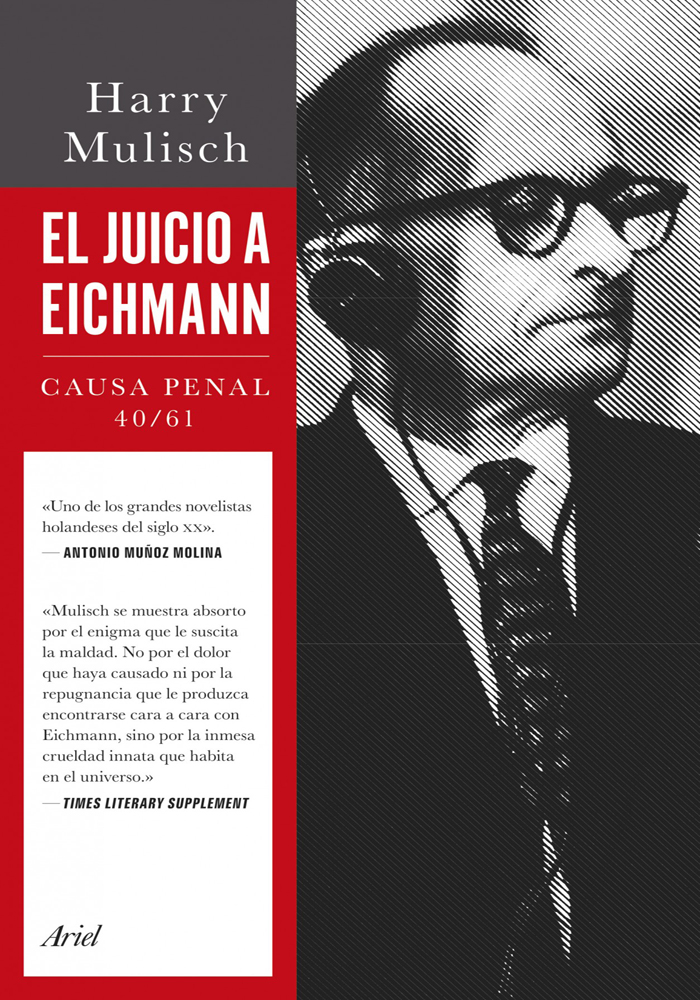Los dos textos de los que les prometí el otro día que iba a ocuparme son muy desiguales en contenido y en ambición comprensiva. Baste decir con respecto a lo más obvio, su extensión, que el escrito por John Carlin, titulado «Españoles vs. británicos», es un simple artículo de prensa que no superará los cuatro o cinco folios, mientras que el escrito por Ian Gibson es un auténtico libro –de más de cuatrocientas páginas– que, además, no se propone tanto teorizar o hablar genéricamente de España y los españoles cuanto contar sus Aventuras ibéricas, como delata ya el propio título. Al final, sin embargo, como no podía ser menos, el trasfondo de dichas aventuras es el paisaje y el paisanaje peninsulares, con lo que llegamos al mismo punto de partida. Así que puede decirse, sin forzar las cosas, que a ambos textos los hermanan tres cosas: un fuerte componente autobiográfico, un soterrado tono irónico y, lo que es más importante de todo, el intento de dar una imagen del conjunto del país y de los españoles como colectividad desde la óptica de un observador que mantiene un pie dentro y otro fuera del ámbito ibérico.
Por las razones antedichas, seré más breve con el artículo de Carlin. Comienza este con una vuelta de tuerca al tópico de la envidia como pecado nacional español (¡si el pobre Fernando Díaz-Plaja levantara la cabeza!). No sólo niega la mayor –la susodicha envidia como gran lacra nacional–, sino que se la atribuye, ¡ahí es nada!, a los mismísimos británicos en su contemplación de los españoles. Han leído bien, son los hijos de la Gran Bretaña quienes esconden una desazón visceral hacia los habitantes de la península Ibérica. ¡Curioso: lo que hubiera complacido esta tesis a Franco, empeñado en que de los Pirineos p’arriba nos tenían envidia! ¡La de vueltas que da la vida!
Bueno, pues como les decía, Carlin, convencido por su hijo, atribuye a los británicos el secreto deseo de ser como los españoles. ¿Y cómo son los españoles? ¡Agárrense! Son gente cálida, alegre, poco «estirada», espontáneos, hedonistas, afectuosos, naturales: «En resumen, que saben vivir mejor». Nada más escribir esto, Carlin se detiene porque siente necesidad de justificarse. ¡Claro, todos estos son tópicos! Entonces arguye lo que yo les comentaba en el artículo anterior: eso de que los tópicos contienen parte de verdad. «No salen de la nada», dice él. Y, para compensar, argumenta que los españoles también tienen defectos. Uno de los principales, su incapacidad para reconocer objetivamente el mérito en el trabajo y su tendencia imparable a dejarse llevar por el amiguismo y el compadreo. Un camarero listo y eficiente puede prosperar en Londres, donde reconocerán su dedicación y premiarán su productividad con primas y ascensos. En España, por más que se esfuerce, seguirá lavando platos. ¡A menos que sea sobrino del dueño!
Lo segundo que le irrita a Carlin de los españoles es su cerrilismo en el debate político, que no pasa de ser un diálogo de sordos, caracterizado por el empecinamiento y el sectarismo de unos y otros. El dogmatismo español sería, así, la antítesis del pragmatismo británico. Pese a todo, Carlin insiste en que prefiere la actitud española ante la vida, la alegría, la franqueza, la sociabilidad. A los británicos y a su sociedad puede admirárseles con la razón, fríamente. A los españoles, a pesar de todos sus defectos, simplemente se les quiere. Lo ideal, termina Carlin, sería la imposible mezcla de los dos pueblos.
A pesar de que, como expuse antes, el libro de Gibson parece a primera vista algo muy distinto –y ciertamente lo es en muchos aspectos–, para la vertiente que aquí estamos tratando, la de los estereotipos, es sorprendentemente semejante al artículo de Carlin. De hecho, fue mi propia sorpresa ante esas concomitancias –tanto en el fondo como en las propias expresiones– lo que me indujo finalmente a traerlos a ambos a esta sección. El biógrafo de García Lorca suscribe el noventa por ciento de lo ya dicho respecto a los españoles. Estoy por arriesgar la hipótesis de que no le hubiera importado mucho poner su firma en el artículo que hemos examinado. Síganme, ya verán que no exagero. Les haré una breve sinopsis de lo que sostiene el polígrafo irlandés.
Los españoles, dice Gibson, son los seres más vitales, o incluso sería mejor decir vitalistas, del universo. Esa es su característica más notable y decisiva. Entiéndase bien, vitalistas para lo bueno y para lo malo. Tan vitalistas que se desbordan. El español necesita salir de su casa y entrar en contacto con los demás en la calle, en el bar, en cualquier rincón del espacio público. No puede callar, necesita compartir todo lo que piensa y siente con sus semejantes. Para esa querencia no basta la conversación normal y corriente, no. El español no habla. Grita. El español no escucha. No tiene tiempo para ello. Calla sólo cuando el interlocutor eleva el tono más que él. ¿Algarabía? ¡Qué importa! Todos hablan a la vez. ¿Para qué sirve eso tan pasivo de escuchar al otro?
El marco habitual de esa escena cotidiana es la barra de un bar, entre cañas y tapas. Todos participan, pues no es obstáculo no disponer de dinero. ¡Te invito! ¡Otra caña! ¿Cómo te vas a negar? Si no hay barra de bar, bien sirve cualquier otro ámbito. Da igual que sea en un autobús, en el hall de un hotel o en una tertulia de televisión. Todos quieren hablar y por supuesto todos hablan ¡a la vez! Gibson se refiere en este contexto, literalmente, a «la sociabilidad compulsiva de la gente». No lo dice en términos peyorativos, sino todo lo contrario. Es el gran encanto de los españoles. El extranjero, el guiri, cuando está entre ellos, queda asimilado. Uno más. Es el «profundo sentido democrático del pueblo español», un rasgo que constituye una constante en la pintura de los españoles que hacen los «curiosos impertinentes» desde tiempo inmemorial, desde su admirado Richard Ford o incluso antes.
En el primer momento en que te descuides el español te cuenta su vida. Da igual que te acabe de conocer. La apertura, la llaneza, la espontaneidad terminan por desarmar a cualquiera. Gibson, como antes Carlin, se sorprende de la naturalidad con que los españoles dispensan el contacto físico: te tocan, te abrazan, te miran a los ojos directamente. Da igual la diferencia de sexos. De hecho, Gibson, como hombre, resalta explícitamente lo chocante que resulta «la mirada franca de la española» para alguien que proviene de una sociedad muy diferente, mucho más recatada o remilgada en dichos aspectos.
En España, en fin, todo es demasiado: la vitalidad, la sociabilidad, las efusiones. De ahí que hasta los actos ordinarios más humildes se conviertan casi en acontecimientos o, como mínimo, en rituales sibaritas. «Luego está la ración. España es el único sitio del universo, si no me equivoco, donde la gente come antes de irse a casa a comer. Me parece genial». En otro orden de cosas, ese exceso cotidiano impregna todas las manifestaciones sociales y culturales. Gibson se pone unamuniano –aunque no cita a Unamuno, sino a Eugenio Montes? cuando recoge el celebrado aserto de que en España hasta los Cristos sangran de verdad (y «salen a la calle […] entre parejas de la Guardia Civil»). El problema que yo tengo con este tipo de apreciaciones es que siempre me recuerdan a Manolo Escobar o a Paquita Rico cantando lo de «la española cuando besa / es que besa de verdad». A partir de ahí, como comprenderán, todo es relativismo.
Así las cosas, no les sorprenderá que todo lo que acabo de mencionar –mejor dicho, todo eso que menciona Gibson, acotaciones mías al margen? esté presidido por el «padre sol», el poderoso sol ibérico sin el cual España no sería lo que es. A estas alturas, me imagino al autor, que es un tipo bastante listo, dando un repaso a lo que lleva escrito. Ummm… ¿Adónde me lleva todo esto? Sol, fiesta, pasión. ¡Esta música me suena! No le queda más remedio al escritor irlandés que rendirse a la evidencia y reconocer lo obvio, como ya vimos que le pasaba también a Carlin. ¡Tópicos!, escribe. Por ejemplo, el del sol de España: «Sé que algunos dirán que es un tópico». Y después del reconocimiento, el recurso inevitable y consabido: «Vale. Pero es un tópico que, por una vez, no miente». Se habrán fijado que siempre en estos casos, ¡oh, casualidad!, el tópico que no miente es el que sustenta el autor. Se supone, por lo menos implícitamente, que todos los demás sí. Sí mienten, quiero decir.
Al igual que Carlin, Gibson piensa que en España falta la seriedad que preside la vida comunitaria en los países anglosajones. Como el irlandés es un hombre más politizado y con una marcada ideología izquierdista, no se mete tanto con la organización laboral –el déficit de meritocracia que señalaba Carlin? como con el manifiestamente mejorable ordenamiento político y los vicios resultantes: inmoralidad de los cargos públicos, ausencia de controles efectivos, corrupción, impunidad, cerrilismo de la derecha, etc. Pero, en el fondo, los dardos o la crítica apuntan a lo mismo: en España no hay civismo, faltan dosis de «moral protestante», no se valora el esfuerzo, no se premia el trabajo bien hecho (a veces ¡todo lo contrario: se penaliza!).
España, en opinión de Gibson, es, por todo ello, una tierra áspera, dura, y los españoles, unos seres con una sorprendente insensibilidad hacia la naturaleza y, en general, el hábitat que les rodea. De ahí la tendencia a ensuciarlo todo: el español arroja en las aceras todo lo que le sobra o le molesta. No es de extrañar entonces que en las fiestas se acumulen toneladas de basuras. Al español parece no importarle demasiado esa convivencia con la mierda (la expresión es de él, no mía). Pero en nada se refleja más y mejor esa vertiente hispana que en la indiferencia hacia el maltrato animal. ¡Qué digo indiferencia! ¡Auténtico sadismo, que hace que las multitudes disfruten con las fiestas populares en que se tortura y mata a los más variopintos animales: toros, vacas, cabras, gallos, perros!
Una prolongación de esas actitudes puede rastrearse también en la relación que mantiene España con su historia. En general, según Gibson, puede decirse que el español vive el presente y desprecia el pasado. También todos los restos y huellas de su pasado esplendoroso. El irlandés no puede concebir la desidia con que en España se tratan –se maltratan, debería decirse también en este caso– los tesoros culturales, los testimonios de antiguas civilizaciones: museos, yacimientos, monumentos, restos arqueológicos y otros valiosos restos del pasado parecen constituir más un lastre que un motivo de orgullo. Las autoridades los ignoran o los tratan con displicencia y el conjunto de los españoles no demuestran hacia ellos mucho mayor estima.
El libro de Gibson contiene otras muchas cosas, pero yo, como les advertí y no he tratado de disimular, me he fijado tan solo en aquello que me interesaba para el propósito de este artículo. Y ahora ya, llegados casi al final, permítanme que vuelva a lo que les decía al comienzo de la entrega anterior: me gustan los tópicos porque constituyen un reto, una paradoja y un espejo. Me explico, pero para ello tengo que formular una pregunta: díganme, con toda la sinceridad posible, qué les ha parecido ese somero retrato que hemos hecho de los españoles de la mano de John Carlin e Ian Gibson. Si no me equivoco, tendrán muchos de ustedes una sensación ambivalente, como un regusto agridulce. Por un lado, se habrán sonreído y reconocido en algunos de los brochazos de nuestros autores. Por otro lado, habrán pensado que exageran, desbarran o, sobre todo, generalizan. Vale, pero el reto sigue estando ahí: ¿qué hay de verdad en los tópicos? Otros dirán: ¿pero es que hay algo de verdad en el tópico? ¿No es, por su esencia misma, una distorsión inaceptable?
Inaceptable, desde luego, lo es desde el punto de vista intelectual, y no digamos ya científico. Nadie puede, seriamente hablando, sustentar el tópico como conocimiento. Si yo mantengo, siguiendo a Carlin y Gibson, que los españoles somos jaraneros, bebedores y festivos, ustedes me responderán muy probablemente que unos sí y otros no. Pero la cosa cambia si, en vez de eso, yo les digo, por ejemplo, que España es el país del mundo con mayor tasa de bares por habitantes o que en nuestro país hay más bares que en todo Estados Unidos. Y lo mismo cabría decir de cada uno de los aspectos que hemos ido desgranando en los párrafos anteriores, desde el sol al ruido, pasando por la productividad laboral. Sería posible entonces contemplar el tópico como la expresión coloquial de un principio más sólido, algo con fundamento, hasta el punto de que pudiera ser incluso empíricamente demostrable. Dicho en otras palabras, el tópico o, si se prefiere, para ser más precisos, determinados tópicos, resultarían ser una simplificación –eso nadie puede discutirlo–, pero sobre un basamento real y comprobable. Algo así como si digo que el león come siete kilos de carne al día. Es una formulación estereotipada, pero no propiamente falsa. Aun así, no hemos resuelto nada. El reto sigue pendiendo sobre nuestras cabezas, porque a cualquiera se le alcanza que no todos los lugares comunes tienen la misma consistencia. ¿Quien deslinda entonces el tópico bueno –por simplificar– de esos otros mendaces, insidiosos, insultantes, provocadores, como los que se adjudican a determinadas etnias o colectivos?
Desde el momento en que reconocemos que lo que decimos o escribimos es un tópico, nos hacemos reos de una paradoja insoluble. Si es un tópico, ¿por qué le damos acogida? ¿Qué valor queremos darle? No podemos decir que ninguno, como si fuera una falsedad absoluta, porque entonces no lo habríamos mencionado siquiera. Pero, por otro lado, al calificarlo como tópico, queremos distanciarnos, actuando de un modo parecido a quien, como dice el refrán, tira la piedra y esconde la mano. Confieso que me hace mucha gracia analizar este quiero y no puedo. No lo digo con suficiencia, sino con comprensión, porque esto lo hacemos todos. Todos simplificamos y esquematizamos porque, como ya señalé antes, las simplificaciones y esquematizaciones son, simplemente, inevitables. No pude evitar que se me escapara una sonrisa al leer en el libro de Gibson una página en la que reconoce lo difícil que es encontrar los rasgos característicos y definidores de la España física, ese variadísimo paisaje ibérico, «un minicontinente fascinante». Si ello es así, ¿qué decir entonces del «paisanaje, que actualmente suma unos 47 millones y medio de almas, ¿quién se atrevería a generalizar acerca de él, a identificar posibles denominadores comunes?» Ya se pueden imaginar que el autor hace esa pequeña reflexión después de haber generalizado sobre los cielos y las tierras ibéricas y antes inmediatamente de generalizar sobre el español individual y colectivo. No falla. Cuando alguien subraya que no quiere generalizar es porque va a saco. ¿Quien no ha oído en boca masculina lo de «yo no soy machista, pero la verdad es que todas las mujeres son iguales», o en boca femenina eso de «yo no quiero generalizar, pero los hombres siempre van a lo que van»?
Por último, los tópicos como espejo. El uso del lugar común nos delata más de lo que quisiéramos y mucho más de lo que normalmente estamos dispuestos a reconocer. No conozco personalmente a ninguno de los dos autores que he tenido el placer de seguir en este artículo, pero me juego el cuello a que no me equivoco si digo, por ejemplo, que ambos tienen un fuerte componente hedonista como parte fundamental de su personalidad. Pueden ser –y de hecho, sin duda, lo son? buenos profesionales, pero también, y sobre todo, aman la vida, la gente, las relaciones, la comida y la bebida, los viajes, el sol de España, la vitalidad del país, etc. Su atracción hacia el paisaje y el paisanaje de la península Ibérica viene precisamente de esos rasgos humanos individuales y a su vez, como en un interminable juego de espejos, estos rasgos particulares se refuerzan y se explayan en el medio ibérico. Si yo tuviera que ponerme escéptico de un modo recalcitrante, les diría que a lo mejor la lectura de los textos de Carlin y Gibson no me ha aportado gran cosa acerca de cómo somos los españoles. Pero, desde luego, difícilmente pondría en duda que me ha mostrado, como si leyera en un libro abierto, cómo son, cómo sienten y cómo piensan John Carlin e Ian Gibson.