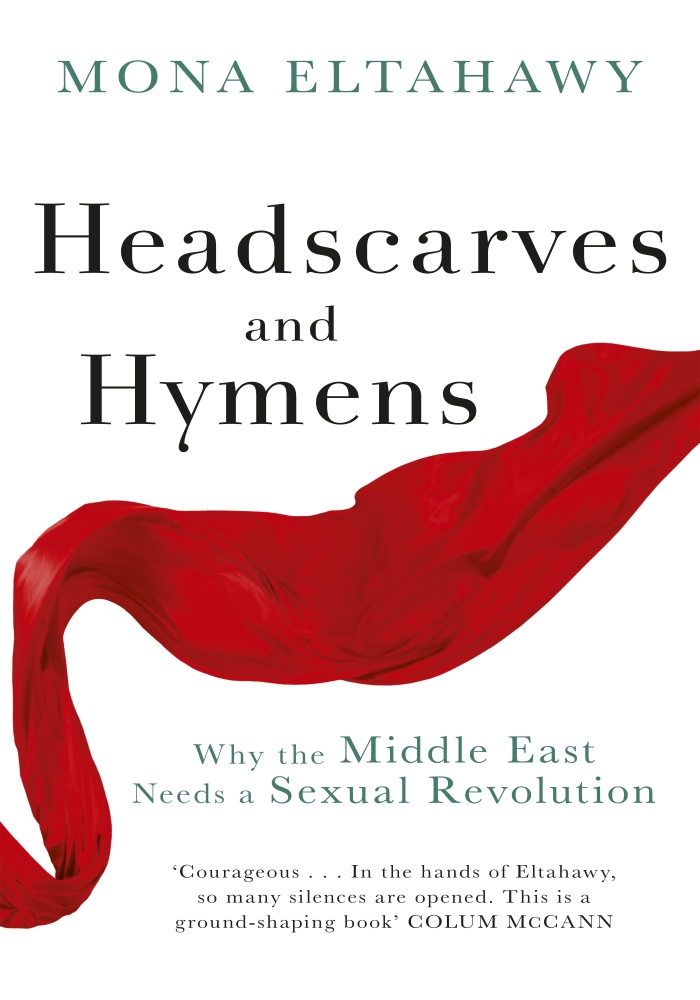En La insoportable levedad del ser, Milan Kundera reflexiona en términos originales sobre la proposición nietzscheana del eterno retorno, que califica de idea misteriosa y sugestiva, aunque un punto demencial. La insoportable levedad de su título sería la consecuencia paradójica –de ahí el oxímoron- y vendría a cuento precisamente por el carácter abominablemente efímero de todo lo que acaece en el mundo si, como todos creemos, el eterno retorno es tan solo un mito desconcertante e inasumible. Así, una guerra entre dos naciones –cualquier guerra en puridad- no pasaría de ser una leve sombra en el devenir de la humanidad, tan nimia en el cómputo global como un soplo pasajero de brisa, aunque en ella encontraran la muerte cientos de miles o millones de individuos. Fuera como fuese, pasó y no hubo nada, por decirlo al modo del clásico. El empleo del adjetivo paradójico que antes hice se sustenta en la convicción –diríamos que compartida por la mayoría de los seres humanos- de que peor, mucho peor, que esa levedad pasajera de los asuntos terrenales sería su opuesto, su persistencia o repetición en cualquiera de sus modalidades. Sobre todo, claro, cuando estamos hablando de hechos atroces, situaciones insoportables. O, a veces, quizá ni siquiera haría falta esa atrocidad, pues bastaría la propia circularidad o repetición de algo de manera insistente -¿infinita?- para que la condición humana lo juzgara infernal. Kundera podía haberse servido aquí también del mito de Sísifo, aunque Albert Camus introdujera matices bien distintos, pero, como dije antes, se refiere al eterno retorno del filósofo alemán. De entre todas las implicaciones que tiene el planteamiento, que son muchas, me interesa detenerme en la perspectiva histórica o, para ser más precisos, en cuál es nuestra actitud ante los hechos del pasado y sus protagonistas. Pues el mito utilizado por el novelista checo también puede servir para ilustrar de manera perspicaz la diferencia entre la frialdad del análisis intelectual y la vivencia de una situación dada.
Transcribo un párrafo significativo: «Si la Revolución francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones, se vuelven más ligeros que una pluma, no dan miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses». Me tendrán que permitir que, a partir de la cita, lleve el agua a mi molino para retomar el asunto de la guerra que antes asomaba en el ejemplo anterior y que en los siguientes párrafos constituirá nuestro objeto privilegiado de reflexión. Siguiendo el hilo que acabo de señalar, me basta con asentir y reconocer que, en efecto, los contemporaneístas hablamos con frecuencia de la Revolución francesa y también de la Revolución soviética, así como de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o, en el caso de los españoles, de nuestra Guerra Civil; y no solo hablamos de todos esos acontecimientos sino que los explicamos, los analizamos –contexto, causas, consecuencias- y los diseccionamos con la frialdad y precisión que un forense emplea en su autopsia. Estamos a veces tan implicados y sumergidos en ellos que podríamos incluso interpretárselos hasta en sus menores detalles a alguien que los hubiera vivido, al modo en que un cronista erudito podría narrar a Fabrizio del Dongo, el protagonista de La Cartuja de Parma stendhaliana, la batalla de Waterloo con más precisión que él mismo. Si dejamos ahí las cosas, que es el punto en que habitualmente suelen dejarse, omitiríamos un matiz esencial para lo que ahora quiero desarrollar, una cuestión que, no por manifiesta –al menos en su aspecto epidérmico-, resulta menos trascendente: nuestro conocimiento es meramente libresco -o archivístico, si se quiere la precisión puntillosa-, con todos los pros y contras que ello supone.
Ningún historiador de mi generación y, por supuesto, de las generaciones posteriores, ha conocido la guerra ni de refilón. No sabemos cómo es el aire que se respira en ellas, cómo se traga saliva, como se encoge la boca del estómago, qué se siente en la piel, cómo se mira atrás con pánico, cómo se mira arriba por si van a volver a bombardear y hay que salir hacia el refugio, cómo es el sudor frío del pánico, a qué huelen las calles, cómo se aflojan los esfínteres, como se despierta uno sobresaltado ante un ruido imprevisto, cómo es la angustia de no encontrar a un ser querido o, simplemente, el hambre, el frío, la sed… Eso sin contar las calles intransitables, los edificios hechos escombros, los hogares destruidos, la muerte inmediata, la sangre que salpica, los miembros amputados, el dolor físico insoportable… Si eres mujer, habría que añadir el pavor a cualquier forma de agresión sexual. Me dirán, como antes reconocí, que recalo en lo obvio, pero déjenme entonces que me acoja nuevamente a la maestría de Kundera para que él exprese mucho mejor que yo la vertiente que me interesa destacar: «No hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble: estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver algunas de las fotografías me emocioné: me habían recordado el tiempo de mi infancia; la viví durante la guerra; algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler; ¿pero qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida, un tiempo que no volverá?» El novelista checo pone el acento en la «profunda perversión moral», cito textualmente, que anida en la anécdota transcrita, que atribuye a la levedad antedicha, pero yo quisiera derivarla hacia la emoción que casi todos los estudiosos de la guerra civil hemos sentido en algún momento ante algunas fotografías, algunos himnos, determinadas canciones, algunos documentales. La nostalgia de una épica falsa por no vivida y por ello mismo distorsionada en sus líneas maestras: en especial, la línea que separa la vida de la muerte, el sufrimiento auténtico de su recreación libresca.
Supongo que argüirán que esta diferenciación entre vivencia y estudio se puede aplicar a casi todos los asuntos humanos y, en el fondo, no es más que una variante de la consabida distinción entre teoría y práctica. Siendo ello cierto en lo esencial, es innegable que la delimitación tiene importantes ribetes característicos cuando se trata de asuntos trascendentales y, en particular, cuando afecta a aspectos particularmente sensibles de la existencia humana. Lo expresa de modo insuperable un relato canónico y bien conocido, La muerte de Ivan Illich. El protagonista de la parábola tolstoiana sabe que ha de morir, como lo sabemos todos, pero una cosa es tratar de la muerte en general y otra muy distinta que la Negra Señora venga a visitarle cuando aún no lo espera o cuando no está preparado o cuando aún tiene proyectos… que ya nunca podrá realizar. La muerte para Ivan Illich era hasta ese momento algo que le pasa a otros: hasta que no le llega a él no entiende la enormidad de la diferencia. Algo no muy distinto se me ocurre decir a mí del papel del historiador (el mío en este caso): he escrito innumerables páginas sobre la guerra, mejor dicho, sobre las guerras, sobre todo tipo de contiendas bélicas. He trazado semblanzas de sus protagonistas, sus víctimas y sus héroes, he juzgado comportamientos en esas coordenadas, he realizado consideraciones diversas sobre mártires y verdugos. En todos esos casos, como en el relato de Tolstoi, la guerra era siempre algo que le sucedía a los demás. Era tan consciente de ello que en no pocos casos –por ejemplo, cuando la crueldad llega al paroxismo, algo por desgracia bastante frecuente- he pensado que yo mismo no terminaba de comprender del todo lo que trataba torpemente de explicar, entre otras cosas porque las palabras no pueden siempre reflejar adecuadamente situaciones límite.
Es muy probable que no hubiera escrito este largo proemio si la guerra no hubiera surgido, una vez más, en nuestro torturado continente, en cierto modo casi a nuestras puertas, como quien dice. Una nueva guerra –tan parecida en muchos aspectos a las de siempre- que estalló hace ya algunos meses y que desde entonces se mantiene como una realidad con la que hay que convivir. Es probable incluso que les haya despistado, a muchos de ustedes, con el epígrafe elegido para este comentario y al leer la guerra, muchos de ustedes hayan pensado erróneamente que me iba a referir a la guerra de Ucrania. Sí, ya sé que le estamos dando a este conflicto una importancia que muchos juzgan desproporcionada y sobre todo injusta –moralmente inaceptable- porque en estas décadas que llevamos de siglo XXI –y acoto mucho, para no irme por los cerros de Úbeda-, en estas décadas, repito, que tildamos falsamente de pacíficas, se han desatado múltiples conflictos bélicos de un extremo a otro del globo, entre ellos algunos no muy lejanos geográficamente, como la estremecedora guerra civil siria. ¿Somos selectivos –muchos dirán que abiertamente racistas- hasta en nuestra compasión? ¡Cómo vamos a negarlo! Si la mujer violada se parece a nuestra esposa, si el niño abatido por un francotirador podría ser nuestro pequeño o si el ejecutado a sangre fría es un civil maniatado con los rasgos de nuestro padre, todas las alarmas se disparan. El escenario de destrucción, por otro lado, nos recuerda que aquellas ciudades devastadas, aquellas plazas con inmensos cráteres de obuses o aquellas calles fantasmales eran poco antes exactamente iguales que las nuestras, con sus establecimientos de comida rápida, sus boutiques de moda y sus terrazas animadas. He estado este verano a una decena escasa de kilómetros de la frontera ucraniana. Se sentía en la piel, se podía oler el ambiente bélico. Aunque la guerra le sigue ocurriendo a otros y no nos afecta directamente, la mera proximidad nos perturba y cambia muchas cosas. Es indiscutible que la guerra ucraniana ha estremecido a toda Europa de una manera que no se recordaba desde que cesaron las hostilidades abiertas en los Balcanes, con la desintegración de Yugoslavia.
No es menos cierto que también habría que considerar la otra cara de la moneda que, en este caso, no es otra que la constatación de que a todo se acostumbra el ser humano. Más aún en unos tiempos, como los que vivimos, en los que cuesta tanto fijar la atención en un asunto determinado. La guerra de Ucrania ha dejado de estar desde hace tiempo en la cabecera de rotativos y noticiarios (por no mencionar los aún más efímeros tuits), desplazada por cuestiones nimias y hasta pueriles, pero mucho más cercanas. Volvemos así, en cierto modo, al punto de partida: la guerra se convierte otra vez en algo distante, frío y ajeno, un asunto de consideración seria, desde luego, pero que enseguida olvidamos para retornar a nuestras ocupaciones –y preocupaciones- habituales. No lo digo como crítica -¿podría ser de otro modo?- sino como simple reflejo de la realidad. Este acercamiento a la realidad tal cual es lo que llamamos realismo. En nombre de ese realismo, entendido en su más amplio sentido, he de reconocer complementariamente que las consideraciones anteriores, que podríamos llamar humanistas, desembocan antes o después en un callejón sin salida. De acuerdo, puede ser frívolo o inmoral teorizar fríamente sobre la guerra minimizando el coste humano, en la tranquilidad de un despacho en el que no salpica la sangre, sabiendo en cualquier caso que el sufrimiento atroz lo ponen los otros. Pero, ¿adónde nos conduce la condena rotunda de la actividad bélica, más allá de un pacifismo tan bienintencionado como inane? Diré más: el propio pacifismo se revela a la postre como una consigna vacua en el mejor de los casos, una contradicción en sus propios términos en la mayoría de ellos o una propuesta sospechosa en según qué ocasiones.
Para ilustrar la aseveración anterior, me basta remitirme a la bien conocida situación de la Europa de entreguerras: las matanzas del período 1914-18 desarrollaron en todo el continente una ola pacifista de un calado desconocido hasta ese momento. Como el delirio patriótico había desembocado en una hecatombe insólita, arriba y abajo, en los centros de poder y en las asambleas populares, se dijo never more. ¿Nunca más? Los buenos propósitos duraron el tiempo que tardó en surgir un nuevo autócrata dispuesto a imponer su voluntad a los pueblos vecinos. El hoy –con la perspectiva histórica- tan denostado entreguismo de Chamberlain respondía a esa actitud de ceder y ceder, pagando el precio que fuese, con tal de no repetir la locura. Todo fue inútil porque, como es bien sabido, no hay refrán más falso en la vida individual y colectiva que «dos no pelean si uno no quiere». La experiencia –la historia, bien podría decir en este caso- indica de manera sistemática que dos terminan peleando si uno se empeña en ello. Ante Hitler y Stalin en 1939, lo mismo que ante Putin en 2022, el pacifismo como tal se hace sencillamente inviable: solo caben el sometimiento o la resistencia. En estas situaciones, es decir, cuando media una agresión, no tiene el más mínimo sentido enarbolar la bandera pacifista o apelar a un angelical neutralismo, pues estas actitudes se convierten, quiéranlo o no, en cómplices de quienes tratan de imponerse por la fuerza bruta. ¿El curso de esta reflexión nos conduce así a conclusiones paradójicas o incluso contrapuestas a lo antes señalado? Así es, en medida no despreciable, pero también no difícilmente asumible si reputamos que, siendo la guerra un mal, en determinados contextos puede ser un mal necesario o existir alternativas aún peores. En todo caso, lo cierto es que el historiador que reflexiona sobre todos estos asuntos debe arrumbar en buena medida sus veleidades moralistas, así como descreer filosóficamente de las posibilidades de una utópica paz perpetua, a la manera kantiana. Aunque parezca un realismo sucio y poco compasivo, su acercamiento al fenómeno bélico se ve abocado a una cierta asepsia, como la del juez o el policía que luchan contra el crimen pero saben que este existirá mientras el hombre sigue pisando la faz de la tierra.
Es verdad, por otro lado, que en dicho reconocimiento y tal disposición hay, como en todo, diversos grados, desde actitudes templadas y comprensivas –anteponiendo siempre el examen al juicio– a loas más o menos explícitas del papel de la guerra como vehículo de progreso y desarrollo de la humanidad. Esto último genera no pocos equívocos. Dicho de manera más clara, la abominación y condena de la guerra en general está tan extendida en nuestra sociedad y tan internalizada psicológicamente que todo estudio que subraye sus efectos positivos tienden a verse como una salida de tono o, directamente, como una provocación. En Guerra, ¿para qué sirve? (traducción de Joan Eloi Roca y Claudia Casanova, Ático de los libros, 2017), el prolífico historiador británico Ian Morris actualiza la vieja tesis de que la guerra ha constituido históricamente un vehículo de avance de todas las sociedades y en casi todos los órdenes posibles, a pesar del coste que haya supuesto en forma de tributo de sangre. Apuntándose de un manera bastante discutible a las muy divulgadas interpretaciones del psicólogo Steven Pinker sobre la progresiva disminución de la violencia en la historia, Morris sugiere que las guerras –por muy desconcertante que parezca- han desempeñado un papel fundamental en el avance de la civilización e incluso en la construcción de un mundo –este que vivimos- incomparablemente más seguro que en el pasado. No voy a ocuparme aquí del libro de Morris, que salió, como acabo de consignar, hace ya cinco años, sino de otro mucho más reciente, La guerra. Cómo nos han marcado los conflictos, de Margaret McMillan. En las páginas introductorias de este volumen, la historiadora canadiense, sin llegar, ni mucho menos, a tales cotas interpretativas, sí desliza de manera insistente algunas apreciaciones, como mínimo, ambiguas. Se comprenderá ahora mucho mejor que, excepcionalmente, me haya demorado tanto en las consideraciones anteriores en vez de entrar en harina.
Como pasa siempre, me entenderán mejor y será todo más claro si dejo hablar a la propia autora: «Hay muchas paradojas (…) en torno a la guerra. Nos inspira miedo, pero también nos fascina. Su crueldad y su despilfarro pueden horrorizarnos, pero también somos capaces de admirar la valentía del soldado y sentir su peligrosa atracción. Algunos de nosotros incluso la admiramos como una de las más nobles actividades humanas. La guerra da a quienes participan en ella licencia para matar a otros seres humanos, pero también requiere un enorme altruismo. ¿Qué podría ser más altruista que estar dispuesto a dar tu vida por otros? Tenemos una larga tradición de contemplar la guerra como un tónico para las sociedades, algo que las revigoriza y saca a relucir su faceta más noble». A lo mejor me califican de susceptible, pero no puedo evitar una patente incomodidad ante el planteamiento transcrito, en especial ese «nos fascina», que luego se refuerza con la admiración y la atracción que despiertan las distintas facetas y componentes de «una de las más nobles actividades humanas». El énfasis en el altruismo y el valor, pespunteados, eso sí, de crueldad, termina por imponer, quiérase o no, una imagen no ya positiva sino hasta sugestiva, de ese «tónico para las sociedades» que resulta ser la actividad bélica. Perdonen el desahogo, pero a mí la guerra ni me fascina ni me parece un revitalizador social ni nada de lo que sostiene la autora. No soy sospechoso, como antes argumenté, de sustentar un pacifismo bobalicón ni nada que se le parezca pero la consideración de la guerra como algo muchas veces inevitable –y que propicia, llegado el caso, el despliegue de lo peor y lo mejor del ser humano- no me impide detestarla con todas mis fuerzas como uno de los más siniestros jinetes del Apocalipsis, la maldición por antonomasia de la condición humana. Dicho en breve, su admisión en circunstancias extremas o determinadas nunca la convierte en recurso encomiable.
Pero procedamos de manera ordenada. Lo primero que tendría que consignar es que Margaret McMillan es una brillante historiadora cuyo nombre debe sonarle al lector español interesado en cuestiones históricas por cuanto es la autora de dos excelentes estudios sobre el contexto político inmediatamente anterior y posterior a la Primera Guerra Mundial que han sido editados en castellano recientemente y que recibieron una cierta atención mediática. Me refiero a París, 1919: Seis meses que cambiaron el mundo (traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Tusquets, 2017) y 1914. De la paz a la guerra (traducción de José Adrián Vitier, Turner Noema, 2021). Si quieren que les diga la verdad, fue la lectura de estos volúmenes lo que despertó mi curiosidad por la obra de McMillan y lo que en último término me impulsó a elegir este libro que ahora nos ocupa, aparte del interés meramente profesional por el tema de la guerra, que ha ocupado buena parte de mis propias investigaciones. Ahora comprendo que debía haber tenido en consideración igualmente que la historiadora canadiense es también la autora de una obra muy menor sobre el protagonismo de los individuos en el devenir de los pueblos: Las personas de la historia. Sobre la persuasión y el arte del liderazgo (traducción de María Sierra, Turner Noema, 2017). Y digo todo esto porque La guerra, el volumen que comentamos, se parece mucho en su concepción y en su tono a ese de 2017 que acabo de mencionar. Vaya por delante, para ser ecuánimes y que no se me malinterprete, que no son exactamente libros que uno pueda arrumbar sin más al rincón de obras apresuradas, malogradas e insustanciales que tanto abundan desgraciadamente entre las novedades editoriales: no solo están bien escritos y resultan amenos sino que la autora da muestras sobradas de solvencia y hasta erudición en el manejo de los diversos asuntos. Lo que pasa es que cualquier lector con un cierto conocimiento de la materia se encontrará con un planteamiento tan elemental que en más de un momento se preguntará a qué tipo de público dirige McMillan sus ensayos. No tengo nada en contra de cualquier clase de divulgación, al contrario, la he defendido siempre a capa y espada, pero tengo que confesar igualmente que el nivel de este libro me ha resultado desconcertante en algunas ocasiones.
Dejando ya aparte la insistencia de la autora en la fascinación que le produce la guerra (lo repite en términos casi calcados no menos de una decena de veces, e incluso la califica de «glamurosa»), los nueve capítulos de esta obra relativamente breve para el tema propuesto (rebasa ligeramente las trescientas páginas) se ocupan de cuestiones tan variopintas y heterogéneas como la evolución de la guerra, las grandes batallas, el papel de los civiles, las armas antiguas y modernas, la forja del guerrero, los armisticios, las revoluciones, las actitudes sociales y culturales ante las acciones bélicas, la participación femenina, los estilos de combates, el pacifismo, el papel de la religión y así podría seguir hasta enumerar no menos de treinta o más temas de envergadura, cada uno de ellos, ocioso es decirlo, merecedor de un tratamiento específico. No solo sorprende la magnitud de la mezcolanza sino, aun en mucha más considerable medida, que McMillan no muestre el más mínimo respeto por la cronología, contexto y evolución de la guerra, de manera que su discurso va hilando con absoluta naturalidad y ligereza episodios y anécdotas de La Ilíada, pongo por caso, con las manifestaciones de Pancho Villa, del mismo modo que aparecen sin solución de continuidad la guerra del Peloponeso y la situación actual en Oriente Medio, o se imbriquen, por poner otro ejemplo, las conquistas de Cortés y Pizarro con la tenaz resistencia de Churchill. Solo puedo entender este planteamiento como resultado de llevar a sus últimas consecuencias una premisa que la autora explicita en más de una ocasión: pese a sus aparentes características diferenciales, las guerras son siempre la misma guerra. Las excusas para el desencadenamiento de hostilidades, argumenta, pueden ser muchas y variadas, «pero las verdaderas razones no han cambiado demasiado con el paso de los siglos». El empleo de un vocabulario diferenciado –ahora no se habla tanto de honor como de prestigio o credibilidad- es un barniz que encubre los verdaderos motivos, que son siempre los mismos: «la codicia, la autodefensa y los sentimientos e ideas siguen siendo las parteras de la guerra. Y en cuanto a cuestiones básicas como la estrategia y los objetivos generales, la guerra no ha cambiado en absoluto».
Sin entrar en el fondo de la cuestión, que nos llevaría muy lejos, sorprende la patente imprecisión del texto: ¿a qué «sentimientos e ideas» se refiere McMillan? No se trata de un desliz porque la misma frase se repite con diversas variantes (así, por ejemplo, esta oración casi clónica: «hay algunos motivos que reaparecen una y otra vez: la codicia, la autodefensa y los sentimientos e ideas»). Aún sorprende más, sin embargo, hasta llegar en el caso de quien esto firma a la perplejidad, el lenguaje que utiliza una reputada historiadora como McMillan para describir los diversos fenómenos económicos, sociales y culturales que desencadenan los conflictos bélicos o que acompañan a estos como sombras virtuosas o perversas -en cualquier caso, inevitables-. Lo que desconcierta aquí, por lo menos en lo que a mí respecta, es un tono tan elemental que parece dirigido a unos escolares de primaria. Ofrezco un ramillete de aseveraciones de distinta índole: «los seres humanos, hasta donde podemos saberlo, tenemos propensión a atacarnos los unos a los otros de forma organizada». «La guerra tiene un propósito, ya sea este ofensivo o defensivo. Una guerra se puede librar por honor, supervivencia o afán de control, pero se distingue de una pelea de bar por su escala y su nivel de organización». «Para los hombres, la guerra ofrece la oportunidad de medirse con sus iguales y también con sus mayores». «El hecho de que los hombres segreguen más testosterona que las mujeres podría volverlos más proclives a la agresividad (…), pero hay muchos hombres que son delicados por naturaleza y no desean luchar»; «cuando deciden luchar o se ven obligadas a ello, las mujeres pueden ser tan feroces como los hombres». «El contacto con la muerte ayuda a valorar más la vida». «La guerra modifica y altera los patrones de la vida diaria». «La guerra cambia también las normas del sexo». «Las mujeres se convierten en maestras de la improvisación, llegando a confeccionar vestidos a partir de cortinas, como Escarlata O’Hara en Lo que el viento se llevó». «En la guerra como en el baile, la música ayuda a entrenar a los soldados». «La guerra puede ser también, pese a todo, un vehículo de reconciliación».
Hacer buena divulgación es un empeño ciertamente difícil por esa cuestión de encontrar el registro apropiado, ni demasiado técnico, prolijo o erudito ni, en el extremo opuesto, demasiado esquemático o simplificador. Parece obvio que McMillan, que se lamenta en las páginas iniciales de la postergación académica del estudio del fenómeno bélico -«no nos tomamos la guerra tan en serio como deberíamos», asegura- ha querido llegar al gran público con unas reflexiones sencillas, confundiendo en mi opinión el imprescindible tono ameno y didáctico con un planteamiento tan básico que en ocasiones roza lo pueril, desbaratando por ello el loable propósito inicial de la obra, pues como sucede en estos casos, el lector no especializado corre el riesgo de perderse en esta madeja de datos sin armazón sólido ni estructura argumental. Más que un recorrido por la historia, McMillan nos ha ofrecido un cuadro abigarrado en el que se van mezclando flechas y fusiles, cañones y espadas, lanzas y misiles, bombas y cuchillos, es decir, todo el arsenal que los hombres han utilizado a lo largo de los tiempos para matar a sus semejantes. Del mismo modo, se van superponiendo conquistadores e invadidos, imperialistas e indígenas, pueblos secularmente oprimidos y avasalladores diversos en nombre de la nación, el progreso y la cristiandad. Totum revolutum. El libro se lee con facilidad pues ligereza no le falta, como ya he dicho, pero me da la impresión de que el lector que llegue hasta el final no sacará mucho en claro, más allá de que las guerras han existido siempre y siempre existirán, poco más o menos por los mismos motivos y que, aunque son terribles, tienen muchos efectos positivos también. En palabras de la autora: «Los factores que producen la guerra –avaricia, miedo, ideología– seguirán existiendo entre nosotros como siempre. Los efectos del cambio climático, tales como la competencia por unos recursos cada vez más escasos y los movimientos de personas a gran escala, la polarización cada vez mayor de la sociedad y entre sociedades, el ascenso de los populismos nacionalistas intolerantes y la predisposición de algunos líderes mesiánicos y carismáticos a sacarles partido serán, como lo fueron en el pasado, leña para los conflictos». La frase final con la que termina el ensayo nos invita a continuar o, aún mejor, profundizar en la reflexión sobre la guerra: «Hoy, más que nunca, tenemos que pensar en la guerra». No puedo estar más de acuerdo. Pero, por favor, de otra manera.