La biblioteca del fin del mundo
- Por Rafael Narbona
No lo advertí hasta que pasaron unos días. Mi biblioteca crecía con nuevos ejemplares, pero no se trataba de obras que yo…
No lo advertí hasta que pasaron unos días. Mi biblioteca crecía con nuevos ejemplares, pero no se trataba de obras que yo…
Señalábamos aquí hace un par de semanas que las recientes elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid habían supuesto —de momento— el…
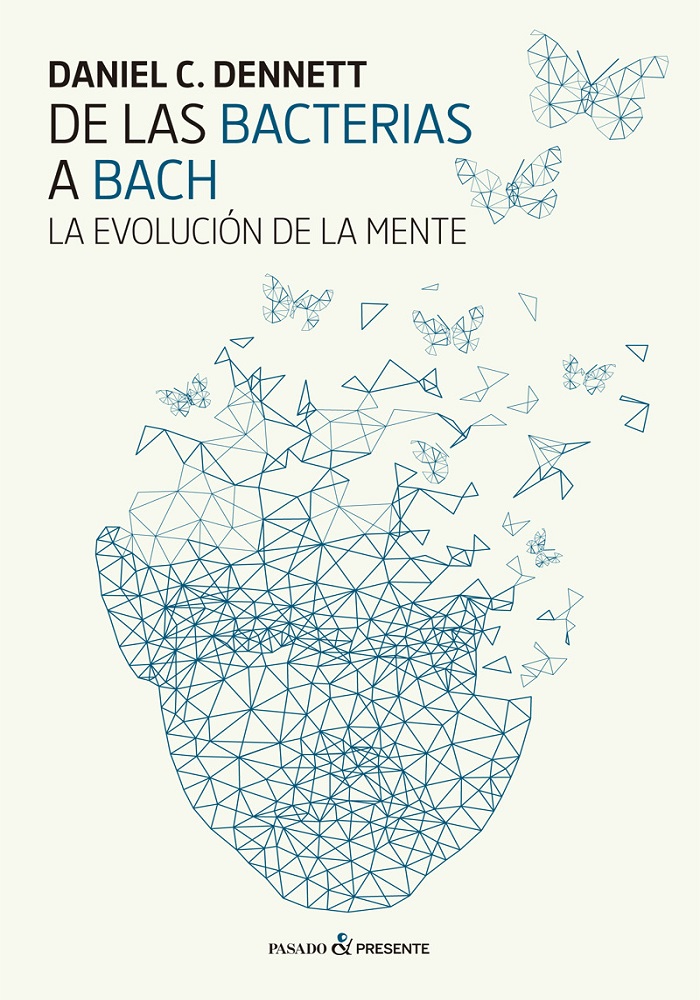
«¿Cómo es que hay mentes? ¿Cómo es posible que estas mentes hagan esta pregunta y la respondan?» Con estas dos preguntas, de…

La especie humana moderna surgió hace aproximadamente doscientos mil años en la sabana africana. Desde ahí, se ha extendido por todo el…

En 1942 se publicó Evolution. The Modern Synthesis, la obra de Julian Huxley que suele tomarse como el manifiesto de la integración de…
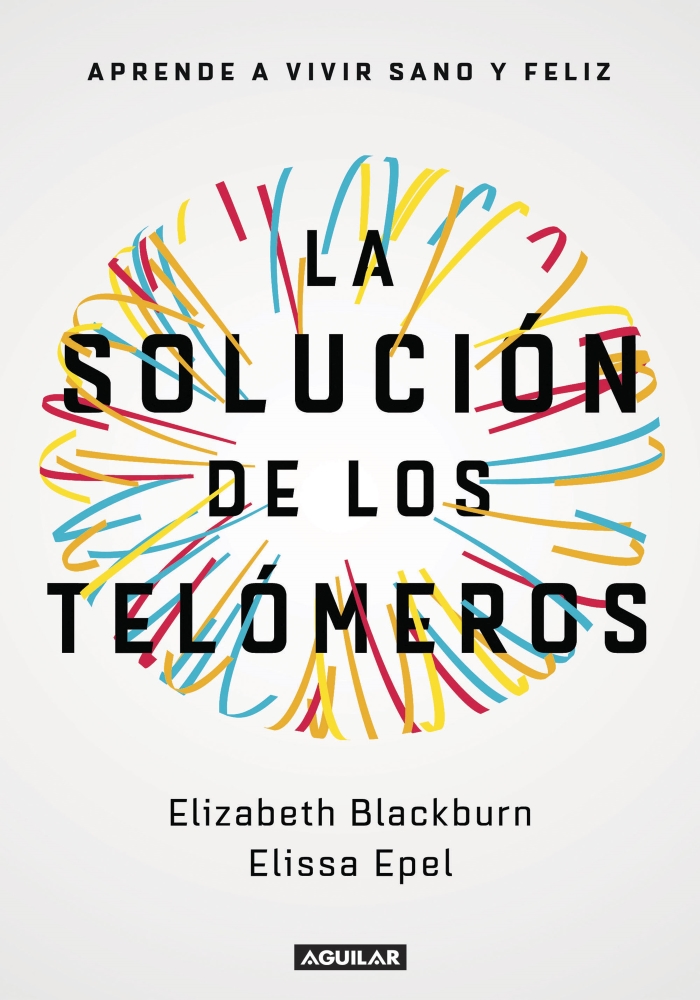
En mis tiempos de formación como biólogo aprendí que los telómeros, unas estructuras que ocupan los extremos de los cromosomas, habían sido…
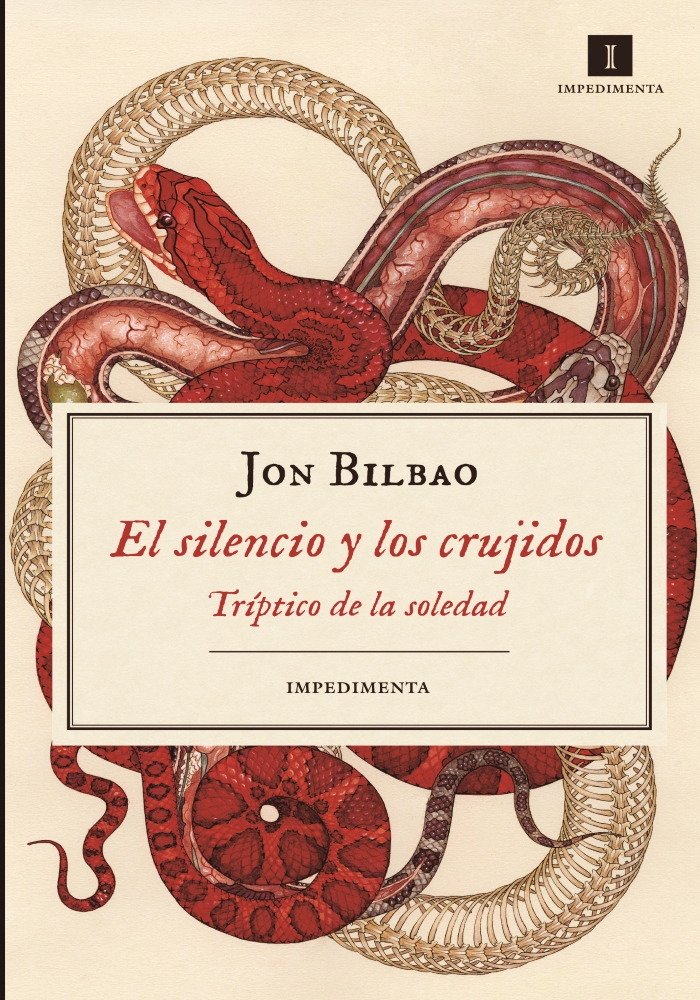
A lo largo de los últimos diez años, Jon Bilbao (Ribadesella, 1972) ha escrito media docena de novelas y colecciones de cuentos…

Existen huellas de vida en la Tierra desde hace tres mil ochocientos millones de años, cuando apenas habían transcurrido setecientos millones de…
En este año de renovada toma de conciencia por todas partes sobre la situación de la mujer, un incidente en el ámbito…
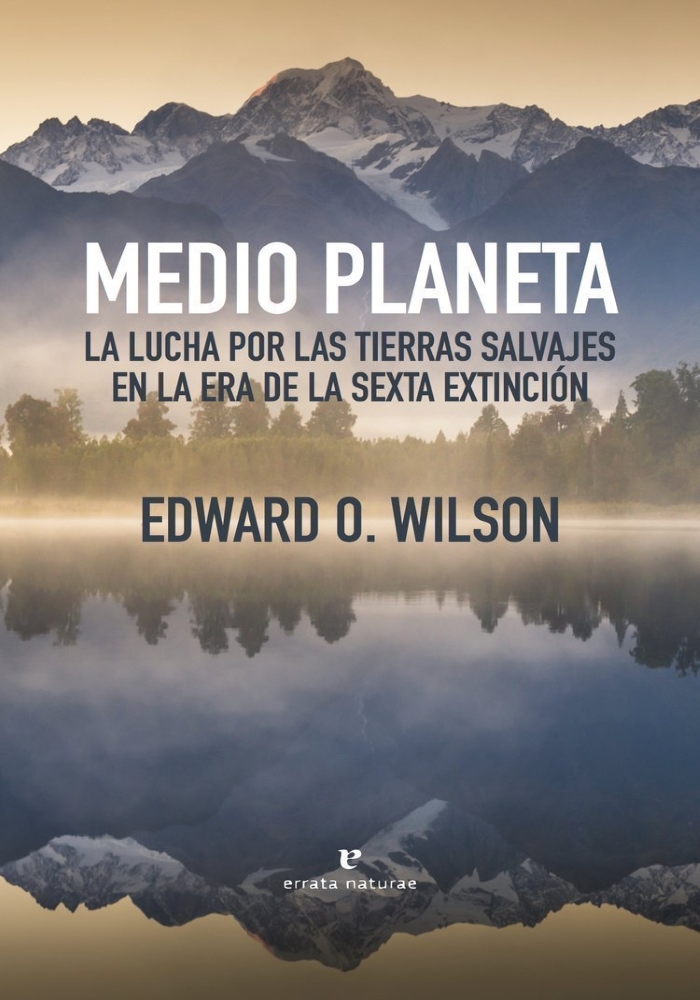
Edward O. Wilson insiste de nuevo, y con razón, sobre la necesidad de velar por la biodiversidad de la Tierra. Wilson, ya…
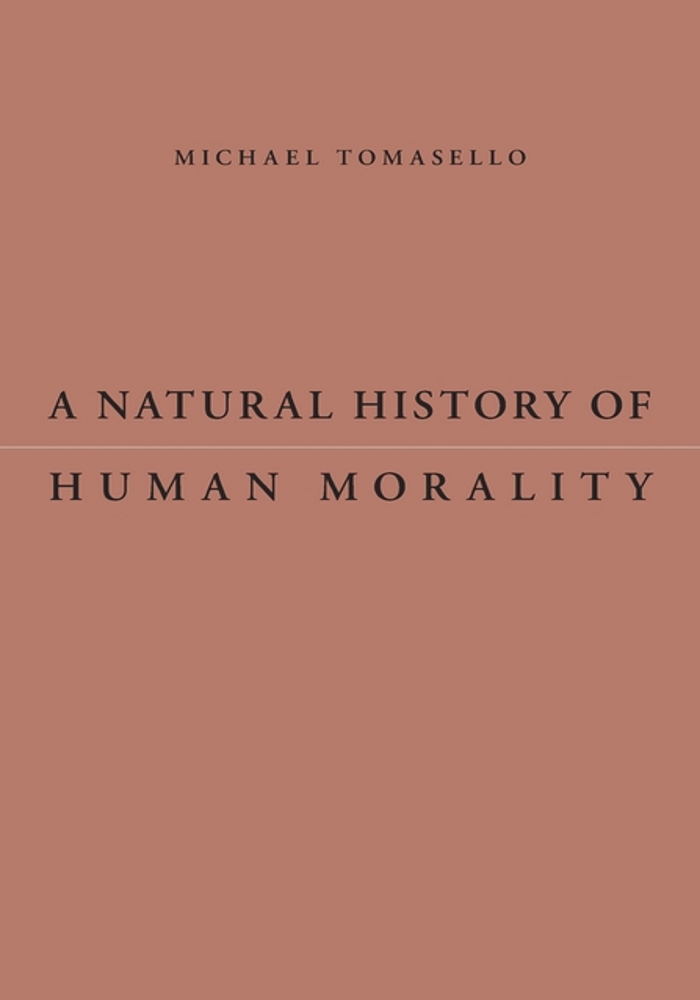
El comportamiento moral es, en sentido estricto, un rasgo exclusivo de la especie humana. Es cierto que compartimos con otras especies de…
Los de mi generación crecimos preocupados más por la pobreza que por la desigualdad y, al menos yo, tuve que aprender muy…



