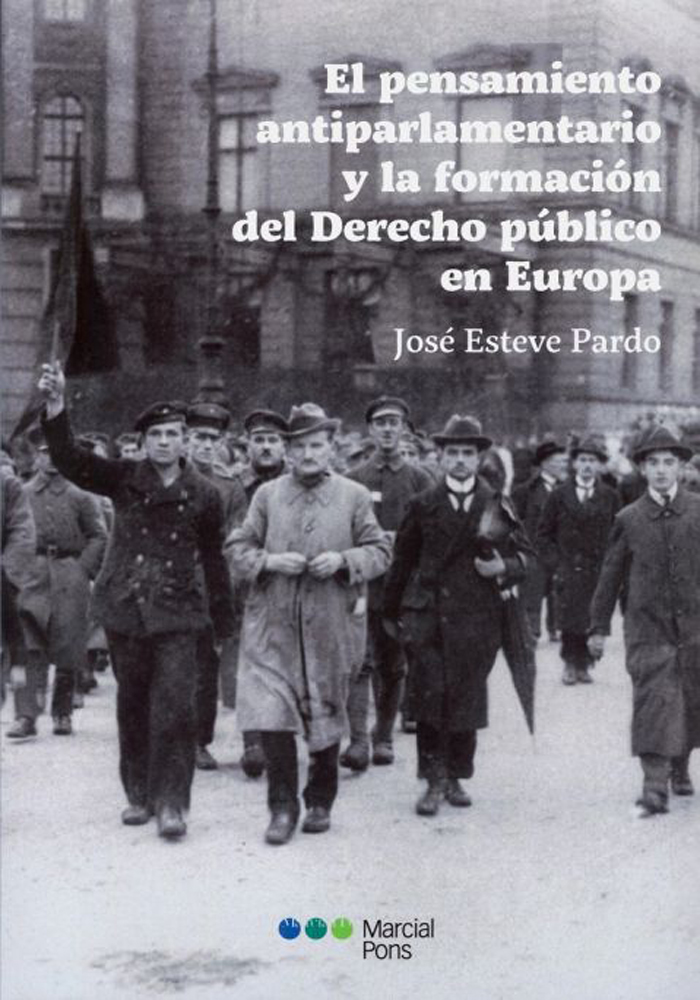Señalábamos aquí hace un par de semanas que las recientes elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid habían supuesto —de momento— el paroxismo de una cierta tendencia de la política española, consistente en la agitación de significantes de fuerte carga histórica y afectiva sin relación aparente con la realidad social observable. Y de ahí que pasáramos alegremente del «comunismo o libertad» a ese «democracia o fascismo» que había sido ensayado ya con éxito en las penúltimas elecciones generales. Pero los partidos no han sido los únicos en poner en circulación palabras hipertrofiadas, como atestigua ese manifiesto —avalado por cientos de intelectuales— que hablaba de los «26 años de infierno» vividos en la sociedad madrileña por culpa de los distintos gobiernos del centroderecha. Naturalmente, nos hemos ido acostumbrando a este uso interesado del lenguaje, que se desvía de los ideales de la racionalidad pública para aproximarse sin pudor a los códigos de la publicidad: de lo que se trata es de convencer y, si para convencer hay que engañar, ¿acaso la superioridad del fin perseguido no disculpa el empleo de medios crasos o vulgares? Quien persiga el rigor, que se retire a leer a Wittgenstein.
Sin embargo, alguien tiene que esforzarse por mantener la cabeza fría: aunque la manipulación del lenguaje con fines políticos jamás dejará de producirse, no debemos perder la costumbre de señalarlo. Si no existiera una fuerza que empujase en la dirección contraria, por débil que pueda ser, las palabras terminarían por perder todo su significado. Sobre estos asuntos reflexionó admirablemente, como es sabido, el escritor británico George Orwell, quien en tiempos bastante más recios que los nuestros dedicó textos penetrantes a la relación entre lenguaje, política y realidad. Su relación con España es conocida: un paseo por la Guerra Civil le bastó para comprobar hasta qué punto los ideales políticos que había sostenido la propaganda comunista guardaban poca relación con una praxis implacable en la que no había lugar para la crítica y no digamos la disidencia. En el editorial que introduce el magnífico número especial que el pasado verano dedicase a su figura la revista Letras Libres con motivo del setenta aniversario de su fallecimiento, se elogia su perspicacia a la hora de abordar la contaminación propagandística y los errores de los intelectuales, añadiéndose no obstante que también adolecía de una cierta ingenuidad: la ingenuidad del bienintencionado.
Esa peculiar combinación de perspicacia e ingenuidad es visible en el que acaso sea su texto más célebre sobre este tema, el ensayo «Politics and the English Language», que aparece publicado en la revista Horizon en abril de 1946. No es un contexto cualquiera: todavía no hacía un año que había terminado la II Guerra Mundial. Merece la pena volver a este trabajo, incluido durante décadas en el currículum educativo de las sociedades anglosajonas, para ver lo que tiene que enseñarnos ahora que el espacio público democrático se ha visto reconfigurado por las redes sociales y la psicología insiste en explicarnos que la disposición del individuo a embarcarse en un genuino intercambio de argumentos está reñida con la estructura misma de su racionalidad.
Para entender la tesis de ese influyente y discutido ensayo, conviene no obstante echar un vistazo a otro inmediatamente anterior, que se titula «The Prevention of Literature» y aparece en Polemic en enero del mismo año 1946. Allí señala Orwell que la libertad intelectual es la libertad de contar lo que uno ha visto, oído y sentido, que es lo contrario —se refiere a la disciplina de partido— a inventar hechos y sentimientos. No es que Orwell crea en la existencia de un punto de vista incontaminado, presuntamente objetivo y libre de cualquier adherencia valorativa; cuando habla del «derecho a informar honradamente», matiza: «tan honradamente como sea compatible con la ignorancia, el sesgo y el autoengaño del que sufre forzosamente cualquier observador». En aquel entonces, su preocupación era el cercenamiento de la libertad intelectual a manos del aparato estatal y de la disciplina de partido; hoy, el problema se sitúa más bien en la servidumbre voluntaria de quienes renuncian a esa libertad por razones ideológicas o clientelares. ¡O las dos a la vez, que a nadie le amarga un dulce!
En el más conocido «Politics and the English Language», en cambio, la atención de Orwell se centra en el lenguaje. A su juicio, hay una relación directa entre la dejadez con que lo empleamos y la torpeza de pensamiento: seremos incapaces de pensar bien si nuestro léxico está mal. De ahí que la regeneración política solo pueda comenzar cuando hayamos aprendido a pensar con mayor claridad. Y si esto nos parece algo pueril, hay que recordar que por aquel entonces destacados intelectuales europeos todavía andaban elogiando a Stalin. Por lo demás, los últimos años —en los que se ha producido el ascenso del populismo y ha tenido lugar el procés independentista— nos han dado pruebas suficientes de que un pensamiento oscurecido por las consignas todavía puede dar impulso a acontecimientos siniestros.
No le falta así razón a Orwell cuando señala que, cuando se trata de ciertos asuntos, la prosa no se compone tanto de palabras escogidas por su significado como de frases hechas apelmazadas unas junto a las otras como las secciones de una casa prefabricada. No tiene uno más que asomarse a la literatura relacionada con el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia promovido estos meses por el gobierno español para encontrarse con un ejemplo. Pero la tendencia es general y se manifiesta con detalle cada vez que se pone en circulación algún tipo de eslogan pegadizo: entre las metáforas moribundas de las que habla Orwell se cuentan algunas cuyo éxito inicial —como la «España vacía»— conduce a una veloz degeneración por exceso de uso. Orwell también lamenta que se escoja la formulación más verbosa posible o se recurra a términos rimbombantes para dar empaque a afirmaciones sesgadas. Y añade:
«Muchos términos políticos son asimismo objeto de abuso. La palabra fascismo no tiene ya más significado que "algo no deseable". Las palabras democracia, socialismo, libertad, patriótico, realista o justicia tienen múltiples significados diferentes que no pueden ser reconciliados. (…) Este tipo de palabras son empleadas a menudo de manera conscientemente deshonesta».
Aquí está Orwell diciendo tres cosas y no solo una: que hay palabras que han perdido su significado; que hay palabras que no tienen un significado preciso o consensuado; que la falta de significado responde con frecuencia a la deshonestidad de quienes las usan. Esto último es, a la postre, lo más importante; en la relación del escritor o del ciudadano con lo que dice es donde se juega la posibilidad de un diálogo digno de tal nombre. Pero incluso si la intención del hablante es honesta, nos encontraremos con la resistencia que las propias palabras ejercen: para asegurarnos en todo momento de que estamos hablando de la misma cosa, necesitaríamos la asistencia de un filósofo analítico dispuesto a hacer guardias de veinticuatro horas. Esta dificultad se agrava cuando utilizamos conceptos políticos, que tienden a ser «esencialmente discutidos» según la célebre formulación de Walter Gallie: términos como justicia, libertad o democracia suelen requerir especificaciones adicionales para que así sepamos lo que se quiere decir con ellos. No obstante, concedamos que su empleo «bruto» tiene a veces elocuencia suficiente: sabemos que China no es una democracia y que resulta injusto que tributen más los que menos tienen. Por añadidura, Orwell tiene razón cuando sugiere que la anfibología de algunas de estas palabras puede emplearse de manera deshonesta para distorsionar el debate, como por ejemplo sucede en España cuando se confunden intencionadamente los dos significados principales del «republicanismo», haciéndose creer que la forma estatal de la monarquía parlamentaria es necesariamente incompatible con los principios políticos de la tradición republicana, afirmándose así que la existencia de la Corona convierte por sí sola a los ciudadanos en súbditos.
Para Orwell, el gran enemigo de la claridad es la falta de sinceridad. Está suponiendo que los escritores sinceros pensarán con claridad; o quizá solo que, al menos, lo intentarán. Pero la sinceridad no garantiza el acierto y mucho menos el acuerdo: se puede defender sinceramente un crimen. Hablar de honestidad a la hora de registrar los hechos acreditados y de ponderar los argumentos ajenos resulta tal vez más apropiado que reclamar pureza de intenciones. No obstante, el novelista inglés hace bien en señalar a quienes dicen una cosa pero persiguen otra, acaso pensando en quienes elogiaban el paraíso socialista a sabiendas de que tal cosa no existía. Afortunadamente, la credibilidad de quienes defienden esos paraísos ha disminuido sin embargo de manera considerable tras el derrumbe del comunismo soviético. Pero la guerra de Irak fue un trauma para los liberales que la apoyaron: también los enemigos del autoritarismo pueden equivocarse. Hablando de dobleces, sin necesidad de recurrir a ejemplos tan dramáticos, pensemos en la imposibilidad de discutir públicamente con un diputado del partido del gobierno acerca de la ejecutoria de ese mismo gobierno: la lealtad al partido o al líder será más fuerte que el amor a la verdad. Tal como hemos comprobado en los últimos años, ese tipo de adhesiones incondicionales son también frecuentes fuera de los partidos: hay aficionados que reproducen gratis el argumentario.
En la parte final de su ensayo, Orwell procede a exponer un conjunto de reglas que deberían ayudar a quien escribe a expresarse con la necesaria claridad. Se trata de un listado breve y célebre: no usar metáforas gastadas; no usar palabras largas, si las hay cortas; reducir texto, siempre que se pueda; usar la voz activa y no la pasiva; evitar las palabras extranjeras o la jerga técnica si hay palabras ordinarias disponibles; romper estas reglas antes que decir algo poco civilizado. Aunque son reglas sencillas, alerta Orwell, respetarlas exige un notable cambio de actitud para quien se haya acostumbrado al lenguaje verboso que tanto contribuye a la confusión.
¿Y bien? ¿Qué vigencia conservan los argumentos de Orwell? ¿Sería deseable que todos cumplieran esas reglas, por más que resulte inconcebible que esa masiva conversión tenga lugar?
Ya se ha señalado que el texto es muy conocido en el mundo anglosajón; no escasean las referencias al mismo. El columnista de Financial Times Simon Kuper lo recomienda siempre que puede como manual para la buena escritura, pero eso no le ha impedido señalar que los tuits de Donald Trump respetan todas las reglas de Orwell —menos la última— sin por ello contribuir a una política más veraz o reflexiva. Sucede lo contrario: es un lenguaje simple que produce un pensamiento simple. Y Trump, claro, no es el único ejemplo: las redes sociales han cortado las alas a los amantes de la sintaxis hipotáctica y las palabras alargadas, pero no por ello han alumbrado una conversación más honesta ni refinada. En The Guardian, el periodista Steven Poole ha mostrado también su escepticismo, atribuyendo la popularidad del ensayo de Orwell al hecho de que ofrece consejos de escritura y arremete contra el desempeño de los políticos; en nuestra época, sugiere, la retórica política persigue comprimir el máximo de persuasión en la más concisa de las fórmulas («Take back control» en el caso del Brexit, «derecho a decidir» en el procés, el uso de «Catalunya» cuando se escribe en español). Es eso, más que el uso extemporáneo de Schadenfreude o hic et nunc, reclama nuestra vigilancia. Tal como señala el ensayista Ed Smith, la técnica favorita de los asesores de comunicación contemporáneos es simular autenticidad por medio de una simplicidad engañosa. Por su parte, el periodista Nicholas Lehmann sostiene que la incomodidad que sentía Orwell ante las sociedades complejas —léase esa hermosa pastoral que es Coming up for air— le predispone contra la escritura conceptual. Pero añade: la corrupción de la información acaso sea más preocupante que la del lenguaje. Y esto último tiene su sentido, si nos preocupamos por las bases factuales de las opiniones en una época marcada por la profusión informativa.
A decir verdad, tan absurdo sería tomar el ensayo de Orwell —que tiene ya setenta y cuatro años— como un dispensador de normas para la purificación de la vida política, como descartar los argumentos de su autor so pretexto de que la complejidad del pensamiento abstracto chocaba con su querencia por la sencillez descriptiva. Si nos tomásemos sus consejos al pie de la letra, los distintos tipos de escritura —periodística, académica, literaria— adolecerían de un exceso de uniformidad; desaparecerían muchas posibilidades expresivas e incluso algunos tipos de indagación en la realidad. Del mismo modo, es imposible erradicar la polisemia de las palabras a través de las cuales nos comunicamos: el malentendido y la imprecisión son rasgos inherentes a la comunicación, que solo determinados tipos de texto (como los especializados o académicos) pueden esforzarse por eliminar, por lo demás sin conseguirlo nunca del todo. Tampoco podemos evitar que determinadas palabras posean resonancias emocionales positivas o negativas que trascienden su significado: es la nuestra una percepción afectada de la realidad y no hay rigor expresivo que pueda evitarlo si el receptor del mensaje no hace un esfuerzo para evaluar objetivamente aquello que subjetivamente se le aparece connotado de modos particulares.
Si bien se mira, asoma en el texto de Orwell un sueño prebabélico de inteligibilidad en el que hace tiempo dejamos de creer. Su propia obra, que incluye una afilada denuncia de las trampas del totalitarismo («todos somos iguales, pero unos más que otros») nos ha ayudado a mantenernos en guardia. Y ahora que la situación ideal de habla se ha convertido en una situación ideal de cháchara con la digitalización del espacio público, sabemos que la conversación colectiva jamás será un honesto intercambio de argumentos entre sujetos racionales que se disponen a descubrir juntos la verdad. ¡Menudo aburrimiento! Pero es que quizá nunca fue tal cosa y jamás pueda llegar a serlo; todos tenemos sesgos e intereses, además de un punto de vista al que no renunciamos fácilmente. Sobre todo, pensamos y queremos cosas distintas; el pluralismo conduce al desacuerdo de manera inevitable. Máxime cuando la discusión política no siempre puede reducirse a datos empíricos —lo que sea justo o deje de serlo requiere de un debate normativo— y a menudo se refiere a experimentos sobre los que poco puede saberse antes de que se pongan en marcha. Pero sí que podemos esforzarnos porque el debate sea honesto e informado. Así, por ejemplo, no es lo mismo debatir sobre la inmersión lingüística catalana aceptando que es perjudicial para los estudiantes de menos nivel socioeconómico que empezar por negar lo que dicen los datos al respecto; y así sucesivamente.
El idealismo de Orwell recuerda al de Camus; ambos parecen atribuir a las grandes palabras de la capacidad para poner en sordina el conflicto. Su época era diferente a la nuestra; los peligros eran más crasos y la necesidad de claridad moral acaso más urgente. Pero Orwell acierta cuando pone el acento en la herramienta del lenguaje: si nadie se esforzarse por emplearla honestamente, la argumentación y el debate serían llanamente imposibles. De ahí que la actitud personal del emisor de mensajes sea a la postre decisiva, siempre que no olvidemos que la sinceridad y la honestidad pueden conducir al fanatismo. Desde el punto de vista del escritor, los consejos de Orwell no deben tomarse al pie de la letra, ya que hay muchas maneras distintas de escribir: hay quien se aburre con la frase corta. Se trata de una invitación a la disciplina: hay que vigilar los propios sesgos y evitar la adopción mimética de las frases hechas del momento. En otras palabras, no hay que perder de vista en ningún momento que el lenguaje es una herramienta que exige cuidado; como si se tratase de un revólver que nos preocupamos de limpiar. Sin embargo, también podemos ver el ensayo de Orwell como una guía para lectores: una forma de recordarnos que el lenguaje —ya lo advertía Hobbes— puede hacer pasar por verdadero lo que es falso y por justo lo que es injusto. El lenguaje es como un laberinto: no podemos salir de él, pero algo ganamos sabiendo que estamos dentro.