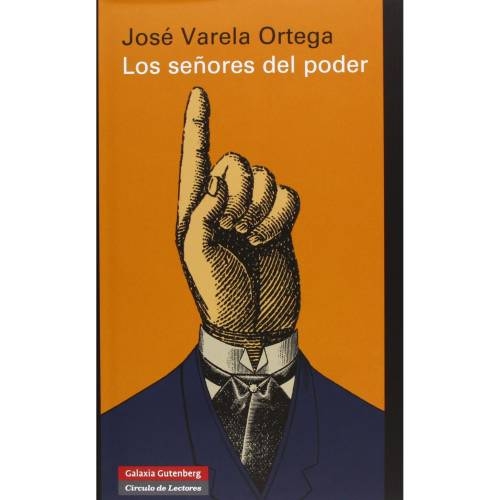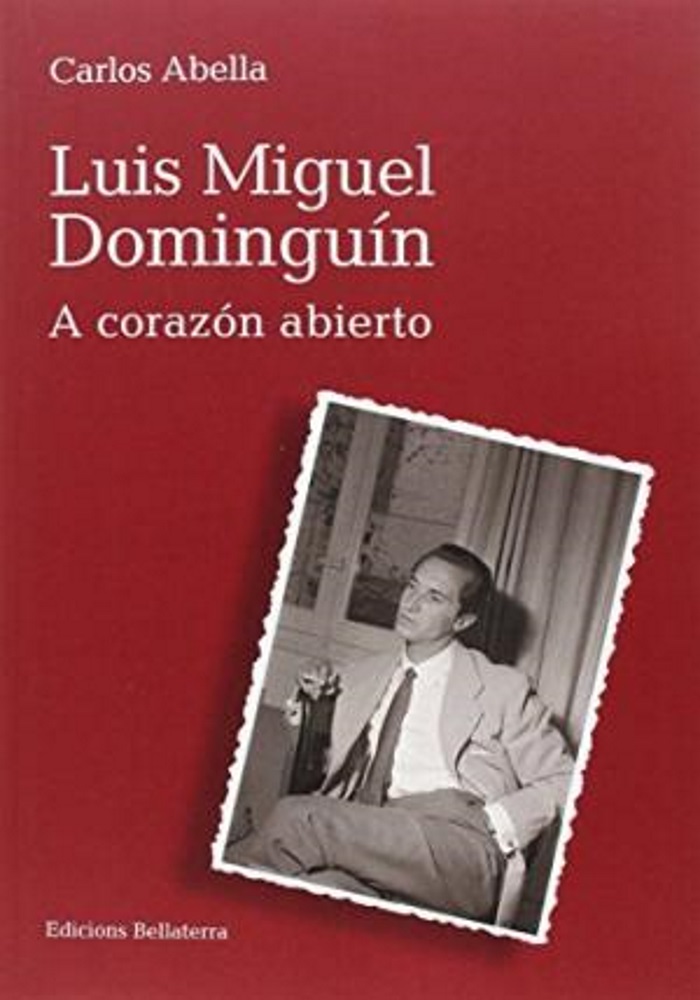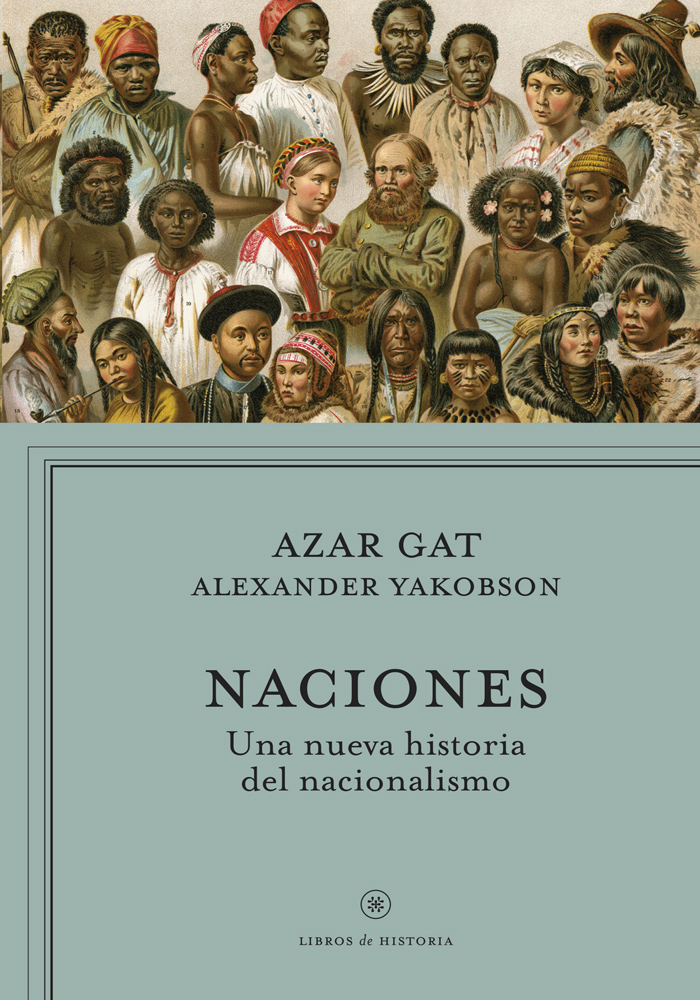Hace algunos años se puso de moda la acuñación de «erótica del poder» para caracterizar la pasión por el mando que transparentaban determinados políticos. En su último libro, Todo lo que era sólido –en este caso, no una novela sino un sólido ensayo–, el novelista Antonio Muñoz Molina refiere una visita a la Moncloa, ocupada por el anterior inquilino. «Nos recibió el presidente Rodríguez Zapatero, con la gran sonrisa que entonces no perdía nunca, los ojos muy claros, los hombros entre encogidos y elevados, el cuello de la camisa extraordinariamente blanco». La imagen radiante del poder. «Todo aparecía tan nuevo y tan abrillantado –continúa diciendo el escritor– como el traje del presidente o su tono de piel, un bronceado intenso en medio del invierno». En el entorno del mandatario, gente joven, moderna, atractiva y, sobre todo, muchas mujeres, porque el simple hecho de ser mujer y joven eran cualidades para el triunfo. Representaban, frente a la España vetusta, la España moderna, la que se atrevía a las reformas sociales más avanzadas. La anécdota con que finaliza el capítulo no precisa glosa alguna: «Apoyando las dos manos en el respaldo del sillón a la cabecera de la mesa, los hombros siempre tan peculiarmente levantados, el presidente nos dijo: “Este es el sitio más especial del palacio. Cuando te sientas aquí es cuando tocas de verdad el poder”».
Si el poder genera en algunos una atracción irresistible, si el poder es –como se dice a menudo– un arte, preciso es también reconocer de un modo menos pomposo pero también más realista o pragmático que el poder es una empresa. «Los empresarios del poder –como los de cualquier otro gremio– tienden a maximizarlo y a eliminar la competencia», escribe en la parte final del volumen que nos ocupa José Varela Ortega. De lo que se sigue una conclusión difícilmente cuestionable: «a los efectos de acumular poder, lo deseable, en efecto, es una situación de mercado intervenido que margine a la competencia y, si no evite, al menos dificulte la alternancia por muchos años» (p. 462). El autor se refiere en este contexto a «los empresarios socialistas de la era Zapatero», esos «profesionales de la política» que se consideraban «libres de cualquier hipoteca del pasado» y que, por ello mismo, contemplaban el ejercicio del poder de un modo «radical, incondicional y absoluto» que recordaba otros no muy lejanos períodos excluyentes de nuestra historia. Frente a esa interpretación y esa praxis, Varela Ortega recuerda y mantiene los principios, no ya sólo del liberalismo clásico, sino del propio juego democrático: un sistema de libertades no es un suceso sino un proceso, no es algo que se fije de una vez y para siempre, sino un itinerario complejo sometido a alteraciones y hasta retrocesos. En otras palabras, la democracia es un «sistema limitado para articular la discrepancia en función de la mayoría […] preservando –que no liquidando– a las minorías» (p. 463).
Me he detenido en esa crítica y en ese planteamiento doctrinal porque permite iluminar retrospectivamente el recorrido histórico que aquí se realiza y dotar de un sentido diáfano al empeño que acomete el profesor Varela en este libro. Y digo esto con un cierto énfasis porque el lector desprevenido que se adentre en su interior corre en muchos pasajes el peligro de perderse y de perder, sobre todo, el hilo conductor. En pocos libros podría ser más adecuada la aplicación de la manida sentencia sobre los árboles que impiden apreciar el bosque. La personalidad del autor se impone como un torrente avasallador en cada página, acumulando múltiples citas bibliográficas, referencias a todos los períodos imaginables de la historia universal, comparaciones internacionales, puntualizaciones sobre los más heterogéneos personajes históricos, excursos de la más variada índole, precisiones conceptuales, divagaciones etimológicas, juegos de palabras, perífrasis y, en fin, toda suerte de recursos refulgentes en la forma y el contenido. En suma, un alarde de erudición y una brillantez formal que hacen del volumen una mina para el historiador o para el lector avezado, pero que, por otro lado, presenta el riesgo de ahuyentar a cualquier profano o al simple interesado. En cualquier caso, debe quedar claro que no es un libro fácil y uno debe armarse de paciencia en distintos tramos. Es frecuente, por ejemplo, que una determinada línea de análisis se interrumpa bruscamente con sucesivas referencias al pasado (pp. 210-217) o con prolijas consideraciones de teoría y estrategia políticas (pp. 375-392), que indubitablemente poseen un gran atractivo, pero que también sin duda rompen el hilo conductor. Por otro lado, aunque supuestamente es un estudio de la historia política española de los dos últimos siglos, el lector debe habituarse a que junto a Cánovas, Primo de Rivera, Azaña o Franco tengan una presencia notable Solón, Aristóteles, Cicerón, Tácito, Thiers, Tocqueville, Marx o Lenin, así como que en cualquier momento surjan comparaciones con la Atenas de Pericles, la República romana, la Francia de Napoleón III, la Alemania de Bismarck o la Rusia de 1917, y eso por citar tan solo aquí los nombres propios y referencias geográfico-nacionales más reconocibles para el amplio público.
Entiéndase todo lo anterior, más que como una crítica implícita o soterrada, como una primera aproximación a una obra ciertamente compleja, de unas casi seiscientas páginas de gran densidad, que se dispara en tantas direcciones que en una reseña de estas características sólo cabe una tibia aproximación a algunas de ellas. Tiendo a pensar, por otro lado, que las consideraciones anteriores, lejos de incomodar al autor, pueden confirmarle en que ha cumplido su propósito: interpretar desde una óptica personal la historia contemporánea de España en su vertiente política, siguiendo los cauces más transitados a veces, yendo en otras por vericuetos originales, provocando a menudo la duda o la discrepancia, suscitando la reflexión siempre. Es de justicia reconocer en este sentido que el propio autor confiesa en la primera página que ha tratado de componer un ensayo, «en virtud de la variedad de temas que trata y períodos que recorre» y no un «trabajo de investigación sistemático». Y un poco más adelante sostiene que no ambiciona «hacer una historia del poder en España», ni «del poder en la España contemporánea», sino tan solo «proponer ciertas reflexiones en torno a las historias de algunos hombres con poder». En esta ocasión, Varela Ortega se muestra excesivamente modesto. El libro, objetivamente hablando, es mucho más que eso: es un fresco monumental sobre el ejercicio del poder que tiene como eje la España contemporánea, pero que se expande con determinación hacia otras coordenadas espacio-temporales de un modo que –forzoso es reconocerlo– no es frecuente en nuestros lares, en los que predomina el estudio alicorto y ensimismado, dentro de un marco pacato y provinciano.
La obra comienza con la guerra, porque «todo empezó por la guerra» (título del capítulo I). En un doble sentido: primero, en el más concreto y próximo, porque la guerra de 1808 establece de un modo tan convencional como universalmente admitido la entrada de nuestro país en la época contemporánea. Pero, en segundo lugar, y no menos importante, todo empieza con la guerra porque el fenómeno bélico –aquí y en todas partes– es la forma más prístina de acceso al poder y destrucción del adversario. El problema en el caso de España –aunque no sólo de España, pues aquí se niega rotundamente cualquier cosa que se asemeje al paradigma de la especificidad– es que las consecuencias de la guerra se dejan sentir al menos durante tres cuartas partes del siglo XIX en forma de inestabilidad política y debilidad estructural. Las causas son más complejas, claro, y no podemos profundizar ahora en ellas, pero la consecuencia fundamental es que se consolida una «filosofía del monopolio» del poder y «exclusión del rival». Como dice gráficamente un observador extranjero, en la España del XIX «las bayonetas hacen el papel de los votos». Esta militarización de la política cristaliza en el régimen de los generales, es decir, el espadón como emblema del Estado isabelino, en una larga estela que va de Espartero a Prim, pasando por O’Donnell o Narváez, sin olvidar a Serrano. Hasta la Restauración canovista, que viene a poner fin a ese estado de cosas, es producto de un pronunciamiento –modalidad de militarismo que aquí se disecciona con agudeza–, el del general Martínez Campos en Sagunto (1874). Todo esto no era exactamente una excentricidad ibérica: pero, como bien dice Varela, siguiendo las aportaciones bibliográficas más solventes, es que lo «inusual del caso español estribaba en que este tosco sistema», esto es, «el mecanismo militar como palanca de cambio político», se prolongó durante demasiado tiempo.
Frente al golpismo, el pacto. Frente a la incertidumbre, la seguridad. Frente a la conspiración, el turno pacífico moderado por la Corona («rey-soldado»). Eso era la Restauración. No era poco. Más bien era mucho. Pero la alternancia pacífica y la transacción tenían una trastienda: el caciquismo, la adulteración del sufragio, el encasillado. Un oligopolio político se reparte el mercado. De los entresijos de este sistema lo sabe prácticamente todo Varela Ortega. No hace falta recordar que estamos hablando del autor de una obra ya clásica, Los amigos políticos, y del director de una contribución también fundamental, El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España. Por decirlo con la máxima concisión posible, la receta canovista resolvió un problema de gobernación a costa de generar otro: «un problema de representación o democracia». Con todo, es inevitable en política que una medida correcta abra nuevos flancos. La contrariedad, una vez más, fue la persistencia del problema. Eso fue lo que hizo posible un ambiente generalizado en el establishment político que interpretó todo pacto como componenda, y cualquier transacción como «pasteleo». Si el acuerdo era el vicio –la marca de la «vieja política»–, la intransigencia y hasta el sectarismo se convertían en virtud y renovación. Las consecuencias de esa mentalidad dominante fueron funestas: primero, el fracaso de la República e, inmediatamente después, el caos de la Guerra Civil.
Aunque el recorrido histórico que se hace en el libro no guarda una disposición lineal, parece aconsejable que, en aras de la claridad, sí se mantenga aquí un mínimo orden cronológico. Del aparente éxito de la Restauración al estallido de la Guerra Civil pasan muchas cosas o, si se prefiere, hay mucho que explicar. En este sentido, no creo que deba ocultar que no coincido tanto con el análisis del profesor Varela cuando, siguiendo a Seco Serrano, hace una defensa cerrada del llamado civilismo canovista, que en mi opinión nunca dejó de ser una fachada (fachada vistosa y avance incuestionable, si se compara con la situación anterior), pero que no logró un verdadero civilismo, sino una retirada temporal y vigilante del ejército a los cuarteles, con la militarización del orden público y otras prerrogativas en manos de los generales. Por eso, tras el desastre del 98 (acontecimiento que Varela retrata con sagacidad), se habla de un nuevo ruido de sables. En realidad, ni era nuevo ni tenía que ser sorpresivo, pues el hecho de que el sable reposara sobre terciopelo no disminuía en modo alguno la amenaza siempre latente. El autor llega a afirmar que «un cuarto de siglo después de haber muerto Cánovas, resucitó el Frankenstein del intervencionismo militar» y que «el fantasma resurgió como de la nada». En absoluto. El ejército no había dejado de advertir, tras el Desastre, que no estaba dispuesto a tolerar más «agravios» del poder civil: 1906 (Ley de Jurisdicciones) y 1917 (crisis de las Juntas) son dos hitos básicos en esa escalada de tensiones que llevan, como avisaban los más perspicaces, a la toma definitiva del poder (golpe de 1923).
La interpretación que hace Varela Ortega del ambiente posterior al 98, sólida y precisa, presenta no obstante, según mi criterio, algunos matices discutibles. Como el propio autor me ha manifestado en algún debate en la Fundación Ortega-Marañón, no comparte mi tesis sobre el pesimismo como constante primordial en la vida pública española a lo largo de esos decenios. Bien, en último término puede decirse que es una cuestión de apreciaciones o de dónde se pone el acento. Varela se empeña, sin embargo, en darle la vuelta al asunto y encuentra un franco optimismo en el ambiente posterior al desastre (pp. 302-303), lo cual me parece realmente excesivo. Máxime cuando unas páginas antes parece haber hecho suyo el diagnóstico unamuniano sobre la «hórrida literatura regeneracionista», a la que se califica, por si quedaba duda, de «pseudocientífica y desmesurada […] morbosa y masoquista, grandilocuente pero provinciana» (pp. 298-299). Lo importante, en todo caso, y en eso sí coincido plenamente con el autor, es que «el mecanismo de la Restauración desincentivaba políticamente una salida democrática» pero, aun así, «ésta era posible». Lo que pasó, dice con equidad Varela, es que el «rey-soldado» que «se ideó para impedir las militaradas» se puso a encabezarlas. Al error de Alfonso XIII se superpuso el error de Primo (pp. 141-143), generando al final una crisis política mayor de la que trataba de solucionar y una radicalización de los excluidos que lastraría de sectarismo ya desde su nacimiento la alternativa (más revolucionaria que integradora) del 14 de abril.
La literatura de los últimos años sobre la República, la guerra, la represión franquista, la transición y la memoria histórica es tan abrumadora que se me permitirá, en aras de no hacer aún más interminable esta reseña, que pase como de puntillas por las páginas que el profesor Varela dedica a esas décadas. Quede constancia, en primer lugar, de que su análisis, una vez más, es ponderado y perspicaz. En segundo, además del hábil manejo de una copiosa bibliografía, este libro llama la atención por su permanente voluntad de situar cada fenómeno en su contexto y, aún más, de entenderlo en perspectiva comparada, sobre todo con los países más cercanos del occidente europeo: así, por poner sólo un ejemplo, la comparación entre las divergentes políticas de Frente Popular en España y Francia. Oportunas me parecen también muchas de sus consideraciones al hilo de las interpretaciones más recientes, como su razonada oposición al uso del concepto de «Holocausto» (Preston) para caracterizar la –por otra parte más que despiadada– represión franquista. Y, en esta línea, aduce la provocadora apreciación de que es posible hallar «una correlación sólida entre la ideología de exclusión de la preguerra y la represión en la Guerra» (p. 276). La guerra fue querida (buscada) por buena parte de las elites políticas, pensando que sería una guerra chica, un expeditivo ajuste de cuentas (de lo que tenían ganas unos y otros). Al fracasar un golpe chapuceramente preparado, la ineptitud de unos y otros condujo a un tipo de guerra que nadie quería, pero que inevitablemente atrapó a todos. Una vez más, el remedio resultó ser incomparablemente peor que la enfermedad.
Del franquismo como tal no hay mucho en estas páginas, más alusiones que examen propiamente dicho. En cambio, a la Transición y a la memoria histórica se le dedican los dos últimos capítulos. Varela Ortega defiende calurosamente la Transición, no sólo como vuelta a la cultura del pacto sino, lo que era más difícil en aquellas circunstancias, la superación de las heridas abiertas por la Guerra Civil y la represión franquista. Le parece no sólo falso, sino absurdo, hablar de amnesia, olvido, silencio o traición y, en la línea defendida por Santos Juliá, abomina de una memoria histórica entendida de un modo sectario y maniqueo que nos retrotrae a los siniestros fantasmas del pasado, como si no hubiéramos aprendido nada en nuestra más que procelosa travesía. Volvemos así al origen, a lo que señalábamos al comienzo de este comentario: la erótica del poder traducida en sed de poder y en empresa que intenta maximizar sus beneficios, puede llevar –de hecho, lleva inevitablemente si no se ponen los frenos adecuados– a sus señores (los señores del poder, los empresarios de la res publica) a destruir o, cuando menos, a excluir o deslegitimar al adversario. En esto, sostiene Varela, la izquierda en general, y el PSOE en particular, han actuado con mano maestra, sobre todo en la etapa Zapatero (pp. 451-459). Pero frente a esta tentación debe esgrimirse, si todavía sirve para algo, la enseñanza de la historia, de nuestra historia. En términos doctrinales, como dice el último epígrafe, nunca debe olvidarse que la democracia tiene su origen y destino en la competencia y el consenso. En términos más líricos, y para terminar estas líneas del mismo modo que finaliza el libro, evoquemos la encomienda de la Orestiada al «dios que dispuso que en el dolor se hiciesen los mortales señores de la sabiduría».
Rafael Núñez Florencio es Doctor en Historia y profesor de Filosofía. Sus últimos libros son Sol y sangre. La imagen de España en el mundo (Madrid, Espasa, 2001), Con la salsa de su hambre: los extranjeros ante la mesa hispana (Madrid, Alianza, 2004) y El peso del pesimismo: del 98 al desencanto (Madrid, Marcial Pons, 2010).