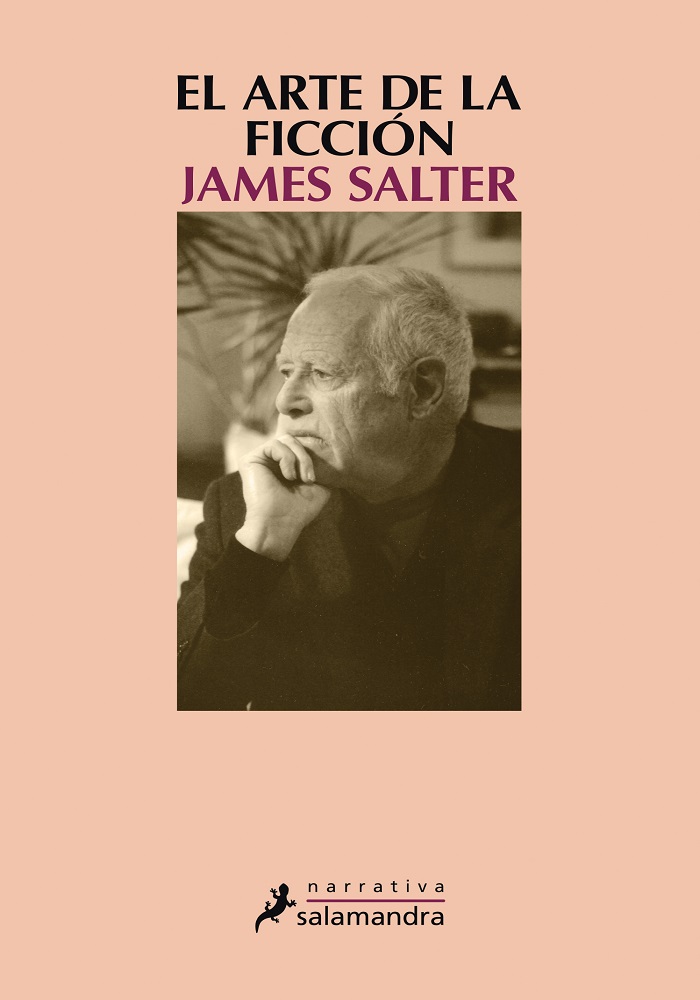Es notable la frecuencia con que, al abordar una novela de puro entretenimiento, el crítico actual procede conforme a parámetros más propios del control de calidad al que se somete un bien de consumo que de sus propias convicciones sobre la excelencia literaria. Éstas quedan supeditadas al supremo principio de «eficacia», más apropiado para calibrar aquello que, al fin y al cabo, trata de establecerse: el grado de satisfacción del consumidor. Lo que no está tan claro es cuáles son los fundamentos de esa eficacia, de dónde emanan realmente y, sobre todo, cómo se manifiesta la satisfacción del consumidor. A lo último responde el mercado con rotundidad: la satisfacción es una magnitud que se mide en cifras. Así que el crítico, liberado del rigor en su función censoria, acaba manejando valores similares a esos «argumentos de venta» que suministra el editor a sus comerciales para la brega de la promoción.
Puede encontrarse un caso particular de esa capitulación crítica en la recepción dispensada por los suplementos literarios al ciclo novelístico que inicia Luis García Jambrina con El manuscrito de piedra y que prorroga ahora con El manuscrito de nieve. Lo que sorprende, sin embargo, no es que los juicios críticos repitan consignas publicitarias, sino que ni siquiera se toman la molestia de cotejarlas con la realidad del propio texto.
Uno de los aspectos más aplaudidos en ambas novelas es su sometimiento a los cauces de diversos subgéneros, singularmente la novela histórica y el relato detectivesco. El modelo es, como cabía esperar, El nombre de la rosa. Fernando de Rojas, el pesquisidor encargado de investigar una serie de crímenes cometidos en la Salamanca universitaria de finales del siglo XV, es una versión seglar de Guillermo de Baskerville y, como él, cuenta en esta nueva entrega con un joven Watson (nada menos que Lázaro de Tormes). Al igual que en la novela de Eco, su investigación permite desplegar una visión sobre un período histórico, en este caso el contexto de una época de cambios en la que aún perduran viejos conflictos, como el de los bandos salmantinos. Y a ello hay que sumar otros rasgos ya perfectamente catalogados por la gramática del género histórico-detectivesco: el componente intelectual de la investigación, los asesinatos dispuestos en series rituales, los guiños culturalistas y los homenajes cinematográficos, etc.
Pero todas estas analogías se establecen, platónicamente, entre un arquetipo y sus temblorosas sombras. La afortunada síntesis concebida por Eco se asentaba en un perfecto equilibrio entre verosimilitud y artificio, documento y ficción, digresiones e intrigas que no todos los imitadores son capaces de reproducir. En El manuscrito de nieve, al igual que en la novela que la precede, esos ingredientes no llegan nunca a trabar convincentemente. La descripción del contexto histórico no se integra de forma natural y verosímil en la peripecia de los personajes porque se lleva a cabo por el expediente pedestre de la exposición directa, a modo de clases magistrales impartidas por los propios personajes cuyos diálogos consisten, en muchos casos, en un intercambio de largas parrafadas sobre sucesos históricos, con profusión de fechas, nombres y circunstancias. Como consecuencia de esto, los diálogos resultan inverosímiles y acartonados, y los personajes presentan un aspecto de repelentes sabihondos sin que por ello el dato histórico pierda su apresto enciclopédico.
En general, todos los aspectos de la novela adolecen de esa misma artificiosidad y rigidez, como si el esfuerzo por encajar todos los ingredientes del pastiche exigiera el destierro de lo natural, lo imprevisible o, en fin, de cualquier síntoma de vida en los personajes más allá de las convenciones que los sostienen. La intriga se desarrolla conforme a las pautas y lugares comunes más sobados del género, con el inevitable desfile de cadáveres y sospechosos, pistas falsas, interrogatorios e intuiciones geniales. No faltan tampoco los guiños al cine negro, con el clásico enfrentamiento entre el FBI y el sheriff (aquí entre la justicia municipal y la universitaria), los trapos sucios de los poderes fácticos, las persecuciones o el duelo final en las alturas. Por no faltar, no falta ni el repertorio gótico más apolillado, con profusión de monjes torvos, celdas aptas para el crimen o pasadizos ocultos tras tabiques que ceden al accionar un discreto resorte.
Es llamativa la ingenuidad, o la falta de complejos, a la hora de incorporar tantos lugares comunes sin que los modifique ni el deseo de originalidad ni la mediación de la ironía. Y sorprende más aún la forma de articular todo ese repertorio mediante una sucesión reiterativa de encuentros, visitas y conversaciones del investigador, que en su constante deambular por las calles, conventos y dependencias universitarias permite al narrador arrogarse también el papel de cicerone y cronista local. En consecuencia, las visitas del joven Rojas a testigos, sospechosos y colaboradores terminan componiendo una sucesión anodina, más propia del perito de una aseguradora o de un guía turístico que de un verdadero sabueso.
Si como relato de género El manuscrito de nieve (y su precedente pétreo) manifiesta hechuras tan toscas, ¿en qué cifrar entonces su éxito? La respuesta la proporcionan de nuevo los argumentos elogiosos de los reseñistas, sobre todo aquellos que subrayan el acierto en la elección del protagonista. Lo que parece interesar ante todo al autor son las zonas oscuras, las incógnitas sobre la vida y obra del escritor toledano que no han logrado despejar ni historiadores ni filólogos, y que el novelista aprovecha para iluminar con alguna hipótesis heterodoxa, una de esas explicaciones novelescas que permiten al lector sentir la plenitud de quien está en posesión de un secreto fundamental que ignoran los eruditos, aunque es compartido fraternalmente con los demás lectores del best seller. Así, si El manuscrito de piedra aventuraba una explicación esotérica sobre el origen de La Celestina, la nueva entrega proporciona una alambicada explicación sobre la autoría del Lazarillo, aunque en esta ocasión su pertinencia narrativa resulta mucho más difícil de justificar.
La biografía de Fernando de Rojas, en efecto, cuenta con atractivos sobrados para construir un personaje novelesco, en especial si se considera su formación intelectual, sus ascendientes conversos o la perspectiva polémica bajo la que comparece en su obra la realidad coetánea. Lo que sucede es que, frente a lo que esperan los verdaderos lectores de la Tragicomedia, el personaje literario que se construye con esos rasgos parece el resultado de un voluntarioso idealismo. Su inteligencia utilizada para la persecución del mal, sus ideales de honestidad, su búsqueda de la verdad y la justicia parecen alimentados por una fe inmarcesible en la bondad natural del ser humano y en su capacidad de redención. Nada se sabe del escepticismo y el sarcasmo del padre de Areúsa y Sempronio. Por el contrario, es evidente el propósito de convertirlo en modélico adalid de valores morales y cívicos que el lector moderno pueda reconocer y compartir, incluida la igualdad de género. Frente a esta manipulación edificante, la recomendación de Marguerite Yourcenar sobre el relato histórico se antoja una exigencia casi desmedida: «Impedir que el vaho de un aliento empañe la superficie del espejo». Habría que añadir: «para no caer en la tentación de dibujar monigotes con el dedo».