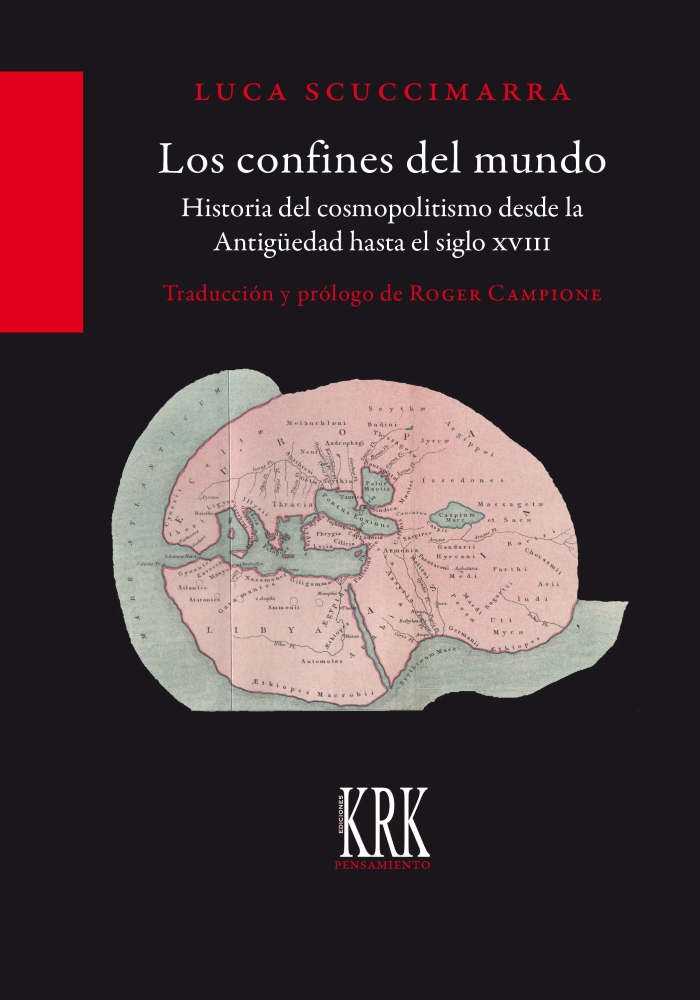Nunca pensé que mi Viaje a Siracusa retomaría su andadura en mitad de una calamidad planetaria. La pandemia que nos azota no cesa de cobrarse víctimas y es imposible saber cuál será el desenlace. De momento, ha producido una vasta cosecha de sufrimiento e incertidumbre. Aún soportamos las medidas del confinamiento e ignoramos cuándo y cómo volveremos a la normalidad. En mi artículo de despedida de julio de 2019, hablé de mi evolución política desde el marxismo hacia el liberalismo. Los meses transcurridos desde entonces solo han corroborado esa trayectoria, pero quiero aclarar que mi espíritu liberal no se ajusta a ninguna ortodoxia. El nuevo coronavirus ha puesto de manifiesto que una globalización incontrolada ha deteriorado la autonomía de las economías nacionales, creando una situación de dependencia que desprotege a los ciudadanos en cuestiones tan esenciales como la sanidad. La economía de mercado produce riqueza y no es perversa, pero debe ser corregida con criterios de utilidad pública. Mi liberalismo, más que una ideología, es una actitud vital. Creo en la tolerancia y el diálogo, en la moderación y la prudencia, en el consenso y la voluntad de convivir pacíficamente con el que no piensa como yo. No me parece ético demonizar al adversario, especialmente cuando reparo en mis abundantes errores de juicio. El odio me parece un sentimiento antipolítico, pues elude la controversia y la negociación. Pienso que la verdad y el bien son principios objetivos, no construcciones sociales, pero entiendo que la legitimidad del poder político no se obtiene con normas, sino con acuerdos que respeten la libertad individual. En una sociedad democrática hay que acostumbrarse a convivir con lo que nos desagrada. Solo saldremos de la crisis desatada por el coronavirus promoviendo la cultura del pacto. Ética y política no deben disociarse, pero las verdades últimas son un asunto teológico que no puede comprometer la soberanía del Estado de Derecho. La política es praxis, no dogma.
En mi texto de despedida, hablé de religión, manifestando mi escepticismo tras una larga batalla para abrazar la fe. Mi carácter melancólico siempre se ha inclinado hacia el pesimismo. Quizás por eso me alejé de la esperanza. Sin embargo, no he podido mantener esa perspectiva. Kierkegaard afirmaba que si Dios no existiera, solo cabría la desesperación. Pienso que es cierto. El ateísmo siempre se pregunta por qué vivir, si la existencia solo es ruido y furia, pérdida y desconsuelo. Sin la expectativa de lo sobrenatural, la nada desborda al ser. El tiempo reduce todo a polvo e insignificancia. Si realmente es así, lo lógico es desembocar en el nihilismo. Es el caso de Cioran, un artista del desgarro y un apasionado de la indiferencia, que exalta el suicidio como gesto de suprema clarividencia. Para el nihilismo, el mañana solo es una cita lúgubre y grotesca. Nos convoca, pero no cuenta con nosotros, salvo para destruirnos. El hombre puede despedirse de Dios, pero siempre experimentará nostalgia por la seguridad que proporciona afrontar el porvenir con la expectativa de transitar hacia la plenitud. Se tiende a ridiculizar la fe. Presuntamente, la humanidad alcanzó la mayoría de edad cuando reconoció que solo somos una especie. Algo más ruidosa que el resto, pues hemos fabricado el lenguaje, pero con el mismo destino que los diminutos habitantes de un hormiguero. La idea de ser una hormiga –o un parásito- no me resulta particularmente halagadora. No hay humildad en asimilar al hombre con un insecto sino soberbia, pues nos reservamos la cima del itinerario evolutivo, afirmando que somos la conciencia de un universo ciego y sin propósito. Para el Círculo de Viena, sus conclusiones son el apogeo de la razón. Desdeña a Platón, san Agustín o Kant, presuntamente sojuzgados por las supersticiones de su tiempo. Esa forma de interpretar la filosofía de la historia evoca los exabruptos de Marinetti, partidario de incendiar los museos y las bibliotecas. Me parece que está más cerca del terrorismo intelectual que de un argumento consistente. La vulnerabilidad del ser humano frente a la naturaleza se ha mostrado con toda su crudeza con el coronavirus. Sin embargo, no creo que seamos un punto insignificante en la historia del cosmos. No dispongo de ninguna prueba para demostrar la existencia de Dios, pero me parece incomprensible hablar de la dignidad del hombre y, al mismo tiempo, aceptar su fin indigno. El sepulcro es la imagen más antiutópica que cabe imaginar. Sería escandaloso que me apropiara de un razonamiento ajeno. Cito una reflexión de Javier Gomá, que me ha acompañado desde que empezó el confinamiento. Sus libros me han proporcionado muy buenos momentos.
Conocí a Javier Gomá hace unos meses. Twitter, escenario de tantos desencuentros, nos puso en contacto. Tras seguirnos mutuamente, le envié un mensaje y me contestó de inmediato, invitándome a compartir una comida. Llevo vida de cartujo en las afueras de un pueblo de Madrid. Mi casa colinda con el campo. Disfruto de un silencio conventual y de una soledad aliviada por una pequeña manada de perros y gatos rescatados de situaciones de abandono o maltrato. Creo que algunos vecinos opinan que estoy chiflado, lo cual me agrada. Mi mesa de trabajo está colocada delante de un balcón con vistas al campo. No se trata de un paisaje exuberante, sino austero: planicie castellana salpicada de arbustos y jaras, un arroyo sombreado por fresnos y chopos, un pequeño campo de olivos, un camino polvoriento. Levantando la vista, los ojos se encuentran a menudo con milanos, cernícalos y aguiluchos. El confinamiento apenas ha afectado a mi estilo de vida. No sé si soy un misántropo, pero lo cierto es que mi vida social se reduce a un puñado de amigos. La expectativa de conocer a alguien siempre me causa cierta desazón, especialmente si se trata de un escritor al que admiro. En más de una ocasión, he podido comprobar que el autor no estaba a la altura de sus ideas. No es el caso de Javier Gomá, que me recibió en su despacho. Cordial, cercano, sencillo, me sorprendió en primer término una cualidad escasa entre los intelectuales: la capacidad de escuchar, el interés por las historias ajenas, la curiosidad por la vida de los otros. Lejos de perorar, me animó a hablar, replegándose a un segundo término. Los que hemos deambulado por el páramo de la depresión, sabemos de sobra que hablar de nuestro sufrimiento suele provocar incomodidad o incluso rechazo. He podido comprobarlo en muchas ocasiones. El exceso de apego a nuestro yo –muy acentuado en los escritores- hace que muchos cierren las puertas al dolor de los demás. En cambio, Gomá abrió todas las puertas, sin mostrar ninguna clase de reparo. No creo que fuera algo excepcional o un gesto de cortesía, sino un aspecto esencial de su forma de ser. En segundo lugar, me impresionó gratamente su humor. En su despacho, hay un maniquí. Imagino que el pretexto es utilizarlo como perchero, pero yo me atrevo a aventurar que hay algo más. Quizás un homenaje involuntario al universo de Gómez de la Serna, con su constelación de rarezas y maravillas. Al no ser un espacio personal, sino el corazón de la Fundación Juan March, esa tendencia a lo insólito y prodigioso tal vez se ha limitado a un solo objeto, pero su presencia silenciosa entre libros y grandes ventanales testimonia una secreta connivencia con lo festivo y disparatado. Una concesión a lo dionisiaco en un recinto apolíneo. Por último, me regocijó advertir en sus palabras una fiera resistencia a lo solemne y pomposo. Algunos profesores de filosofía, ponen los ojos en blanco mientras hablan de Heidegger o Foucault. Gomá mantiene los ojos bien abiertos y en su mirada chispean el humor y la alegría. Aficionado a los chistes malos, no desentonaría en una comedia de Jardiel Poncela o Miguel Mihura. No me habría asombrado escucharle decir que «la vida fácil es la más difícil» o que «la diferencia que hay entre un hombre y un cocodrilo es que después de haber cometido una mala acción, el cocodrilo llora». Nuestra comida fue extraordinariamente frugal para desolación del camarero que nos atendió. Yo acaba de hacer una dieta que me había hecho perder diez kilos y no quería engordar, y Javier había engordado ligeramente y deseaba adelgazar. Intercambiamos risas, confidencias, proyectos y nos despedimos al cabo de unas horas. Volví a mi retiro pensando que de vez en cuando merece la pena aventurarse a salir al exterior, ampliando el círculo de amigos. No me ha sucedido en otras ocasiones.
Cuando empezó el confinamiento, resolví releer algunas de las obras de Gomá y abordé su último ensayo, Dignidad. «Mortalidad prorrogada», capítulo undécimo de Necesario pero imposible, me proporcionó esperanza en estos días desesperanzados. «La muerte de un hombre representa, siempre, una injusticia», escribe Gomá. La humanidad queda mermada cada vez que se extingue una vida con su peculiaridad irrepetible. ¿Por qué Dios permite la finitud? La finitud es el precio que pagamos por adquirir una identidad. Solo es posible ser hombre en la trama de la experiencia, donde el tiempo abre la posibilidad de elaborar un proyecto, aprender con los éxitos y los fracasos, y completar nuestra humanidad mediante la siempre compleja relación con nuestros semejantes. La resurrección de la carne y el alma es, según Gomá, la mayor innovación del mensaje cristiano, pues no encontraremos esa creencia en la tradición griega ni en la judía. ¿Qué significa resucitar? ¿Volver a la vida en este mundo bajo el mismo aspecto? «Habría que considerar nuestra supervivencia –apunta Gomá– como la continuación post mortem de la temporalidad finita que ya somos, en paralelo a la temporalidad infinita de Dios». El hombre no adquiere la condición de eterno. Dios prorroga su existencia de forma indefinida, preservando nuestra naturaleza individual y mortal gracias a «un suplemento de realidad». No es posible ser alguien, construir una identidad, sin pasar por el mundo, soportando las heridas que nos inflige la experiencia. «Las llagas producidas por el mundo injusto acompañarán al yo a lo largo de toda su historia: mortalidad prorrogada pero para siempre llagada». Las heridas de la Pasión cicatrizaron en el cuerpo resucitado de Jesús, pero no desaparecieron. De hecho, Cristo venció la incredulidad de Tomás, enseñándole sus manos agujereadas y su costado lacerado por la lanza que se hundió en su carne. Alguien podría alegar que la historia de Jesús es un mito. No lo creo y, en cualquier caso, los mitos no son despreciables. Como indicó Tolkien en una célebre conversación con C. S. Lewis y Hugo Dyson, «los mitos pueden equivocarse… pero conducen de forma trémula hacia el puerto de la verdad».
¿Por qué merece el hombre esa «mortalidad prorrogada»? Por su dignidad, contesta Javier Gomá. El hombre no es una cosa. Ha invertido el curso de la naturaleza. La ley del más fuerte impuesta por la selección natural se ha convertido con él en la ley del más débil. En el yacimiento de Dmanisi (Georgia), se hallaron los restos fósiles de un anciano con la mandíbula desdentada. Es innegable que no podría haber llegado a una edad tan avanzada sin la solidaridad de su grupo. Frente a la evolución, estrictamente pragmática, el hombre adopta el «puro sinsentido biológico» de cuidar al más vulnerable e indefenso. El progreso moral de nuestra especie se acentúa cuando se extiende la dignidad individual al conjunto de la humanidad, pasando por alto las distinciones tribales. Más adelante, surgirá la cultura, que es la ciudadela que protege nuestra dignidad, asediada por la muerte. Por último, la amistad es la relación que acredita la excelencia del género humano. Gomá cita a C. S. Lewis, según el cual «la amistad no tiene valor de supervivencia; más bien es una de esas cosas que le dan valor a la supervivencia». La amistad es «la mejor escuela de una ciudadanía democrática». Nos incita al «uso inteligente y decoroso de la libertad». Es decir, a obrar de forma civilizada al margen de la expectativa de un premio o un castigo. Solo nos debe guiar el respeto a nuestra propia dignidad y a la de los demás. «Ser un hombre civilizado es hoy es, principalmente, elegir la forma de la autolimitación». Esa autolimitación es necesaria para que el yo no se expanda hasta anular a los otros. Gomá plantea una hermosa utopía. El objetivo último de la civilización debería ser alumbrar una república de amigos donde imperara la concordia y la ley jurídica pudiera ser reemplazada por la fraternidad. La realización de esta meta significaría que el hombre dejaría de ser un lobo para el hombre, transformándose en amigo de sus semejantes.
No sé cuánto se prolongará el confinamiento y no ignoro que cuando acabe apenas lo notaré, pues continuaré con mi rutina de ermitaño. Eso sí, el dolor de tantas familias dejará una triste huella en mi memoria. Durante estos días, he pensado mucho en mi madre, que vivió hasta los noventa y dos años, y que podría haber sido una de las víctimas del coronavirus. Afortunadamente, pasó la última etapa de su vida en mi casa. Mi mujer y yo la cuidamos durante casi seis años que se nos hicieron muy cortos. Mi hermana también pasó una temporada con nosotros. Profesora de biología, nació con un amplio abanico de discapacidades físicas. Luchó hasta el final por su autonomía, pero sus problemas de salud acabaron venciendo su resistencia. Confinada en una silla de ruedas, murió veinte días antes que mi madre. Fue muy doloroso perderlas a las dos con tan pocos días de diferencia, pero al menos pudimos organizar una despedida. Miles de familias no han podido hacerlo por culpa de la pandemia.
Mi Viaje a Siracusa continúa, registrando las experiencias que salpican mi vida. Adelanto que los mayores acontecimientos serán lecturas, audiciones y películas. John Ford, Hergé y la música de Bach seguirán llenando mis días. No quiero finalizar este artículo sin mencionar que el día ocho de abril perdí a uno de mis perros, Marta, un scottish terrier al que rescaté de morir atropellado en un puerto de montaña. Deshidratada, infestada de pulgas y garrapatas, sin microchip y con una hernia, todo indica que fue explotada como madre y abandonada al hacerse mayor. Ha dejado un vacío terrible, pues era leal, afectuosa y divertida. En mis recuerdos, siempre aparecerá con la cabeza apoyada en las rodillas de mi madre o mi hermana. Su pérdida ha añadido una nota dramática al confinamiento. Algún impertinente dirá que solo era un perro. Dado que el duelo ha sido proscrito de nuestras sociedades, me limitaré a contestarle con una frase de Mark Twain: «El cielo se gana por favores. Si fuera por méritos, usted se quedaría afuera y su perro [si lo tuviera] entraría».