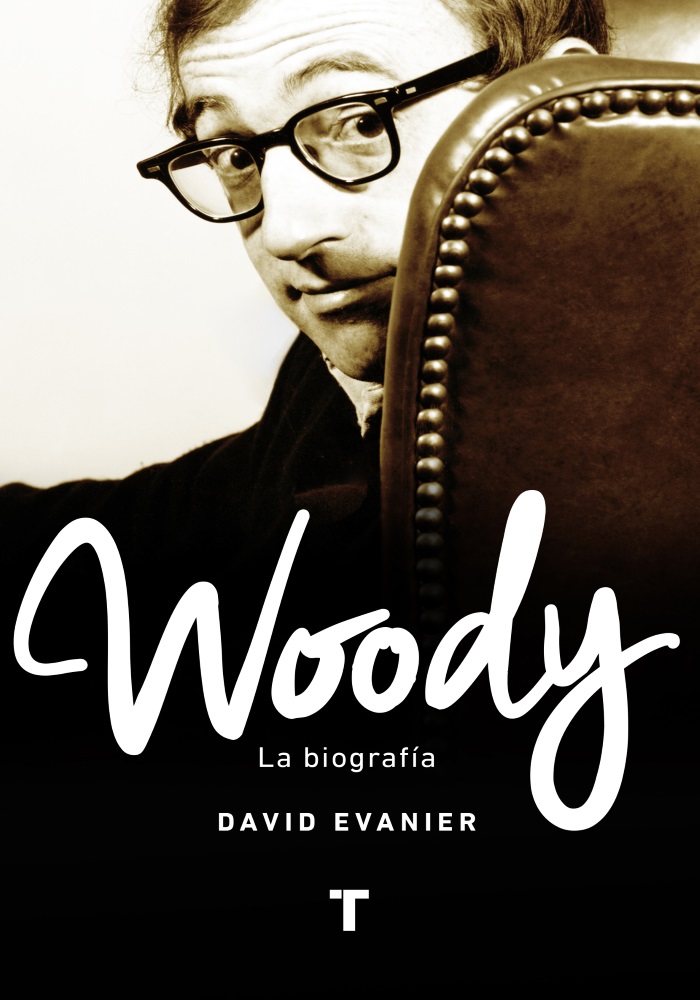En época en que Francia empezaba a dejar atrás la gran tradición oratoria de Racine y Molière, Pierre de Marivaux (1668-1763) se hizo famoso por escribir comedias con pocos apartes, menos monólogos y floridos coloquios que, con frecuencia, parecen entretejerse sobre la nada misma. Ya entonces, el marqués d’Argens se quejó de que el autor no pudiera «decir sencillamente las cosas más sencillas». Y la posteridad hizo lo propio al acuñar el término marivaudage: «Discurso, ardid galante sutil y rebuscado». Razones no faltan para pensar que, como Oscar Wilde, Marivaux era demasiado ingenioso. Pero también aspiraba a recrear la textura de lo espontáneo o, como dice en el prólogo a una de sus comedias, «el lenguaje de las conversaciones», con lo que se refería, naturalmente, a las de salón. «Entre la gente de espíritu –anotó–, las conversaciones son más vivas de lo que se piensa, y por mucho que autor intente imitarlas, nunca se acercará al fervor y la súbita y refinada candidez que en ellas se emplea». El estilo era el hombre, pero ningún hombre es una isla.
Estrenada en 1730, en el Théâtre-Italien de París, El juego del amor y del azar es un despliegue de estilo galante que no elude las tensiones de la época. A primera vista, se trata de una clásica comedia de identidades trocadas. En casa del señor Orgón, la joven Silvia espera la visita de un candidato desconocido, Dorante. A fin de observarlo sin ser observada, decide intercambiar papeles con su criada, pero tal es su mala suerte que Dorante ha hecho lo propio con el suyo. Aunque arranca sin fricciones, el mecanismo suscita por su misma naturaleza dilemas sociales casi instantáneos. Cuando Dorante y Silvia tienen el esperado flechazo, el disfraz les impide asumirlo, pues ninguno podría amar a un inferior sin descender en la escala social. Y, mientras tanto, los verdaderos criados, que se prestan como si nada a un cortejo con falsos pretextos, cifran sus esperanzas en un matrimonio ventajoso. Todo el mundo acabará en su debido sitio, pero la confusión indica que acaso nadie se debe del todo al suyo. Cincuenta años antes de la Revolución Francesa, los vientos de cambio empiezan a soplar en los aislados vergeles de la aristocracia.
Aunque Marivaux ambienta la comedia en una casa parisiense, la actual producción del Teatro Nacional de Cataluña (que pasa por Madrid tan solo tres semanas, en impecable versión castellana de Mauro Armiño) ha elegido por escenario el jardín de una finca campestre, con una banda sonora que incluye cantos de pájaros y hasta ladridos a lo lejos. Es un gran acierto. La escenografía de Ezio Frigerio y la luz tamizada de Albert Faura crean el equivalente de un cuadro de Watteau, situándonos en un perfecto locus amoenus. Y no sólo la atmósfera de la obra gana con ese paisaje idílico, sino que los actores pueden moverse libremente por el espacio. También se aprecia el telón de fondo, un bello trompe l’œil que representa los bosques de la finca. Hoy en día, los escenógrafos son muy aficionados a colocar en la pared trasera una pantalla, sobre la que suelen proyectarse imágenes en movimiento. Este año, sin ir más lejos, vimos la proyección de un bosque que cambiaba según las horas del día en la excelente obra de Jaime Pujol Continuidad de los parques. Lo mismo hubiera podido hacerse aquí, pero es bueno recordar que estamos en el teatro y, tratándose de Marivaux, sin duda es preferible el artificio.
Y es que todo es artificio en El juego del amor y el azar, por mucho que Marivaux quisiera imitar el lenguaje de sus contemporáneos. Antes me referí al Théâtre-Italien de París, donde se estrenó la obra. Lo que implica esa procedencia es la unión de dos estilos dramáticos: el teatro intelectual (por entonces canónico en la Comédie-Française) y el de los actores italianos, herederos de la commedia dell’arte, que, en su propia compañía parisiense, favorecían lo fantástico, la libertad interpretativa y la teatralidad misma más que una supuesta naturalidad. Josep Maria Flotats, que conoce la doble tradición como nadie, la aprovecha para crear un montaje con mucho de reconstrucción histórica, pero que es en realidad un estupendo simulacro. Uno recuerda el comentario de John Fowles a propósito de su novela La amante del teniente francés, que transcurre en parte en el siglo XIX; para Fowles, escribir sobre cómo se vivía en esa época era escribir «ciencia ficción». De manera similar, Flotats monta una fantasía, donde el siglo XVIII es «el siglo XVIII». Más allá de las pelucas, las levitas y los vestidos largos, hay también anacronismos –sin duda voluntarios–, como el de utilizar de manera recurrente la canción popular «Plaisir d’amour», que no se compuso hasta cincuenta y tantos años después de la obra. Trasladando las cosas al siglo XX, sería como poner una balada de Whitney Houston en una pieza de Noël Coward. Pero no tiene importancia, porque el pasado es imaginario, y los anacronismos son parte de cómo lo imaginamos.
Flotats cuenta con cinco actores que prestan un servicio de primer nivel a la imaginación de los espectadores. Cada cual tiene sus fuertes, pero en su conjunto se dividen en los dos estilos que señalábamos: Mar Ulldemolins y Rubèn de Eguía, como los criados Lisette y Arlequín, interpretan la pieza a la italiana, mientras que Bernat Quintana y Vicky Luengo, la pareja formada por Dorante y Silvia, se inclinan hacia la actuación sutil del estilo francés, al igual que Àlex Casanovas y Enric Cambray, en los papeles secundarios de Orgón y su hijo Mario. Lo más interesante, con todo, es que los estilos están reñidos gran parte del tiempo. Puesto que las dos parejas fingen ser otros, los actores deben redoblar el artificio para que veamos, entre otras cosas, la incongruencia del criado que se las da de señor. Elemental en el planteamiento, eso supone el riesgo de cruzar, en la interpretación, la delgada línea que separa la estilización de la parodia. En este sentido, Rubèn de Eguía desentona un poco del conjunto, al dar vida a un criado/señor algo bufo, que casaría mejor en una comedia española, como la recientemente montada Donde hay agravios no hay celos, de Rojas Zorrilla. Quintana y Luengo, por su parte, están impecables como señoritos, a tal punto que resultan completamente increíbles (es la idea) como criados. Pero nadie le hace sombra a Mar Ulldemolins: en su papel de Lisette, la coqueta o soubrette heredada de la commedia dell’arte, ofrece una interpretación inmejorable: sexy sin vulgaridad, graciosa sin chabacanería y enérgica sin histeria. Cada vez que entra en escena, la obra se oxigena.
Que se lleve la palma la segunda actriz, no la protagonista, es una inversión de expectativas que, casi seguro, Marivaux no hubiera visto con buenos ojos. Tampoco queda claro si así lo ha querido el director o es un efecto de la presencia escénica de cada una de ellas. Pero lo que sí señala el montaje de Flotats –y lo hace con gran sutileza– es el final inminente de un orden en el que los roles sociales, así como los teatrales, se consideraban inamovibles. En dos o tres detalles claves, de hecho, la puesta en escena marcha a contrapelo de un texto sumamente conservador de la trama en adelante. Con el doble enroque de señores y criados, Marivaux se asegura de que los estamentos nunca se mezclen; y, con el enamoramiento instantáneo de Silvia y Dorante sugiere tácitamente que la distinción, la nobleza, la clase social, como quieran llamarlo, es en esencia connatural. ¿Qué pasaría, en el ámbito social, si los estamentos de veras se cruzaran? ¿O si el señor, al disfrazarse de criado, realmente descubriera a una encantadora criada que, hasta entonces, su estatus le había impedido ver? La obra contiene esas preguntas y genera con ellas cierta agitación; pero Marivaux acaba dando la respuesta más sencilla: algo así sería imposible. Implícitamente, Flotats le retruca: espera y verás.
No es que el montaje impugne por completo las ideas del autor o de su época, pero aprovecha la mirada relativizadora de la historia. Flotats nos anima a ver en esta obra de Marivaux la representación de una utopía, un paraíso no sólo parcial (la resignación final de los criados también relativiza las cosas), sino imposible a la luz de los siglos posteriores. Cierto es que, al final, todo son risas, abrazos y planes de boda entre los protagonistas; el orden ha quedado debidamente restablecido. Pero es entonces cuando, en este montaje, suena un trueno como el que ha venido oyéndose desde que Silvia propusiera el cambio de identidades. ¿Qué tormenta se avecina? En este caso, la respuesta no es nada sencilla, y el director la deja a nuestro cargo. Desde la perspectiva de la historia social, sabemos, por supuesto, que la Revolución Francesa se cernía en el horizonte. Y recordamos también la historia del teatro, que un siglo después pasaría por su propia revolución ideológico-formal. Más allá de ese trueno, la «refinada candidez» de Marivaux se vuelve cada vez menos representativa, hasta que ver una de sus obras consista esencialmente en un juego de simulacros. Celebremos, no obstante, el logrado ilusionismo de esta producción.