
Una globalización más
- Por Ramón González Férriz
La madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York entró en el Stonewall, un bar del Greenwich Village.…

La madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York entró en el Stonewall, un bar del Greenwich Village.…
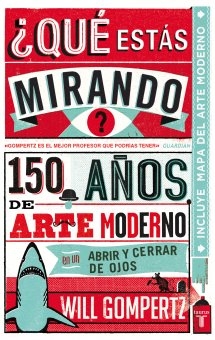
«Históricamente –afirma Will Gompertz–, el papel del artista era estar subordinado». Los artistas trabajaban para el establishment y el público y se sometían al…
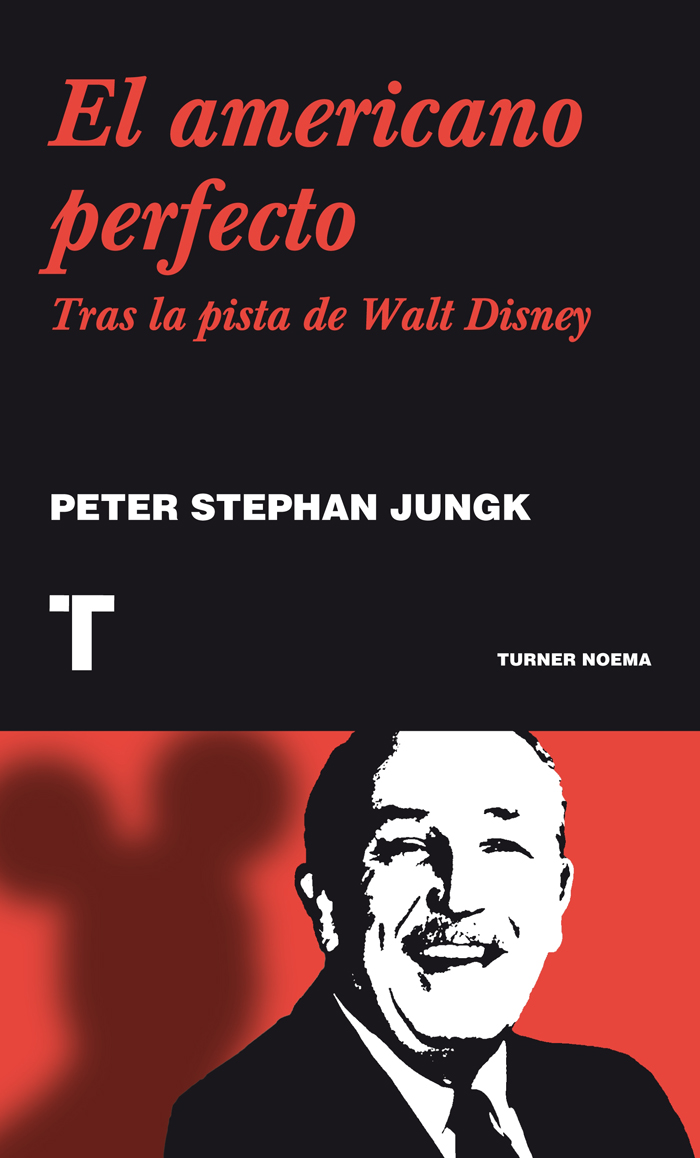
Walt Disney estaba convencido de que, después de muerto, su nombre dejaría de identificarse con él –un ser humano con sus sueños,…



