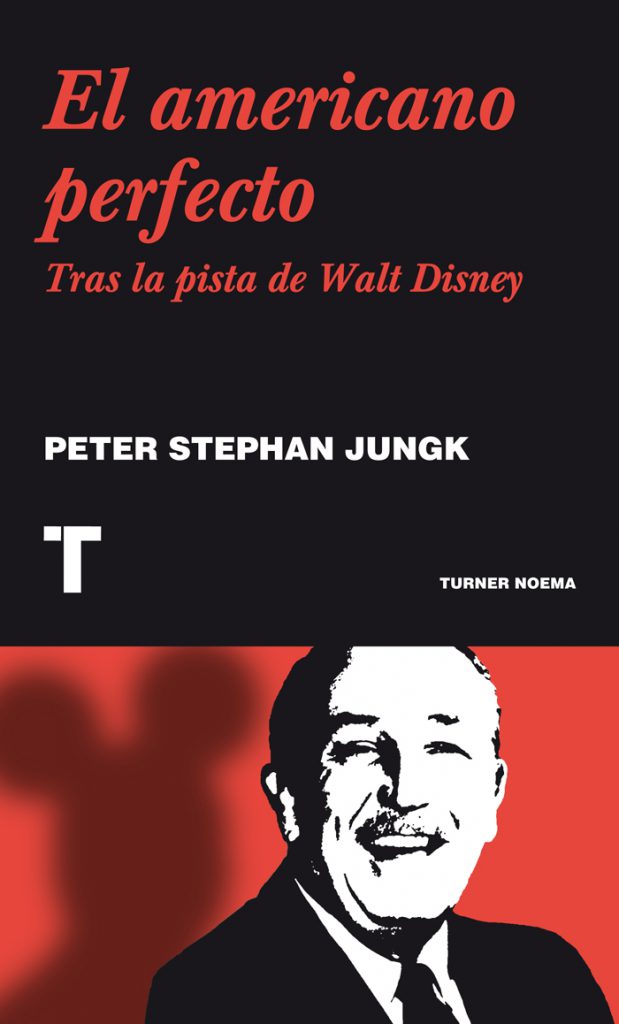Walt Disney estaba convencido de que, después de muerto, su nombre dejaría de identificarse con él –un ser humano con sus sueños, sus obsesiones y sus logros– para pasar a ser, simplemente, el nombre de una empresa. Era algo que le inquietaba: creía haber logrado tantas cosas como individuo que diluirle bajo el nombre de una marca comercial sería una tremenda injusticia. No es que no se identificara con lo que nació como Disney Brothers Cartoon Studio y hoy es The Walt Disney Company: de hecho, aunque en ocasiones se distanciara del día a día de la compañía para refugiarse en los trenecitos eléctricos, creía que toda esa gran maquinaria empresarial no era más que una prolongación de su imaginación (disciplinada, eso sí, por el control financiero de su hermano Roy). Él había hecho el primer esbozo de Mickey Mouse, él había representado ante sus dibujantes todos los papeles de Blancanieves y los siete enanitos para que estos supieran cómo quería que hablaran y se movieran sus personajes, él subía a las atracciones de su parque temático en Los Ángeles para cronometrar la duración de los viajes y asegurarse de que la experiencia era perfecta. Pero estaba seguro de que era algo más que un artista y un patrón de empresa (la ambivalencia entre las dos cosas también le atormentó): creía ser un visionario tecnológico, un gran ideólogo, el fundador de toda una cultura.
Walter Elias Disney (Chicago, 1901-Los Ángeles, 1966) era hijo de dos prototípicos estadounidenses del siglo XIX: ambos eran de ascendencia europea y dieron vueltas por todo el país, de la California de la fiebre del oro a la expansión del ferrocarril, de una granja a otra en el corazón del país, para tratar de ganarse la vida. El padre era socialista, bebía y sometía a sus hijos a tremendas palizas, la madre era un contrapunto amable y Walt –el cuarto de cinco hermanos– desarrolló pronto su afición al dibujo: imitaba los retratos que veía en Appeal to Reason, la publicación izquierdista a la que su padre estaba suscrito, y mandaba viñetas y caricaturas a los periódicos. Empezó a trabajar muy joven para aportar dinero a la familia y a los dieciséis años, con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se marchó voluntario a Francia, donde condujo ambulancias y dedicó su tiempo libre a perfeccionar su técnica de dibujo. En 1920, de vuelta en Kansas, se convirtió en dibujante publicitario y aprendió por su cuenta las nuevas tecnologías de animación. En 1927, después de la aparición de la primera película sonora, The Jazz Singer, Disney decidió que sería el autor de los primeros dibujos animados también con sonido sincronizado: el resultado fue Steamboat Willie, un gran éxito debido no sólo a la novedad sonora, sino también al encanto de su protagonista, Mickey Mouse, una creación de Disney estilizada y perfeccionada por uno de sus socios. Gracias al triunfo comercial de esa película, contrató a más dibujantes y animadores, entre todos perfeccionaron los movimientos de los dibujos y más tarde les añadieron color, la empresa prosperó y, en ese proceso de crecimiento aparentemente imparable, afirma Mark Greif, Disney «se reinventó a sí mismo y se convirtió en un icono, un jefe de estudio, un magnate, el instigador original de Pinocho, Fantasía, Dumbo y Bambi, hasta que el impulso de Disney se detuvo en 1941, al final de la edad de oro del estudio»Mark Greif, «Tinkering», London Review of Books, vol. 29, número 11 (7 de junio de 2007), pp. 11-14..
Ese declive se debió en parte al estallido de la Segunda Guerra Mundial: Europa era un mercado importante para Disney y, con la conflagración, casi desapareció como tal. Además, sus estudios se vieron obligados a dedicarse, durante los años de la guerra, a la producción de películas de instrucción para el ejército. Pero si eso fue un duro golpe para la empresa, para Walt Disney, el hombre, lo más desconcertante fue la huelga que sus dibujantes llevaron a cabo ese mismo año. Disney había pagado a sus dibujantes y animadores por encima de lo habitual en el sector y les había tratado con gran paternalismo –Walt, al fin y al cabo, se sentía uno de ellos–, pero a causa del descenso de ingresos de la empresa rebajó sus salarios. Eso sucedió en un momento de creciente sindicación entre los trabajadores del mundo del espectáculo y la formación del Screen Cartoonists’ Guild, y la suma de ambas cosas hizo que sus empleados declararan una huelga. Cinco semanas más tarde, la empresa cedió en casi todo al sindicato. Pero, casi por encima del golpe económico, Walt Disney, que había crecido como un hombre de izquierdas y se había visto a sí mismo como un empresario ejemplarmente generoso y mucho más interesado en la calidad artística que en acumular riquezas, se sintió traicionado y dio un brusco giro a la derecha que sintonizó, tras el fin de la guerra, con el auge de movimientos anticomunistas a los que Walt se sumó y que incluso financió. En 1947, declaró ante el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso y afirmó que tres de sus exempleados eran comunistas. El clima de la empresa se envenenó. Y también, quizá, su mente.
Con todo, la empresa recuperó la vitalidad, aunque fuera con una difícil situación económica y la acumulación de grandes deudas que Roy Disney, sin embargo, siempre conseguía refinanciar de una manera u otra. Walt había inaugurado en 1955 su megalómano sueño de un gran parque temático, Disneyland, que debía recrear una América mítica, creada alrededor de una Main Street USA –la Calle Mayor de Estados Unidos– basada en la de Marceline (Misuri), el pequeño pueblo en el que creció; debía ser un mundo «dedicado a los ideales, los sueños y los hechos que han creado América», según dijo en su discurso inaugural, un lugar feliz y sin conflictos: singularmente, sin los conflictos raciales, políticos y culturales que Disney veía como una amenaza para el futuro de Estados Unidos. También en esa época, los estudios produjeron grandes películas de acción, crearon programas de televisión presentados por el propio Walt y editaron y produjeron música. En 1964 lanzaron Mary Poppins y se iniciaron los planes para un segundo parque temático, que sería construido más tarde en Florida.
Aquí arranca El americano perfecto. Tras la pista de Walt Disney, la novela de Peter Stephan Jungk que ha sido llevada a la ópera, y recientemente estrenada en Madrid, por Philip Glass. La novela empieza con Walt y Roy Disney viajando a Marceline para que el primero, poco antes de morir, inaugure una piscina que lleva su nombre. En 1966, Marceline sigue siendo el pueblo atrasado que fue en tiempos de la infancia de Walt, pero contrasta con la visión idílica que éste tiene de él: los vecinos son chafarderos que persiguen al exvecino rico a ver si les cae algo, el encanto rural no es más que desolación y pobreza. Sin embargo, para el Walt de ficción esa es la verdadera y noble América: es brutal, pero al menos no hay negros, no hay hippies, nadie se opone a la guerra de Vietnam. De vuelta en Los Ángeles, Walt habla entre alucinaciones a su masajista y amante de su miedo a la muerte, sus proyectos para ser inmortal y sus planes para que en el primer viaje de la NASA a la Luna un astronauta deje allí una reproducción de Mickey Mouse como embajador de la Tierra en el espacio. Más adelante, va de madrugada a Disneyland para reparar un autómata que representa a Abraham Lincoln y que, gracias a una tecnología innovadora, recita fragmentos de sus más famosos discursos. Al oír esos fragmentos –repetidos, tartamudeados por el viejo Lincoln averiado–, Walt se da cuenta de que ya no admira a ese hombre y de que sus grandes palabras sobre la libertad y contra la esclavitud son en realidad el germen de la decadencia de los Estados Unidos de los años sesenta. Algo más tarde, Disney juguetea con sus trenecitos en su mansión cuando recibe la visita de un viejo dibujante de la empresa al que despidió injustamente: se trata del narrador de la historia, ahora un hippie obsesionado con su antiguo jefe, que cree que se ha apoderado de todas las ideas que tuvo mientras trabajó para él y quiere echarle en cara que se haya convertido en un vil empresario que explota el arte y los sueños infantiles para hacerse millonario…
El perfecto americano es un pequeño delirio. Siendo optimista, podría pensarse que no es más que un correlato del delirio de un Walt Disney asustado ante la inminencia de su muerte. Pero muy probablemente no sea eso, sino solamente un delirio ideológico. Sin duda, Disney fue, como tantos otros, un fanático anticomunista en los años más duros de la Guerra Fría, pero no está tan claro, según su último biógrafo, Neal Gabler, que fuera un antisemita y un racista. Con todo, El americano perfecto, pese a algunos brillantes momentos –cada capítulo es como una escena teatral u operística, y algunas funcionan francamente bien–, no es más que una denuncia ideológica. Según esta novela, uno podría pensar que Disney no sólo fue un extremista de derechas de los años cincuenta y sesenta, cosa que muy bien pudo ser, sino más bien un neoconservador de nuestros tiempos. Su paranoia, su racismo, su antisemitismo, su visceral deseo de que Estados Unidos arrase países extranjeros, su desprecio por los votantes demócratas y por cualquier expresión cultural que no sea la suya son una caricatura un poco grotesca de un hombre que muy probablemente tuvo ideas políticas radicales, pero que fue cualquier cosa menos un imbécil y, en última instancia, nada parecido a la actual generación de neoconservadores a la que el narrador parece querer denunciar por persona interpuesta. En el esquematismo de la narración, su némesis no podía ser sino un europeo que ama el arte por encima de todo, que se rebela ante el mercantilismo con el que un empresario comercia con él y se escandaliza cuando Disney le dice que «nosotros no producimos filosofía […] sino entretenimiento». En su maniqueísmo, ésta es una historia de oposición entre un europeo puro y un estadounidense taimado, entre un artista desinteresado y un empresario explotador, entre una América inocente y un americano que se lucra con su inocencia.
El perfecto americano no es una gran novela, quizá ni siquiera una buena novela. Pero la historia de Walt Disney es tan extraordinaria que casi inevitablemente una narración basada en él –y con la competencia técnica que aquí concurre– debe tener momentos interesantes. La mayoría de ellos, en el El perfecto americano, tienen que ver con la ambivalencia que Disney sentía entre su papel de artista, su rol de empresario y la visión como ideólogo que tenía de sí mismo. Él quiere sentirse autor de todas sus criaturas, pero se da cuenta de que ni siquiera es capaz de estampar su firma de la misma manera que aparece en los títulos de crédito de sus películas (que ha sido retocada y mejorada por sus diseñadores). Él quiere gastar más y más para que sus productos sean perfectos y memorables, pero sus empleados supuestamente comunistas y su hermano pragmático se lo impiden, cada uno a su manera. Él quiere encerrarse a jugar con trenes y juguetes y evocar una América decimonónica, esclavista y sin conflictos, pero hasta Abraham Lincoln parece haberse convertido en un maldito izquierdista. Él, en definitiva, no quiere morirse, pero tampoco ir al médico.
Walt Disney fue una figura capital en la creación de la cultura popular de la posguerra estadounidense, y también en la mundial. Contribuyó a crear el cine, la televisión y la música tal como hoy los conocemos en tres décadas –de los años cuarenta a los sesenta– que fueron de una convulsión política que hacen que nuestros actuales debates culturales e ideológicos parezcan una broma amable. Y también lo hizo en la actual difuminación de las fronteras entre el artesano, el artista, el empresario y el ideólogo, una distinción que quizá nunca haya sido clara, pero que hoy tampoco lo es. Jungk ha querido meterlo en el debate actual sobre estos temas, y lo que ha logrado no es un complejo retrato de un atribulado creador de autómatas, que es lo que merece, sino el llano retrato de un autómata. Algunas de las ideas de Walt Disney eran disparatadas, como lo son muchas de los actuales neoconservadores. Pero caricaturizarlas así no sirve de mucho para esclarecer nada. Aunque dé, sin duda, para un poco más de teatro político.
Ramón González Férriz es editor de la revista Letras Libres y autor de La revolución divertida (Barcelona, Debate, 2012)