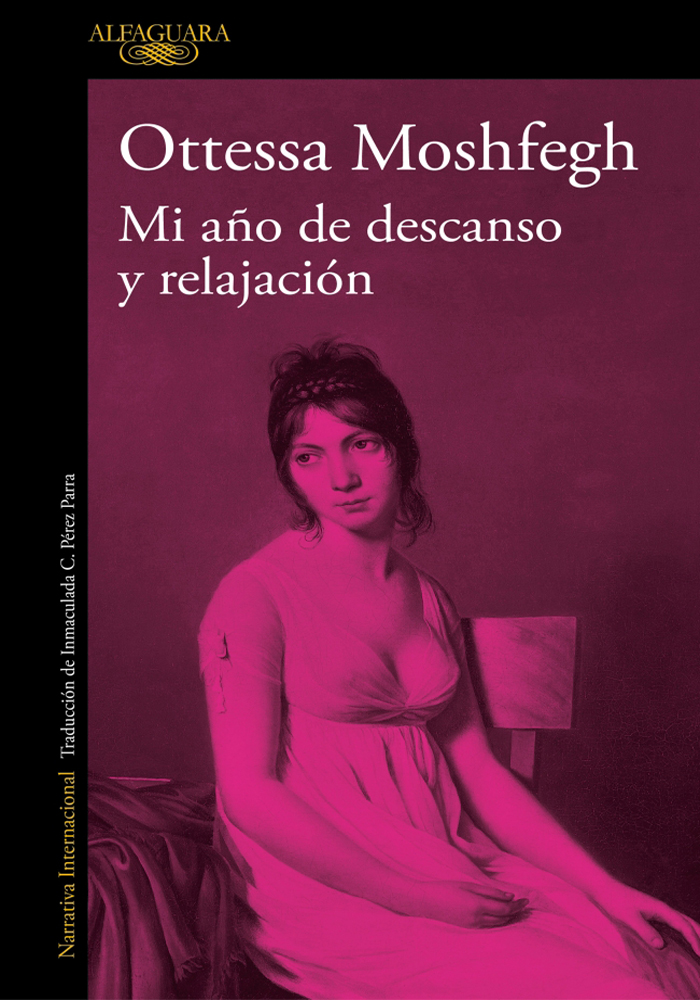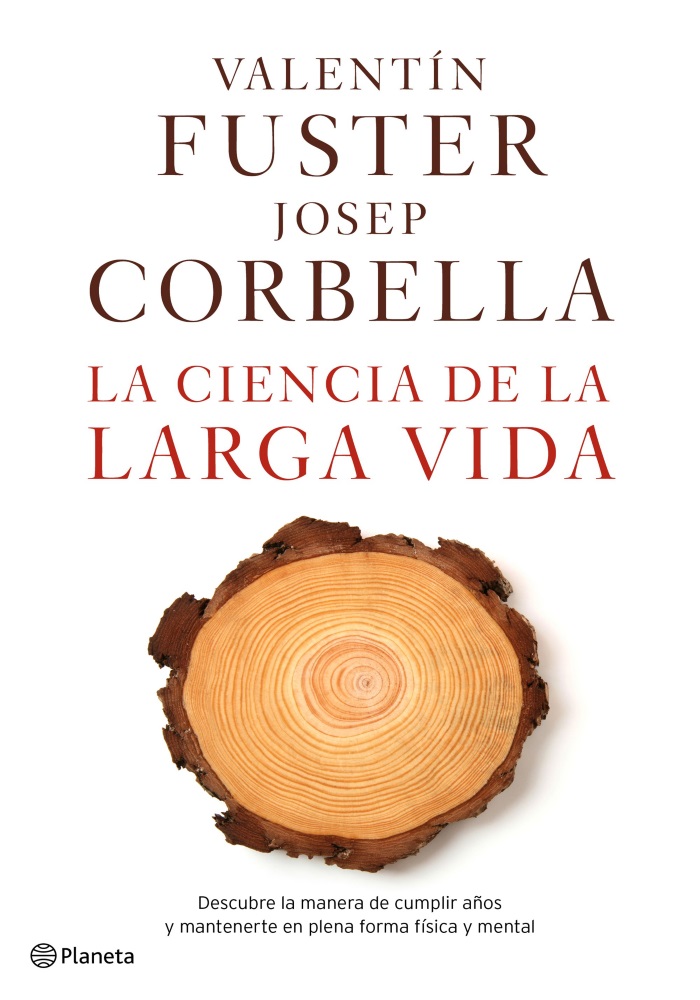La protagonista y narradora de Mi año de descanso y relajación, una muchacha anónima de veintiséis años, quiere dormir sin parar. Según se describe, es «somnófila». En el comienzo, se ayuda con «trazodona y zolpidem y Nembutal», más adelante añade fenobarbital, Ambien o Ativan y, al cabo, descubre la panacea en un fármaco experimental (e imaginario) llamado «Infermiterol», que la deja frita tres días seguidos. «Alta y delgada y rubia y guapa», la muchacha es una bella durmiente de nuestro tiempo. Pero la novela no es ninguna fábula, y en su vertiente satírica registra la influencia del clásico de Iván Goncharov Oblómov (1859), cuyo antihéroe quería pasarse la vida en la cama. En la misma vena, Moshfegh salpimenta el descanso con el estrés y la relajación con las intrusiones del mundo.
También como en la novela de Goncharov, el personaje permite refractar toda una época. Estamos en el año 2000 en Nueva York, centro de una civilización mimada y narcisista. La narradora, que vive en un barrio acomodado, dispone del dinero de una herencia reciente, por lo que escapa a las presiones socioeconómicas y puede alimentar sus neurosis casi a tiempo completo. En ese sentido, podría pensarse que Moshfegh juega con los dados cargados, pero lo cierto es que sitúa a su heroína en una intersección muy precisa de circunstancias reales (no sólo «existenciales»). De entrada, la chica cuenta sus desventuras como recepcionista en una galería de arte que vende «basura contracultural enlatada» (que pasa a describir); y no se ahorra detalles, por ejemplo, al relatar sus expediciones en busca de café barato a la tienda de la esquina, atendida siempre por egipcios «bastante guapos», con «las cejas marcadas como orugas».
«Pasaban cosas en la ciudad de Nueva York –siempre pasan–, pero ninguna me afectaba», dice poco después. Y aclara que el encanto de dormir era que «la desconectaba de la realidad» hasta que «la recordaba tan por casualidad como una película o un sueño». En ese contexto, su deseo de «hibernar» no parece tanto un acto gratuito como una reiniciación necesaria. «Mi hibernación era cuestión de supervivencia. Creía que me iba a salvar la vida». ¿Y por qué estaba amenazada su vida? En resumen, por su historia. Moshfegh –a diferencia de, por ejemplo, un novelista más experimental como Tom McCarthy– compra sin rechistar la idea anglosajona de que el pasado no sólo explica la personalidad, sino que exige a los autores justificar a sus personajes con anécdotas. Así, leemos unas cuantas páginas sobre la infancia de la protagonista con un padre indiferente (muerto de cáncer) y una madre inútil (suicidio), o su paso poco satisfactorio por una universidad llena de «mocosos cultos, intelectuales y sin gracia». También: «ser guapa me tenía atrapada en un mundo que valoraba la apariencia por encima de todas las cosas». Pobre niña rica.
El planteamiento, aun siendo original, podría haber sido concebido por unos cuantos novelistas de hoy. Pero la singularidad de Moshfegh, y constituye uno de los placeres de leer sus novelas, estriba en el tono con que aborda su material. Así, la frase sobre la apariencia rezuma una ironía más ácida de la que se aprecia fuera de contexto, y sus resonancias ponen en foco la vanidad de varios personajes. Más en general, la novela no deja títere con cabeza. Moshfegh se carga el mundo del arte contemporáneo, el discurso de la autoayuda, la psiquiatría y cualquier forma de exitismo estadounidense. El efecto, como señaló un crítico inglés, es más cómico que chusco; y yo añadiría que Moshfegh sintoniza especialmente con la comedia de la crueldad: hay incluso un sadismo nabokoviano en su forma de considerar a sus criaturas, a las que presenta bajo la peor luz posible.
Mi año de descanso y relajación tiene un dramatis personae fabuloso, empezando por la narradora. Rara vez se oye en las novelas actuales una voz tan gélida y envolvente, observadora y despiadada, al mismo tiempo. En un momento, por ejemplo, describe a su mejor amiga, Reva, de la siguiente manera: «Después de uno o dos minutos de silencio, me miró y se puso un dedo debajo de la nariz, lo que hacía cuando estaba a punto de llorar. Era como una imitación de Adolf Hitler». (La brutalidad aliada al tempo cómico forma parte de la voz «natural» de Moshfegh, pero la autora también sabe crear narradores carentes de la jactancia de su bella durmiente, como demuestra en Mi nombre era Eileen, en la que se mezcla la fiereza con el apocamiento.) Reva, entretanto, habla enhebrando tópicos de libros de autoayuda («Tienes que aprender a darte cuenta de que estás cansada»), pero esconde su bulimia, se lía con hombres casados y vive al borde del alcoholismo. Cuando las dos entablan un diálogo, suelen desembocar en juicios como el siguiente, sobre la película Antes del amanecer:
—¿Sabías que Julie Delpy es feminista? Me pregunto si por eso no está más flaca. Si fuese estadounidense no le habrían dado el papel. ¿Ves lo blandos que tiene los brazos? Aquí un brazo flácido es intolerable. Un brazo flácido es mortal. Es como la selectividad. Si tienes menos de un siete no existes.
—¿Te alegras de que Julie Delpy tenga los brazos flácidos? –le pregunté.
—No –dijo, después de pensárselo un poco–. No lo llamaría alegría, más bien satisfacción.
Pocas veces, desde que la entonó Mick Jagger, esa misma palabra ha aludido a más insatisfacción. En una órbita no mucho más amable están la doctora Tuttle, una psiquiatra chiflada con delirios de persecución y el recetario de psicotrópicos siempre a mano; Natasha, la jefa superficial y pesetera de la narradora en la galería donde trabaja un tiempo; Ping Xi, el artista en alza que antes pintaba a la manera de Jackson Pollock, con la particularidad de que para ello se ponía «una bolita de pigmento coloreado en polvo en la punta del pene y se masturbaba sobre lienzos enormes»; y Trevor, un exnovio con derecho a roce que se pavonea de dudosas ideas políticas, utiliza sin escrúpulos a la narradora y, por momentos, orilla el sadismo: «Lo que más le gustaba era follarme la boca mientras yo, tumbada de espaldas, fingía que estaba dormida y que no sentía cómo me clavaba la polla en el fondo de la garganta». Curiosamente, la narradora nunca dice lo que le gustaba más a ella, y ahí se oculta otra historia.
Todos los personajes son algo monstruosos y, reducidos a sus rasgos principales, pueden parecer caricaturas. Pero en su conjunto apuntan a una preocupación central de la novela: el individualismo que impide las conexiones o cualquier forma de trascendencia en el mundo materialista del principios del siglo xxi. Las denuncias implícitas suenan sinceras. No obstante, sería un error buscar en los ataques satíricos de la novela un fin correctivo o didáctico. Moshfegh no es E. M. Forster. No saca fuerza de la unión, sino del descalabro. Yo la situaría junto a autores como Céline, Houellebecq, el Moravia de Los indiferentes y otros tantos ejemplos de lo que solía llamarse pesimismo cósmico y hoy convendría rebajar a enfado a escala mundial. Moshfegh, en definitiva, es una experta en poner el dedo en la llaga, cuyo registro excluye la retórica de la conciliación. q
Por eso mismo, hay algo forzado en la tercera parte de la novela, cuando la historia se encamina a su conclusión lógica y la durmiente empieza a emerger de su inmersión en el sopor, después de su última toma de Infermitol, el 1 junio de 2001. La narradora se da todo el verano para volver poco a poco a la vida, y Moshfegh incluso se permite describir un paseo por el parque y una especie de paz interior: «El sueño había funcionado. Estaba ablandada y tranquila y sentía cosas». Pero, no por casualidad, en esta última sección cobra relieve el trasfondo histórico de la narración. A diferencia de los personajes, los lectores sabemos lo que ocurriría el 11 de septiembre de 2001, y en la novela se vincula implícitamente el despertar individual al sobresalto con que abre los ojos una nación al cabo de una década de ensimismamiento político y social. Es un desenlace ambiguo, que cuesta leer con arreglo a cualquier cierre narrativo tranquilizador, y es posible que esa sea la intención de Moshfegh, que ha preparado el golpe desde el principio: al volver en sí, la bella durmiente descubre, no el rompimiento del hechizo, sino las pesadillas de la historia, así como su efecto netamente real en las personas que la rodean.
Al final, uno se ve forzado a considerar esta novela como un exponente de lo que en los Estados Unidos se ha dado en llamar, sin muchas precisiones, «a 9-11 novel», algo que en los casi dos decenios transcurridos desde los atentados ha movilizado a autores como Don DeLillo, Claire Messud, Ken Kalfus y Jonathan Safran Foer. Moshfegh, por cierto, sale muy bien parada frente a esa ilustre compañía. Nunca peca de artificiosidad caprichosa, como Safran Foer, ni de seriedad gnómica, como DeLillo. Es bastante más incisiva que Messud, y sus oraciones no tienen nada que envidiarle a las de Kalfus. Pero lo suyo no es el diagnóstico político de una era; es más bien el diagnóstico de las muchas maneras en que se puede perder el norte en medio de símbolos huecos, referencias culturales vanas y compañías insufribles. El milenio le viene como anillo al dedo a esa visión, como sabremos los que ya éramos adultos por entonces.
Al revés, esa visión le viene muy bien al milenio y, en particular, a la cohorte de la que Moshfegh (nacida en 1981) casi forma parte. Como la novela anterior de la autora, Mi nombre era Eileen, esta descree de los mitos de una época harto mitificada, se burla de las complacencias de sus compatriotas, se niega a convertir la adversidad en victimismo y asume sin pedir perdón el riesgo de ofender, una combinación que en el clima actual, convengamos, no se ve muy a menudo. Es cierto que la narración se repite y la sátira puede sonar un pelín fácil. Pero se trata de una novela llena de aciertos, desde los giros de la trama hasta la caracterización, pasando por el retrato de la ciudad que, según es fama, nunca duerme. Con los ojos bien abiertos, Ottessa Moshfegh escribe como muchos otros lo hacen únicamente en sueños.
Martín Schifino es crítico literario y traductor. Entre sus últimas traducciones figuran las de E. B. White, Ensayos de E. B. White (Madrid, Capitán Swing, 2018); Patricia Highsmith, Once y La casa negra (Barcelona, Anagrama, 2018); y Ursula K. Le Guin, Contar es escuchar (Madrid, Círculo de Tiza, 2018).