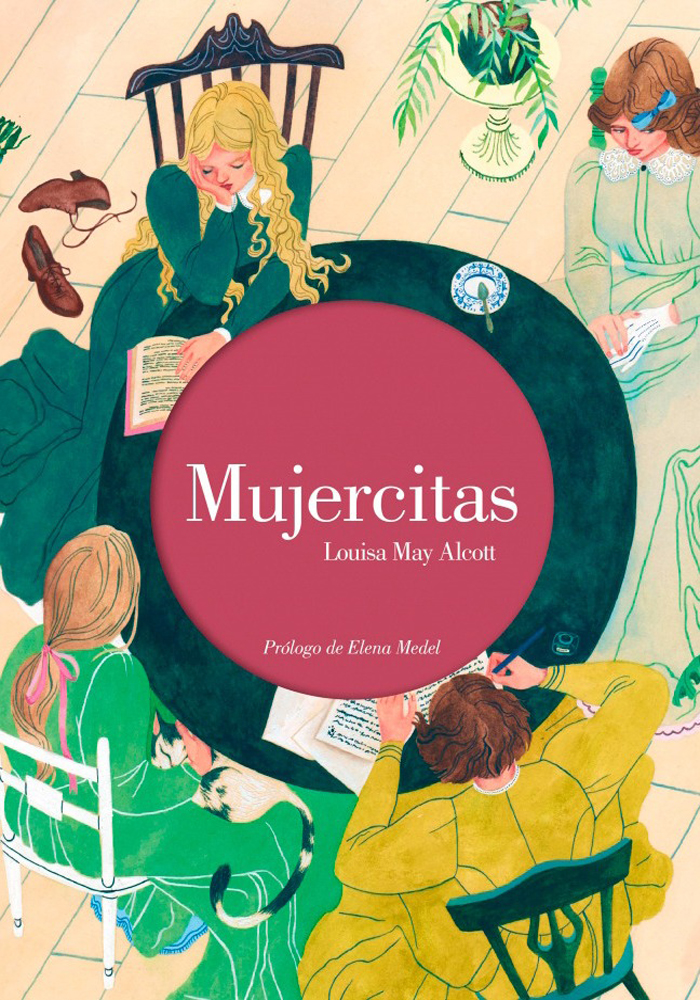Aunque es obvio que todos leemos desde nuestros prejuicios, en este caso la advertencia resulta oportunísima. Mujercitas de Louisa May Alcott es una novela que siempre estuvo situada, dentro de mis estanterías mentales, al lado de lo cursi, almibarado, sentimental, blando, doméstico y de todas esas connotaciones de lo esencialmente femenino de las que procuraron apartarme desde la infancia: en muchos hogares de los años setenta sabían que lo femenino era lo marcado y, en consecuencia, a muchas niñas nos educaron como a verdaderos hombres –arreglábamos grifos, jamás bordábamos– para no perpetuar una diferencia que siempre nos colocó en desventaja. Pese a la independencia, creativa y colérica, de una Josephine (Jo) March que escribe cuentos y es capaz de cortarse el pelo –larguísimo– para ganar unos dólares con los que colaborar en la curación y regreso al hogar de su padre, cuando yo era niña disfrutaba más leyendo los libros de Julio Verne, Stevenson o tebeos, muchos tebeos, entre los que destacaba una buena selección de historietas femeninas protagonizadas por Lili, Esther (y su mundo) o Candy, modelo en apuros, posiblemente tan rancias y estereotipadas como mis propios prejuicios sobre Mujercitas. Confieso que leía esas historias con cierta vergüenza. Lo cursi asociado a lo femenino me hizo abominar del color rosa durante mucho tiempo e impostar un papel de chicazo que, en el fondo, se parecía mucho al de Jo March. Así que no leí Mujercitas cuando hubiese debido hacerlo. Como mucho, hojearía las versiones ilustradas y abreviadas de Joyas Literarias Juveniles o la Colección Historias Color de la editorial Bruguera.
También vi en la televisión las películas de George Cukor (1933) y de Mervyn LeRoy (1944). La segunda –que mi idolatrada Katherine Hepburn me perdone– es para mí la auténtica Mujercitas de la sobremesa sabatina, la única que podía competir en empalago con Sissi emperatriz (1956): la pizpireta June Allyson, la conmovedora Margaret O’Brien, las guapísimas Janet Leigh y Elizabeth Taylor –con su pinza en la nariz–, y Mary Astor, que interpretaba el papel de la mamá de todas ellas olvidando sus estupendos tiempos de ambigüedad mortífera en El halcón maltés (John Huston, 1941): posiblemente la contrafigura perfecta de estas mujercitas sean las fatales del cine negro. Por su parte, Peter Lawford, que daba incalificables saltitos al bailar en la película, en la novela es un personaje muy curioso: un adolescente que mantiene entrañables relaciones de amistad con un grupo de mujeres que cosen y cantan himnos mientras tocan el piano. Lo cierto es que en las películas se combinan elementos de Mujercitas y de su secuela literaria, Aquellas mujercitas, o Las buenas esposas (Good wives, 1869): les adelanto que, leyendo el primer volumen, van a ahorrarse la espantosa llantina ante la muerte de Beth y no van a encontrar demasiados indicios del romance entre Amy y Laurie, o del destino matrimonial de Jo (¡sí, ella también!). Y esto no es un spoiler, porque todo el universo lo sabe igual que sabe que Bruce Willis está muerto en El sexto sentido.
En resumen, leo por fin Mujercitas con cuarenta y ocho años y, aunque procuro desprenderme de los prejuicios que me han condicionado, soy incapaz. Me sorprende la destreza de Elena Medel para escribir un hermoso prólogo a esta edición de Lumen que, paratextualmente, no escatima nada de esa cursilería kitsch que resulta seductora desde una perspectiva comercial, en la época del fanatismo por la decoración floral del cupcake: la tapa dura, los estampados, el punto de lectura de hilo, las ilustraciones de la finesa Riikka Sormunen, con su desplegable central, conforman un objeto libro de regalo para varias generaciones de mujeres nostálgicas o para hombres curiosos. Me sorprenden las palabras de Simone de Beauvoir y de Patty Smith, a quien el libro le «procuró una perspectiva positiva de mi destino como mujer». Así que, para no contradecir de plano a escritoras y artistas que respeto –y mucho–, leo la novela desde la contradicción –no es un mal lugar para leer novelas–, y llego a algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes.
Louisa May Alcott nace en 1832 y publica Mujercitas en 1868. El texto tiene un fuerte componente autobiográfico y seguramente podemos reconocer a la autora en las actitudes y oficios que desempeña Josephine March. Mrs. Alcott fue maestra, costurera, escritora e institutriz, alumna de Henry David Thoreau y vivió en el seno de una familia trascendentalista no muy acomodada. El trascendentalismo es un movimiento filosófico que habla del Dios interior y de la comunión del alma individual con el alma del mundo. Mucho de eso hay en Mujercitas. Si leemos a Louisa May Alcott en su contexto histórico, es posible que resulte innovadora la valoración del trabajo de la mujer fuera del hogar y, muy especialmente, del trabajo creativo: Jo escribe y Amy dibuja. También llama la atención el hecho de que Alcott diversifique el concepto de esencia femenina y, más allá de que la realización de las mujeres pase por el matrimonio y la maternidad, cada una de las cuatro hermanas encarna virtudes y defectos muy distintos que no responden a un paradigma de feminidad única. El modelo casi andrógino de Jo se adelanta a algunas de las propuestas más controvertidas de Virginia Woolf: Jo es capaz de hacerse con esa independencia y con ese cuarto propio sin los que la escritura, desde el punto de vista de la autora de Orlando, se convierte en una especie de vómito de emociones domésticas. Jo March trabaja para su tía, vende algún cuento, gana un poco de dinero y escribe en el desván, el cuarto propio que la aleja de la costura y de los efluvios de la cocina. El desván es el lugar que tan solo comparte con un simpático ratón pre-Disney.
Asimismo, sobresalen en Mujercitas la importancia de lo lacrimógeno, que afecta tanto a hombres como a mujeres, enlazando con la mejor tradición sentimental de la literatura europea dieciochesca; y el valor buttleriano –si me permiten el anacronismo– de lo performativo en la novela: las adolescentes «representan» papeles que a veces las aproximan a la violencia de un patrón masculino fuerte. Quien se siente mejor en este papel en el que el hábito hace al monje es esa Jo, un poco masculina, que, sin embargo, va encontrándose cada vez más cómoda dentro de su género. Fuera de ciertos moldes. Pero mujer. En Mujercitas, para ser independiente no es necesario parecer un tiarrón, pero, al mismo tiempo, es desconcertante comprobar cómo poco a poco las mujeres poderosas del libro van remansándose en las aguas de la dulzura y la capacidad de contención: cuando el padre regresa a casa se enorgullece de que su «hijo Jo» se haya metamorfoseado en una jovencita más atenta a los atributos de la feminidad. Al final de lo que se trata es de que «mis hijas sean hermosas, buenas y educadas, que las admiren, aprecien y respeten. Que tengan una juventud dichosa, que se casen con un buen hombre, que lleven una existencia útil y feliz y que Dios les ahorre penas y preocupaciones. Lo mejor que le puede ocurrir a una mujer es encontrar a un buen hombre que la ame y la elija». Así lo expresa Marmee, la madre de las chicas, en el capítulo titulado «Meg visita la feria de las vanidades». Más adelante, la misma Marmee afirmará «El dinero es útil y bueno, Jo»: el dinero se asocia con la prudencia, el amor y la virtud, y subraya la ingenuidad –o no– de los trascendentalistas estadounidenses de mediados del siglo XIX.
Mujercitas es, sobre todo, un libro educativo, un manual de conducta para señoritas que, si bien respeta el extremo de las idiosincrasias personales, aboga por un modelo de mujer abnegado y reducido al espacio doméstico. El destino de las mujeres desemboca inexorablemente en el matrimonio hasta en los casos más drásticos de rebeldía, androginia y afición libresca. Mujercitas propone un camino de perfección que se concibe con la inteligencia de asumir que hay muchas mujercitas diferentes: para que cada una pase por el aro, es fundamental valorar esa diferencia y pergeñar una metodología específica que culmina en distintos actos de contrición. Así, Jo tendrá que luchar contra su tendencia a la cólera; Meg tendrá que controlar su convencionalismo, su gusto por las modas y su deslumbramiento ante las vanidades que procura el dinero; Beth habrá de vencer su enfermiza timidez; y Amy combatirá su tendencia a la soberbia y al egoísmo.Todas lo conseguirán a través de experiencias vitales límite, de los inmejorables consejos de su madre y de la exploración de una vida interior en la que, por medio de la oración, descubren al Dios que cada una lleva dentro. En Mujercitas, las mujeres tienen alma y eso a mitad del siglo XIX es de agradecer. Otra cosa es que recordemos a Tolstói, Flaubert, Galdós, Pardo Bazán o Clarín, que pongamos en tela de juicio no ya la existencia de Dios, sino del alma, de la vida interior y de las emociones como objeto y acicate de consumo.
El crecimiento, la superación personal, la búsqueda de la virtud se concretan en las metáforas con que Beth resume las enseñanzas familiares: «Salimos del Pantano del Desaliento y cruzamos La Puerta Angosta cuando decidimos ser buenas, y emprendemos el ascenso por la empinada colina sin dejar de intentarlo. Tal vez la casa que encontremos en lo alto, llena de sorpresas maravillosas, será nuestro Palacio Hermoso». Desde un punto de vista literario, las lecciones cristalizan en pasajes discursivos y en emocionantes escenas que colocan a las hermanas en situaciones de máximo riesgo o humillación: el hielo se rompe mientras Amy patina, Meg escucha cómo unas amigas la consideran una desclasada –pese al desclasamiento, la familia March no deja de tener cocinera–, o Beth contrae la escarlatina supliendo a su madre en las labores asistenciales y caritativas. La voz en primera persona que se identifica con la autora enfatiza ese tono aleccionador de una novela en la que destaca la eficacia para construir el ambiente doméstico, la visualidad y la habilidad para introducir a los lectores dentro de una escena: en este sentido, la primera página en que, en un ambiente navideño sin regalos, Meg exclama «¡Ser pobre es horrible!», es ejemplar. La agilidad de los diálogos dibuja a los personajes que a punto están en alguna ocasión de sobrepasar la línea de puntos del estereotipo.
Por su carácter de novela trascendentalista y de tesis, por su dimensión didáctica, por la ascesis que plantea de principio a fin, en Mujercitas el personaje fundamental no es Josephine March, sino Beth. La dulce, tímida, angelical, musical y posiblemente pitagórica Beth, el alma que en vida empatiza con los asuntos no terrenales. Con los muertos, los fantasmas, los enfermos y las muñecas feas y tullidas. La amiga de los pájaros y los gatitos. Ese personaje doméstico por excelencia está condenado a la enfermedad y a la muerte a causa de su exceso de bondad. Aquello de que siempre mueren los mejores. Su ascesis, su camino hasta la comunión con Dios, ha de ser necesariamente corto. Beth tiene mucho menos que corregir que cualquiera de sus hermanas. Es perfecta en su modestia, su diligencia y su apocamiento que la convierten en una niña conmovedora capaz de derretir incluso los corazones más duros. Su generosidad la coloca a las puertas de una extinción que nos lleva a pensar que a veces por la caridad entra la peste. Beth es valorada por Jo gracias a la belleza y la dulzura de un carácter marcado por su falta de egoísmo y de ambición, «su entrega a los demás y su capacidad de hacer feliz a toda la familia con el ejercicio de virtudes que todo el mundo debía poseer y valorar más que el talento, la riqueza o la belleza» (p. 277). Frente al binomio Meg/Amy, más convencional, el binomio Jo/Beth representa esas virtudes de la ética protestante que tienen que ver, por un lado, con el amor por el trabajo, el tesón y el emprendimiento, y por el otro, con la modestia, el espíritu familiar y cierto conformismo resignado que se relaciona especialmente con la condición femenina. El mismo binomio representa una doble faz del Romanticismo: la intrépida rebeldía de Jo, su vitalismo, su incontinencia y su pasión se contrapuntean con el pentimento fúnebre que desde el principio sugiere la dulce Beth: es ella quien sostiene a un niño muerto –rígido– entre los brazos; ella resucita a través de su interpretación pianística al fantasma de la nietecita del señor Laurence; ella enferma con una gravedad casi mortal que no la perdonará en la segunda entrega de las aventuras de la familia March; es Beth quien está rodeada de una colección de muñecas minusválidas, de réplicas defectuosas de niñas, que evocan un mundo siniestro.
Entiendo lo que muchas lectoras han querido ver de adelantado en Mujercitas. Entiendo que hay que conservar esa perspectiva histórica y no minusvalorar en absoluto la valentía y peculiaridad de Alcott como escritora y precursora de escritoras –las dificultades indudables que tendría que afrontar–, pero incluso en ese caso Mujercitas es más una historia moralizante hasta la extenuación que refuerza el imaginario de lo cursi asociado a la feminidad, que un libro emancipador para las mujeres. Los principios de la ética trascendentalista, su martillo de bondad, se superponen en el texto a cualquier veleidad proto o microfeminista. A menudo a quienes nos dedicamos a la escritura nos preguntan dentro de qué novela nos quedaríamos a vivir. Ni por todo el oro del mundo, el calor de la chimenea, la blancura de la nieve, la generosidad de los personajes, la bondad de la criada Hannah, que a veces se extralimita en sus funciones; ni por todos los gatitos de Beth o los polisones remendados, ni por los bellísimos callos de las trabajadoras manos cosedoras de Meg, ni por la cabellera cortada de Josephine March o los sermones de Marmee, yo habría querido ser la quinta mujercita. Creo que hubiera esperado unos añitos para vivir en el interior de El despertar (1899), de Kate Chopin.
Marta Sanz es escritora. Sus últimos libros son Black, black, black (Barcelona, Anagrama, 2010), Daniela Astor y la caja negra (Barcelona, Anagrama 2013), No tan incendiario (Cáceres, Periférica, 2014) y Un buen detective no se casa jamás (Barcelona, Anagrama, 2014).