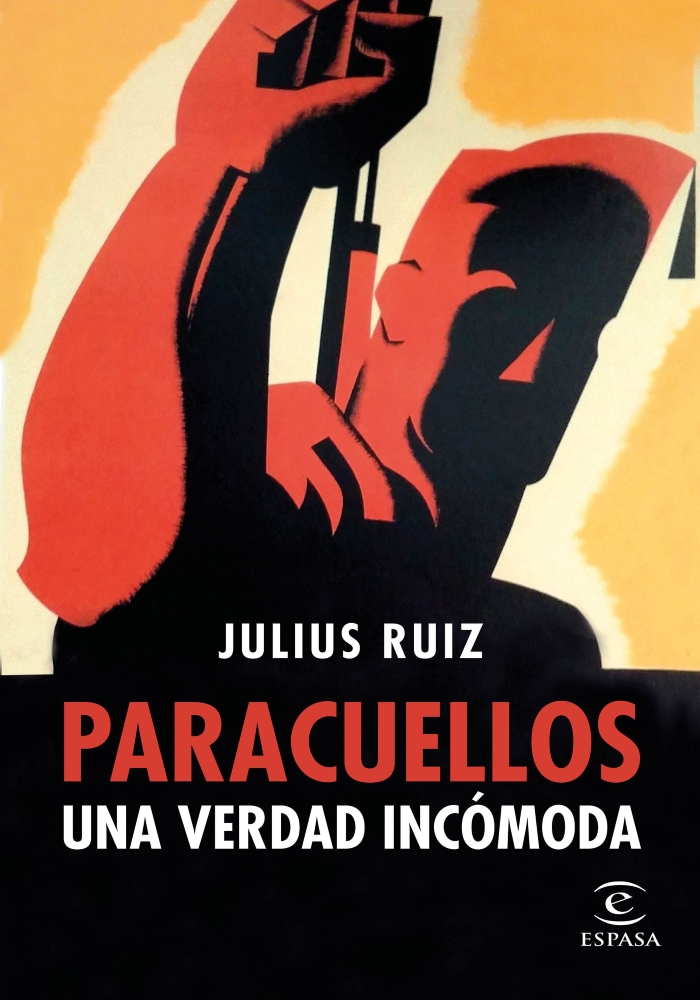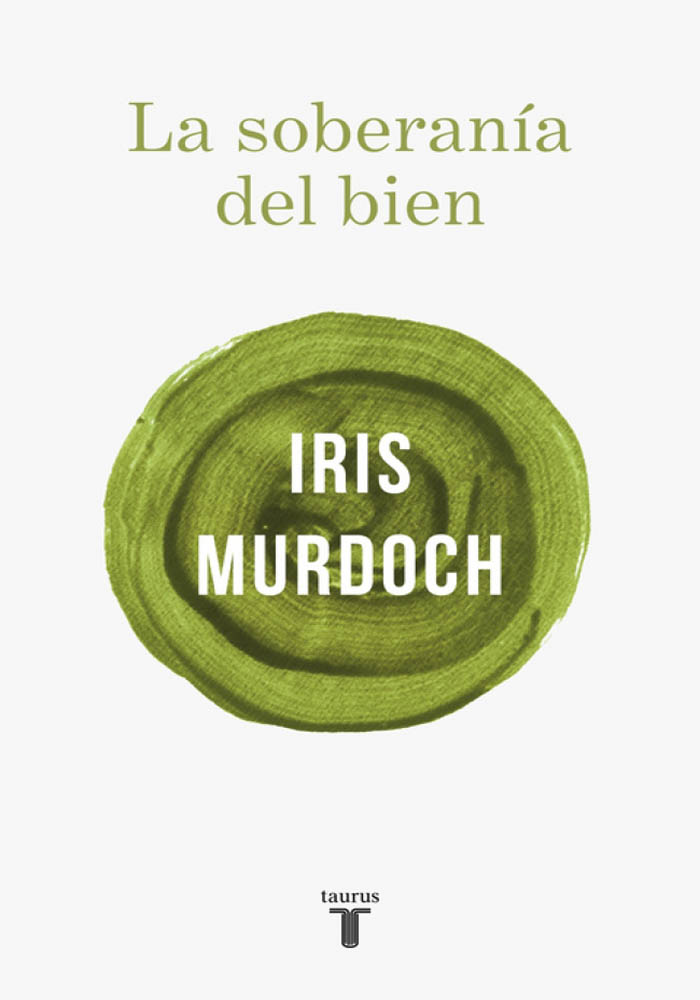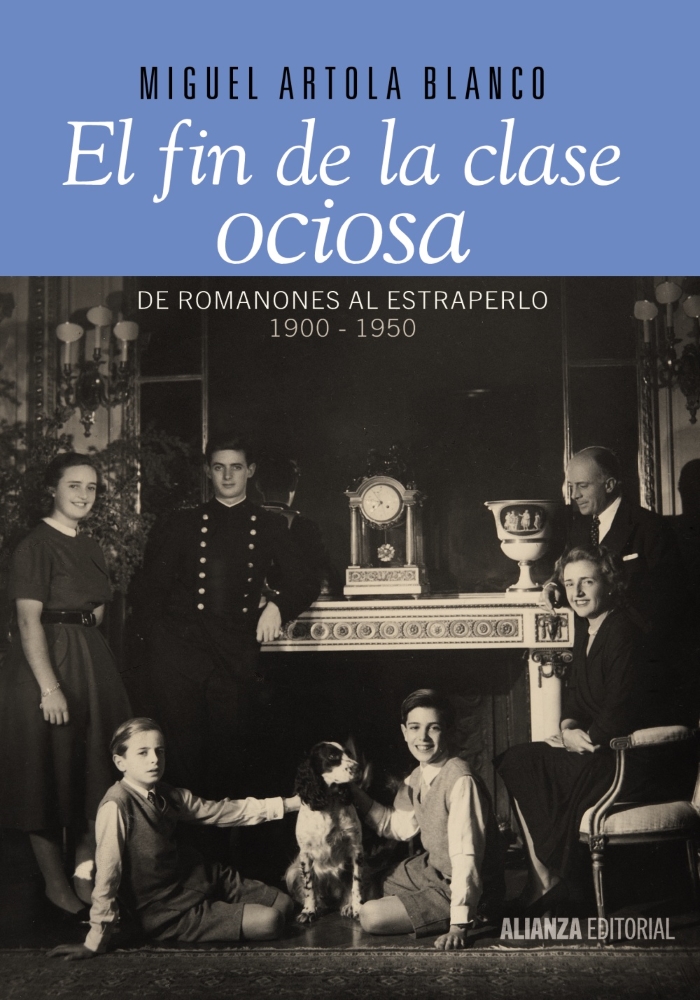Con el genérico nombre de «Paracuellos» se hace referencia a las matanzas de presos, en torno a unos dos mil quinientos, que las autoridades republicanas llevaron a cabo en las afueras de Madrid en el otoño e invierno de 1936. Hasta ahora, el libro más apasionante, completo y detallado sobre el tema es el de Jesús F. Salgado, Amor Nuño y la CNT. Aunque no sea un libro específicamente dedicado a las masacres, el hecho de que un novelista implicara en ellas al anarquista Amor Nuño llevó a Salgado a hacer un análisis científicamente riguroso de «cómo» fueron llevadas a cabo para dilucidar «quiénes» fueron los responsables. Por su parte, este último libro del historiador británico Julius Ruiz hace algunas aportaciones de interés –fundamentales desde el punto de vista narrativo–, pero su enfoque sigue estando viciado por una polémica muy concreta: la que tiene como objetivo señalar a los ideadores de las matanzas, es decir, si Paracuellos fue pensado por los soviéticos o por los españoles.
La falacia de la «autoría intelectual»
Se sabe, y hay consenso a la hora de determinarlo, que las sacas de presos y su posterior fusilamiento fueron realizados hasta principios de noviembre por el Comité Provincial de Investigación Pública, que seguía órdenes de la Dirección General de Seguridad y el Ministerio de la Gobernación; a partir de esa fecha involucraron a las Milicias de Vigilancia de Retaguardia. Todos estos organismos eran oficiales, se hallaban representados miembros de todos los partidos y respondían primero a las directrices del Gobierno y, posteriormente, cuando éste se trasladó a Valencia la tarde del 6 de noviembre, a la Junta de Defensa de Madrid. También se sabe que las sacas y los asesinatos pararon cuando fue nombrado Inspector de Prisiones de Madrid el anarquista Melchor Rodríguez, y que continuaron cuando de nuevo fue relegado de su puesto, lo que evidencia que se tuvo potestad para detener las masacres.
Una vez aclarada la responsabilidad de numerosos miembros de organismos oficiales del Gobierno republicano y, por tanto, del propio Gobierno, la del Partido Comunista de España, la del general Miaja, la del general Pozas, la de Santiago Carrillo y José Cazorla, así como la del ministro socialista Ángel Galarza, la discusión entre los historiadores se centra en lo que algunos llamarían fatalmente «autoría intelectual» de las masacres. Es un tema esquinado y aparentemente menor pero, no obstante, motivo de disputas rabiosas, de dimes y diretes, de insultos, imprecaciones y no pocos desvaríos. ¿Por qué?
La clave está en un párrafo que Ángel Viñas y Alberto Reig Tapia dedican a Julius Ruiz en el epílogo del libro En el combate por la Historia (Barcelona, Pasado & Presente, 2012): «Ruiz es consciente de la tesis hiperfranquista de que una incitación soviética (de la NKVD) a favor de la masacre “reduciría” la responsabilidad de los asesinos republicanos. Así que, ni corto ni perezoso, la niega». Esta idea causa cierta perplejidad, así como la forma de exponerla (¿qué es el «hiperfranquismo»?), porque resulta imposible reducir la responsabilidad de las autoridades republicanas. Aunque el instigador de las masacres hubiera sido un soviético, éstas no se habrían llevado a cabo sin las órdenes y la intendencia del Gobierno republicano. No hay forma de exonerarlo de su responsabilidad. En cualquier caso, Julius Ruiz orienta su libro específicamente a desmontar las interpretaciones que hacen Viñas y otros historiadores. Concreta sus críticas en el artículo «Puntualizaciones sobre Paracuellos», firmado por el propio Viñas, Paul Preston, Fernando Hernández Sánchez y José Luis Ledesma.
Una de las grandes virtudes de Ruiz es despreciar la violencia verbal, huir de confrontaciones soeces y aplicar la ironía para responder a sus colegas historiadores, que han vertido sobre él varios volquetes de imprecaciones. A Reig Tapia se lo quita de un plumazo destacando que en su libro Violencia y terror. Estudios sobre la guerra civil española no haga mención de Paracuellos, lo que, por otro lado, es digno de admiración. A Hernández Sánchez no le hace mucho caso, y con razón, ya que su artículo «Masacre en Paracuellos: Moscú movió los hilos», publicado en la revista La aventura de la historia (núm. 168, octubre de 2012), es irrelevante y no aporta nada; de hecho, le da por acusar a un solo hombre, Pedro Fernández Checa, cuando éste tendría las manos atadas sin las órdenes del secretario general del Partido, José Díaz. Dedica más tiempo Ruiz a Paul Preston, que sostiene la idea de que las matanzas tuvieron su justificación en la existencia de una «quinta columna» que había que erradicar para salvar la ciudad. Ruiz insiste en lo que ya demostró en su día Javier Cervera (Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939): la «quinta columna» fue un mito y en el otoño de 1936 no había un solo grupo quintacolumnista organizado en la ciudad. En cualquier caso, desmontar las tesis de Paul Preston, sus tergiversaciones y sus errores es ya un deporte nacional.
La maquinaria se puso en marcha antes de noviembre
La clave de la polémica que he relatado antes está en el punto 5 del artículo comentado: «Las primeras “sacas” se examinaron en una de las periódicas reuniones de la Junta de Defensa de Madrid». Esto es mentira, porque los autores se refieren a la segunda Junta, creada el 6 de noviembre. Hubo una primera Junta de Defensa presidida oficialmente por Francisco Largo Caballero, creada un mes antes, donde ya se habló de las sacas. Uno de sus miembros, Carlos Rubiera, gobernador civil de Madrid, ordenó al alcalde de Vaciamadrid a finales de octubre que ordenara abrir tres grandes fosas en el cementerio municipal. Para despejar dudas al respecto, creo conveniente citar un pasaje del libro de Salgado: «Desde el día 30 de octubre hasta el día 6 de noviembre, en lo que a la extracción de presos se refiere, se llevaron a cabo al menos dieciséis sacas de presos en las cárceles de Madrid, de las cuales existen tres oficios firmados por Muñoz, dos por Lorenzo Aguirre, uno por Girauta y otro por Galarza [los cuatro, responsables de organismos republicanos]. Todas estas sacas están documentadas con sus correspondientes órdenes o con informes de presos. También se sabe que los presos fueron ejecutados en el Cementerio del Este, el Cementerio de Aravaca, en el de Vaciamadrid y en Boadilla del Monte». Así pues, la segunda Junta de Defensa no tuvo nada que ver con las sacas que se iniciaron antes de que el Gobierno se refugiara en Valencia –huyó de Madrid la tarde del 6 de noviembre– y de que dejara la Junta de Defensa de Madrid al mando del general José Miaja, y con la Consejería de Orden Público en manos de Santiago Carrillo.
Ruiz habla de dos sacas relevantes, la del 3 y la del 29 de octubre de 1936. En ambas se siguió a grandes rasgos el patrón de las que siguieron en noviembre y diciembre. El día 3, un grupo del Comité Provincial de Investigación Pública dirigido por dos anarquistas y un comunista se llevó a quince presos de la cárcel de Ventas, que murieron fusilados. El día 29 se llevaron a treinta y dos, entre ellos a Ramiro de Maeztu y a Ramiro Ledesma Ramos. Un detalle: aunque Ruiz dice que todos murieron fusilados en el cementerio de Aravaca, la realidad es que Ledesma Ramos fue separado del grupo y se realizó una pantomima de juicio en una checa anarquista, donde murió acuchillado al defender su ideología ante un supuesto jurado popular. En total, entre el 1 y el 6 de noviembre murieron 156 presos sacados de diversas cárceles por el Comité Provincial de Investigación Pública.
Las tropas franquistas cercaban la capital tras haber ganado Toledo y los bombardeos causaban numerosas víctimas, entre ellas un gran número de niños. Las llamadas al «exterminio» del enemigo y a la «limpieza de la retaguardia» habían comenzado muy pronto, ya en julio. No podía repetirse la experiencia de Toledo, como comentó el militar comunista Enrique Líster, que avisaba de que habían quedado elementos en la retaguardia de la ciudad castellana que disparaban desde las ventanas. Los primeros presos sacados de las cárceles de Madrid fueron seleccionados porque eran sospechosos de haber prestado ayuda a la aviación franquista, haciendo señales luminosas desde sus celdas, o por haber provocado motines. Más tarde, la selección de presos se hizo atendiendo a su peligrosidad: había que evitar que se unieran a las tropas de Franco en caso de que entraran en la capital. No obstante, como señala Ruiz, no sólo fueron sacados y fusilados militares, sino civiles de todo tipo y condición, entre ellos obreros, industriales e intelectuales.
La reconstrucción de la verdad
Aquí cabe señalar una relevante omisión de Julius Ruiz. Si lo que intenta es demostrar que las masacres fueron realizadas por hombres «made in Spain», debería hablar de uno de los documentos en que se basa Ángel Viñas para señalar la autoría soviética. Un telegrama enviado a Moscú por el embajador ruso, Marcel Rosenberg, da cuenta de la reunión que mantuvo el 27 de octubre de 1936 con el ministro Ángel Galarza. Según el telegrama, Rosenberg le emplazó a realizar una selección de presos que habían de ser evacuados de las cárceles madrileñas. En el epílogo de En combate por la memoria, Ángel Viñas y Alberto Reig, al hablar de cómo niega la tesis «hiperfranquista» a la que ambos se apuntan, continúan: «Atención. Sin haber puesto el ojo en los archivos en que, caso de haber existido, debería encontrarse alguna huella. Desgraciadamente para él, uno de nosotros la ha hallado, aunque no haya sido el primero». Resulta más que sospechoso que no digan en ningún momento a qué huella se refieren, dejando al lector in albis. Bien: se refieren a ese telegrama, al que Viñas hizo referencia en otro libro, El escudo de la República (2007). El telegrama está a disposición de todo el mundo en el archivo digital de la Agencia Federal de Archivos rusos, por lo que no se entiende que Ruiz omita citarlo. Es un documento de indudable interés, pero de escasa importancia. Merece ser explicado, aunque sea facilísimo refutar las interpretaciones que puedan hacerse de él. Tanto el Gobierno como el Partido Comunista de España sabían que era fundamental no repetir la experiencia de Toledo y que tenían que limpiar la retaguardia. La máquina ya se había puesto en marcha semanas atrás y lo que señala el telegrama es una simple variación en la forma de seleccionar presos. Nadie duda de que los soviéticos pudieran asesorar a los españoles para lograr una mayor eficiencia en el crimen; ahora bien, sostener que todo se puso en marcha porque el Gobierno siguió órdenes directas de la embajada rusa es apegarse demasiado a los mitos franquistas.
Conviene insistir: lo que Viñas y sus colegas llaman, con el énfasis de una prosa de albarán, «el chispazo» de Paracuellos, no es más que una cortina de humo que pretende desviar la atención sobre quiénes fueron los verdaderos artífices de las matanzas y quiénes miraron para otro lado o trataron de ocultarlas. De ahí que Viñas y Reig reprocharan en su día a Ruiz que consultara los documentos del Archivo Histórico Nacional «para tratar de hacer una reconstrucción factual». ¿Qué hay de malo en explicar la verdad? ¿Cómo es posible debatir sobre algo que se desconoce? ¿Cómo es posible minimizar la importancia de Paracuellos si no se cuenta cómo fueron fusiladas las víctimas, cómo fueron saqueados sus cadáveres, cómo se enterraron y de qué manera se hallaron en 1939? ¿Cómo, si no se cuenta con pelos y señales quiénes fueron los responsables y quiénes los fusileros y quiénes los que murieron?
En El desplome de la República, Viñas y Hernández hablan del caos en los días finales de la guerra, cuando el presidente Juan Negrín y la cúpula del Partido Comunista se vieron superados por el golpe del coronel Segismundo Casado. Las escenas que se vivieron en Elda, la población alicantina en que se refugiaron, fueron aterradoramente grotescas. El esperpento alcanzó tal densidad que la tensión de la lectura de unos hechos deplorables podría trocarse en carcajada al ver cómo el comunista Jesús Hernández, que buscaba infructuosamente al presidente Negrín, lo encontró borracho, con la camisa sucia y los pantalones remangados como un ciclista: «Era la verdadera estampa del golfo español». Los hechos superaron tanto a los historiadores, empeñados en la defensa de Negrín, que se vieron obligados a justificarlos: «Las peripecias no importan demasiado. Cuenta más históricamente la valoración política de la situación».
Un aplauso para los asesinos
Algo parecido sucede al hablar de Paracuellos. Las peripecias fueron tan infernales que a algunos les conviene desviar la atención valorando políticamente unos hechos que se niegan a narrar en detalle. Julius Ruiz les asesta otra vez un nuevo golpe al hablar de la recompensa que tuvieron los responsables de Paracuellos. Pese a que el Gobierno supo de las masacres, y más de uno quedó horrorizado, no se sabe si por el crimen en sí o por la cuota de responsabilidad que le alcanzaba, no sólo no hubo represalias sino que los responsables directos y los cargos intermedios fueron ascendidos, ya fuera en la misma retaguardia o en el frente. Lo que olvida Ruiz, quizá por no echar más leña del presente al fuego del pasado, es que Ángel Galarza Gago, ministro de Gobernación y uno de los criminales de Paracuellos, expulsado del PSOE en 1946 por su connivencia con los comunistas, sería rehabilitado después por él junto a otros treinta y cinco militantes en el 37º Congreso en 2008. Junto a Galarza, otro socialista que estuvo a sueldo del NKVD (el antecedente del KGB): Amaro del Rosal, que respondía al pseudónimo de «Cowboy». para los servicios secretos soviéticos. La Secretaria General del Partido terminó aquel congreso diciendo que estaban «orgullosos de su pasado». Siempre habrá quien aplauda estas extrañas recompensas, estos «aciertos políticos».
Virtudes narrativas
Es de esperar que, tras la publicación del libro de Salgado, aparecido en 2014, y del que dos años antes escribió Julius Ruiz, El terror rojo, base y fundamento de este nuevo título sobre Paracuellos, cesen ya las polvaredas propagandísticas y los debates en torno a cuestiones laterales del asunto. Este libro de Julius Ruiz tiene algunas virtudes desde el punto de vista narrativo que lo hacen muy apreciable.
En primer lugar, Ruiz hace un repaso historiográfico de la memoria de Paracuellos, comenzando por el primer informe que se le dedicó, el de la llamada «Comisión Bellón», que ciñó a párrafo y medio lo sucedido en la ribera del Jarama. Como si circularan por una montaña rusa, la memoria de las masacres se magnificó en años posteriores y volvió a caer en el olvido a partir de los años cincuenta, hasta que resurgió en plena Transición gracias al protagonismo político de Santiago Carrillo, uno de los responsables de los asesinatos. La exposición de Ruiz es más que interesante, aunque olvida un dato primordial: la promulgación del Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes del final de la Guerra Civil. Es muy posible que ese decreto-ley permitiera antes de la muerte de Franco el regreso de otro de los responsables de las matanzas de Paracuellos: Santiago Álvarez Santiago, alias «Santi», hombre muy cercano a Dolores Ibárruri y uno de los criminales más sanguinarios del Partido Comunista. Curiosamente, Ruiz apenas lo menciona en este libro, aunque su implicación está más que documentada. En cualquier caso, Carrillo atrajo la atención de los franquistas más silvestres, que olvidaron la amnistía de 1969, y trató de forma ambigua y cínica su más que evidente responsabilidad en aquellos crímenes.
A mi modo de ver, el mayor acierto del historiador británico ha sido el de intercalar breves apuntes biográficos de víctimas y asesinos. Trata de responder así al «quién» de los sucesos. Esta parte merecería un mayor desarrollo en un libro que ahondara en los sucesos de Paracuellos. Ruiz centra su análisis de la violencia de comunistas y anarquistas en los enfrentamientos que mantuvieron con elementos de la Falange durante el período republicano antes de la guerra. Olvida que no fue el único frente de sus milicias paramilitares y de sus aparatos clandestinos. Estos cometieron numerosas tropelías contra el régimen democrático y contra individuos que impedían el éxito de sus intentos revolucionarios, entre ellos el de las huelgas. Sí, responsables directos de las matanzas, como Santiago Álvarez Santiago, eran obreros antes de la guerra, pero eso no quiere decir que no fueran criminales natos, como sostiene Ruiz. Álvarez fue detenido en noviembre de 1932 en posesión de una pistola ametralladora y juzgado en febrero de 1934 por un atentado. Como él, hubo decenas de personas que actuaron así antes y después de la guerra.
En relación con las víctimas, los casos que narra Julius Ruiz son dramáticos. El del coronel Mario Juanes Clemente, por ejemplo, que mostró en varias ocasiones su adhesión a la República, incluso tras la muerte de su hijo, cuando se unió a la rebelión en el Cuartel de la Montaña, donde murió. Juanes fue detenido, internado en Porlier y asesinado en Paracuellos. Como éste, Ruiz entrevera muchos otros que resaltan entre la retahíla de datos, sucesos y menciones a documentos y fuentes. Se destaca así la verdadera importancia de un crimen, que no es otra que la existencia de unas víctimas. En este punto hay que decir que el libro de Ruiz adolece de algunos errores al reconstruir los hechos. Por ejemplo: sostiene que en las matanzas de Paracuellos, Torrejón y San Fernando no murieron mujeres, cuando constan al menos cinco cadáveres que fueron encontrados en el acondicionamiento de las fosas que se llevó a cabo tras la guerra. Por cómo fueron encontrados y las ropas que llevaban, mi hipótesis es que se aprovechó la intendencia de las matanzas para asesinar no sólo a presos de las cárceles, sino también a otras personas detenidas en checas madrileñas.
No fue una excepción
Recalco de nuevo la elegancia de Ruiz al obviar los insultos recibidos, pero aún es más admirable que lo haya hecho con las injurias. En el mismo epílogo que lamentablemente me veo obligado a citar de nuevo, Viñas y Reig alcanzan el paroxismo al mezclar a Julius Ruiz con otros historiadores «goebbelsianos» y a acusarlo de no investigar los crímenes franquistas antes de finalizar con una nueva falacia: «¿cuántos “mini-Paracuellos” hubo en la zona sublevada? Acumulativamente dan para unos cuantos “maxi-Paracuellos”».
Por un lado, calumniar a Ruiz como historiador prácticamente franquista es tan absurdo que no debería admitir réplica alguna. En 2005 publicó Franco’s Justice. Repression in Madrid after the Spanish Civil War (reeditado en español en 2012), donde repasa con rigor la represión de Franco. Además, es muy molesto degradarse uno mismo –y degradar al autor– explicando que en numerosas páginas de sus libros critica y deplora la barbarie de los sublevados. Acusar a alguien de franquista en este país sale demasiado barato. Por otro lado, Ruiz responde a la idea de que Paracuellos fue una excepción, como sostiene Viñas: Paracuellos no fue sino el resultado lógico de un proceso que se puso en marcha nada más estallar la guerra, cuando el presidente Giral delegó el monopolio de la violencia en las vanguardias obreras, aleccionadas y entrenadas durante el período republicano en el asalto al poder.
En definitiva, aunque esta obra reitera en cierto modo las tesis expuestas en El terror rojo, Ruiz asienta definitivamente que los crímenes fueron obra de españoles y que es absurdo minimizar su responsabilidad al achacar la idea inicial a los soviéticos. Asimismo, termina por establecer –esperemos que de forma definitiva– que no pueden considerarse las sacas de presos y los fusilamientos en la ribera del Jarama como un suceso aislado. Queda pendiente por el momento la exposición limpia y veraz de unos hechos que se cuenten de forma rigurosa y ordenada, y que puedan ser leídos por todo el mundo, especialmente por aquellos que desean alejarse de disputas añejas, falsarias y guerracivilistas. Entre los puntos más necesarios, explicar quiénes fueron los protagonistas y, especialmente, quiénes fueron las víctimas. No debe faltarse a la verdad.
Sergio Campos Cacho es bibliotecario, coautor de Aly Herscovitz y colaborador de Arcadi Espada en su libro En nombre de Franco. Los héroes de la embajada de España en Budapest.