La gran familia: la España de ayer
- Por Rafael Narbona
Cuando estudiaba Filosofía en la Universidad Complutense, mis compañeros hablaban con devoción del cine de Bernardo Bertolucci, Luchino Visconti, Éric Rohmer y…
Cuando estudiaba Filosofía en la Universidad Complutense, mis compañeros hablaban con devoción del cine de Bernardo Bertolucci, Luchino Visconti, Éric Rohmer y…
«Hoy en día hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir»: de esta forma…
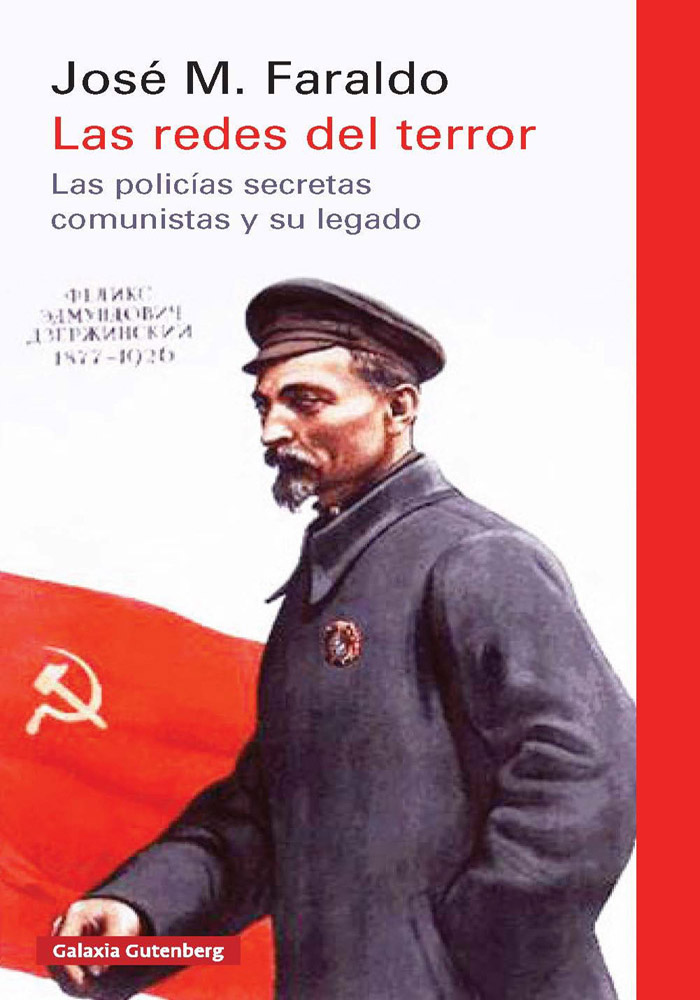
Todas esas vidas, inocuas e inofensivas, rutinarias y políticamente intrascendentes, fueron una farsa. Las categorías elaboradas por Juan José Linz y las…
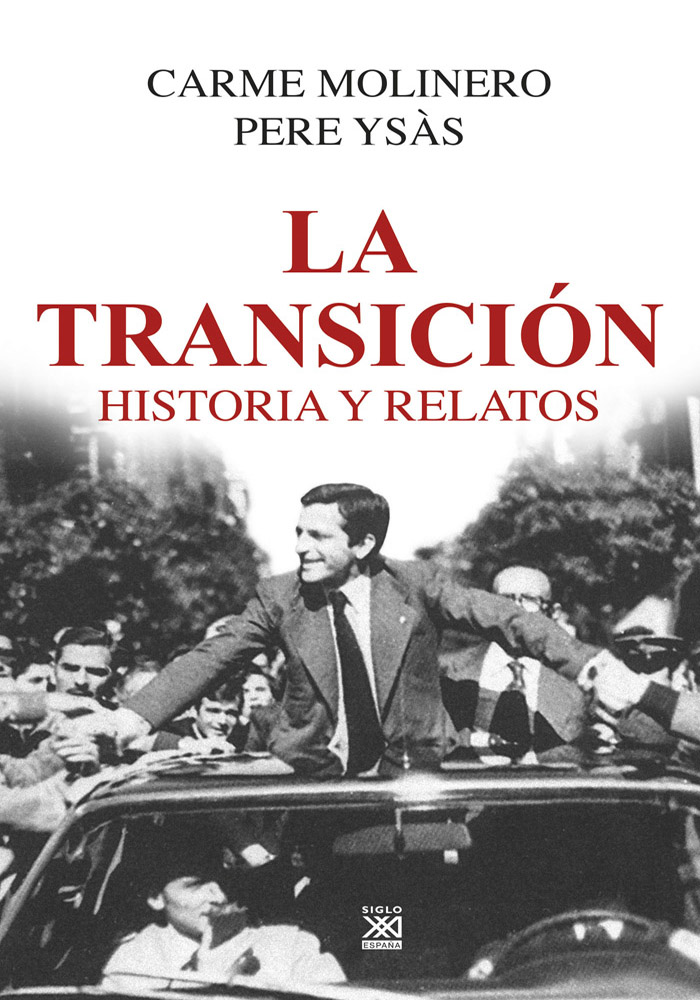
Afirman los autores de este buen libro, al terminar su introducción, que «la historiografía sobre la Transición tiene todavía muchas carencias». Es…
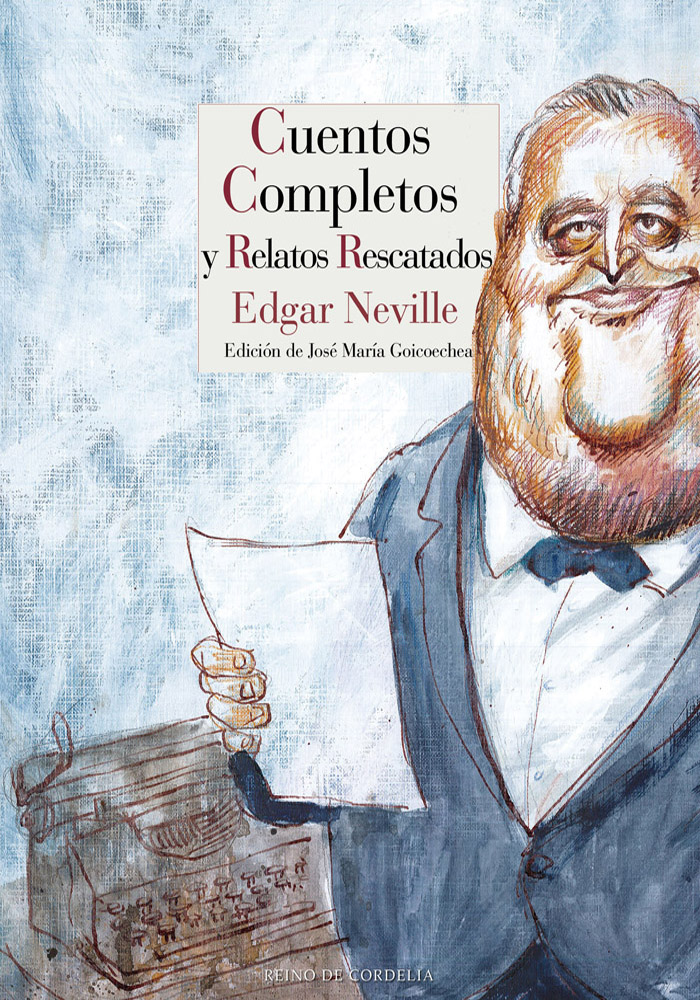
No cumplidos aún los treinta y siete años, Edgar Neville había escrito casi cincuenta cuentos reunidos en varios libros, rodado algunas películas…

Michael Seidman publicó entre nosotros, en 2012, un análisis sagaz de la política económica de Franco durante la Guerra Civil, <a href="https://www.revistadelibros.com/articulos/los-heroes-olvidados-de-franco-la-mula-y-la-sardina"…



