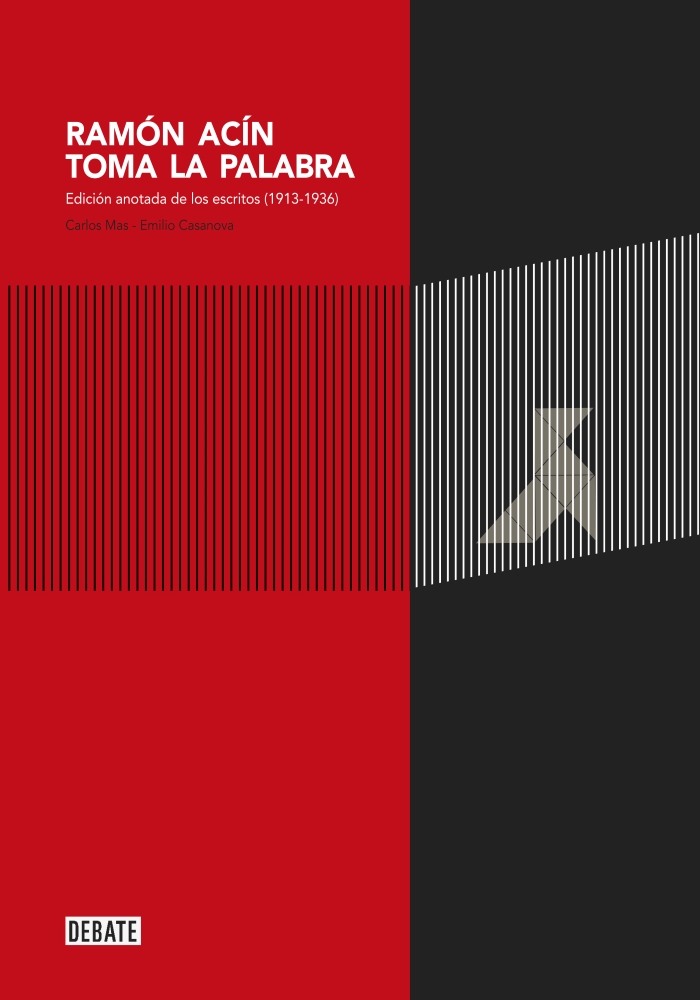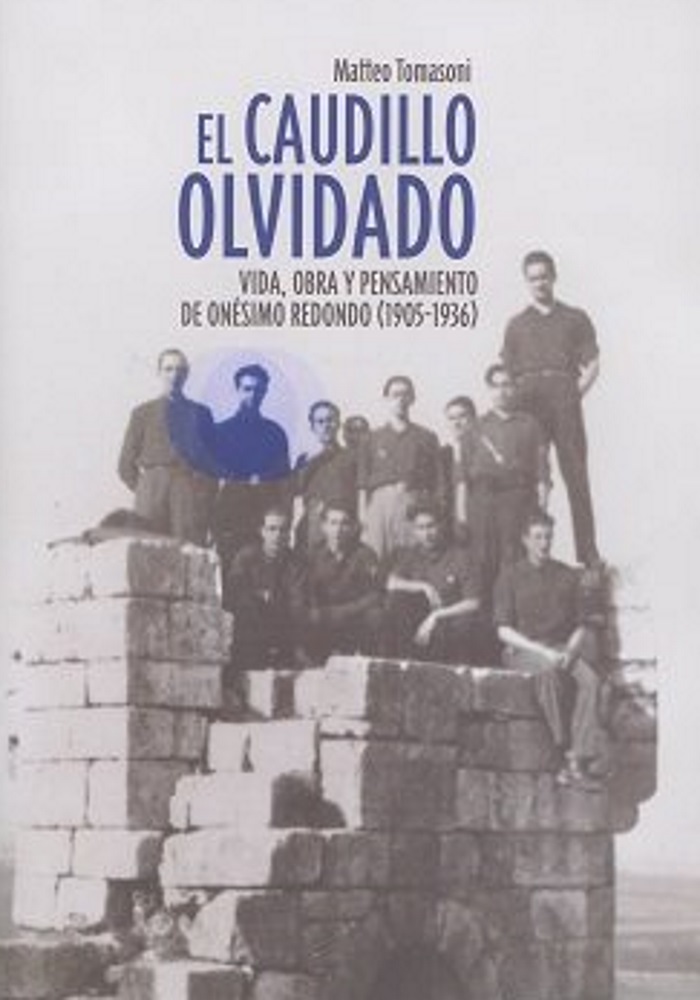A la memoria de Carmen Balcells, que me pidió esta reseña
y que no ha podido verla impresa.
El fusilado
Lo escribió hace unos años el historiador Carlos Forcadell en un artículo de título certero, «Huesca era Granada», que le tomo ahora en préstamo como punto de partida. Al igual que Granada y Oviedo, Huesca fue durante casi toda la Guerra Civil una ciudad sitiada en una provincia que estaba mayoritariamente en manos republicanas. Salvando las distintas magnitudes demográficas, las tres poblaciones eran más bien tradicionales, provincianas y beatas, aunque tenían una notoria estirpe de disidentes, a los que se miraba con recelo, pero que formaban parte del paisaje cotidiano. La triste suerte que estos sufrieron bajo el cerco fue algo que tardó en desaparecer de la memoria colectiva: los asesinatos de Federico García Lorca, del hijo de «Clarín» (que llevaba su mismo nombre, Leopoldo Alas, y era rector de la Universidad desde 1931) o de nuestro Ramón Acín no pudieron ser ignorados. Eran tres hombres todavía jóvenes, con una reputación que desbordaba el ámbito local y con amigos en todos los grupos sociales, y el recuerdo de su final hubo de recocerse a fuego lento, durante muchos años, en la mala conciencia colectiva. Y nunca se les olvidó del todo ni a sus amigos ni a sus enemigos.
Otro escritor de Huesca, Ramon J. Sender, supo del fusilamiento de su hermano, Manuel, que era alcalde de la ciudad, y describió el infierno del remordimiento en una comunidad cerrada a lo largo de las páginas de una de las más sobrecogedoras novelas cortas de toda la literatura española del siglo XX, Mosén Millán, que luego llamó, con menor fortuna, Réquiem por un campesino español. Pero no menos hermosa fue, en 1947, su larga dedicatoria de El rey y la reina a la memoria de su hermano asesinado, que en la edición española de la novela –en 1970– Sender abrevió muy significativamente.
El asesinato de Acín fue particularmente avieso y cruel. Nuestro hombre se había ocultado provisionalmente en su propio domicilio, pero un día oyó cómo una patrulla fascista había entrado en el piso y maltrataba a su mujer, Conchita Monrás; Acín salió espontáneamente a defenderla y fue detenido, sacado a empellones de su casa y fusilado al poco. Diecisiete días después le ocurría lo mismo a su mujer, sin otra responsabilidad política que haberlo sido. Eran padres de dos niñas, Katia (1923-2004) y Sol (1925-1998), que luego supieron llevar sus nombres –tan laicos– y su dolorosa historia personal con una dignidad gallarda y admirable. Conocieron el rescate de la obra de su padre y los primeros homenajes, aunque no hayan podido ver este libro que ahora ve la luz y que recobra la parte menos conocida y más dispersa de su legado: la «edición anotada de los escritos (1913-1936)», que son un total de ciento cincuenta y cinco, muy breves casi todos, cuya edición ha sido llevada a cabo por Carlos Mas y Emilio Casanova, y a la que escoltan en las páginas finales los concienzudos estudios de José Domingo Dueñas, José Luis Ledesma, Ismael Grasa y Víctor Pardo Lancina.
El artista anarquista
Ramón Acín Aquilué (1888-936) pertenecía a la clase media acomodada. Su padre era ingeniero agrimensor y él cursó estudios incompletos de Química en Zaragoza, aunque prefería el dibujo y la pintura, y tomó clases de ambas disciplinas con un conocido pintor local, Félix Lafuente, excelente dibujante y habilidoso heredero de la cromática impresionista. En 1910, Acín hizo su primer dibujo para la prensa local y en 1913 fue pensionado de la Diputación de Huesca y estudió en Madrid, Toledo y Granada. Ese mismo año, su amigo, el abogado y escritor grausino Ángel Samblancat, fundó en Barcelona el periódico La Ira, en cuyos dos únicos números Acín se estrenó como escritor. El primer artículo, «Id vosotros», resucitaba aquel veterano lema de la guerra de 1898: a la guerra de África no debían ir los soldados pobres, sino los «de cuota», que habían esquivado el riesgo mediante los dineros de sus padres. El segundo, «No riáis», recordaba –cuatro años después– la Semana Trágica barcelonesa y recomendaba a los «agustinos, escolapios, agonizantes, capuchinos trapenses, dominicos, carmelitas, jesuitas…», aquellos que «dejasteis la choza de Pedro el pescador para instalaros en palacios de mampostería», que no olvidaran nunca la explosión del anticlericalismo popular que había conmovido los cimientos morales de Barcelona. En 1916, cuando volvió a su ciudad como profesor de dibujo en la Normal de Maestras, era ya un anarquista convencido que participó en el congreso nacional de la CNT en 1919 y que en los años siguientes militó con una convicción a la que respondieron detenciones e incluso breves encarcelamientos.
El pacifismo y un anticlericalismo que se revestía de tintes evangélicos habían sido los discursos predilectos de la acracia y son los más llamativos ingredientes de las denuncias que Acín incorpora a una prosa que es personal y provocativa, divertida y nada grandilocuente, pero en la que gusta encajar imágenes atrevidas y rítmicos efectos de repetición. Las figuras del gallego Alfonso R. Castelao y del aragonés Acín se parecen bastante. Los dos escribieron y pintaron con una espontaneidad –en el fondo, muy pensada– que tendía a borrar los límites de las dos actividades. En ambos, la sensibilidad ante la injusticia funcionó como un instinto certero. Los dos configuraron una imagen de sus paisanos populares: más idealizada la de Acín, más crítica la de Castelao. Y los dos contribuyeron decisivamente a la depuración estética de la conciencia de sus patrias respectivas, aunque a Acín su muerte le impidió escribir algo parecido a Sempre en Galiza. Castelao eludió cualquier otro compromiso político que no fuera el galleguismo, e incluso militó en el maurismo; Acín fue siempre fiel al anarquismo.
Nuestro escritor se pronunció contra la guerra europea, cuando vio que los líderes progresistas no sólo olvidaban el pacifismo de Jaurès, Bebel y Tolstói, sino también el de los apóstoles y el de Cristo (como escribe en «Profetas», en el mismo verano de 1914). En «Las vacas gordas y las vacas flacas», de octubre del mismo año, los ríos de Huesca que bajan del Pirineo y se pierden en el Ebro, por falta de canales que los aprovechen, le traen el recuerdo ominoso de los más caudalosos de Francia –Marne, Oise, Aisne…–, que ahora bajan tintos de sangre y que «también nacen de la nieve blanca de unos picachos de blanco vestidos y cara al cielo siempre como novicias». En 1923, la noticia de que un cabo, desertor en Marruecos, que ha sido indultado, y el recuerdo de otro que fue fusilado por rebelión en 1920, le traen a la memoria tantas campañas hipócritas contra el ejército: hay «el enemigo de las guerras en plenas victorias guerreras y el enemigo de las guerras después de debacles», como también hay dos enemigos del Estado: «los del Estado pobre, calamitoso y derrotado como hoy, y los enemigos del Estado, aunque este fuera regido por un Carlos III, con sus condes de Aranda y sus Campomanes y sus Floridablanca». Indiscutiblemente, Acín estaba con los más consecuentes.
Pero su anarquismo era, de ordinario, risueño y poco amonestador. En 1924, el Diario de Huesca publicó una carta-manifiesto que, sin duda, era de su mano (aunque la firmaban gentes tan dispares como «Silvio Kossti» y el archivero Ricardo del Arco), en la que se pedía el indulto del humorista catalán anarquista «Shum». El escrito se sumaba a otro, publicado en Madrid y encabezado por dos personas de orden, la novelista Concha Espina y el investigador Santiago Ramón y Cajal. Lo más novedoso del texto oscense es que Acín justificaba su petición en que, como ya dijo John Ruskin, los artistas son unos eternos niños y porque Pío Baroja ha recordado en un libro (La caverna del humorismo) que el humor es siempre anarquista. En el fondo, Acín habitaba un limbo de inocencia que tiene algo de tiernamente irresponsable. Ninguna injusticia le es ajena, ni ningún dolor pasa sin su solidaridad. Pero esa compasión es siempre afectuosa y directa, con algo de franciscana. Aborrecía, por ejemplo, la tauromaquia y su mundo. En 1914 escribió un artículo sobre «Nuestros caballos de picar», dedicado a los que habían participado en un festejo de su ciudad y sueña un arcádico porvenir para los que sobrevivan: su preferido, uno pardo, «el de los sueños con carrozas regias, arrastrará un trillo, la sencilla, sencilla y divina, carroza de la razón y la vida». En 1923 publicó un librito de dibujos humorísticos, Las corridas de toros en 1970, en cuyo prólogo propuso que se construyera un campo de deportes en vez del nuevo coso taurino que reclamaban sus paisanos y las fuerzas vivas, para que «el calor y el color y el movimiento y la alegría y la pasión y la energía brutal de los cosos taurinos, ese esfuerzo inútil, ese esfuerzo por el esfuerzo mismo, sea reemplazado por una pasión y una energía más nobles y elevadas». La aversión a los toros y a la guerra tenían, de hecho, la misma raíz; por eso, el prefacio del librito reproducía dos famosos cuadros: uno del alemán Franz Stuck (La batalla, 1894), en el que un altivo jinete desnudo contempla cadáveres y heridos amontonados a sus pies, y el ya muy famoso y polémico de Ignacio Zuloaga (La victima de la fiesta, 1910), en que otro rocín y su caballero –el picador– regresan meditabundos y malparados.
Una poética de apropiación
Para Ramón Acín, la inspiración, la vocación, el trabajo del cincel, de la plumilla, de los pinceles o de la estilográfica fueron siempre una suerte de jubilosa función fisiológica: una forma de conquista y apropiación de las formas soñadas. Cuando realizó su primera visita a la capital de España, confesó que «yo no he estado en Madrid», ni siquiera había visto la Puerta del Sol. Para el viajero, la ciudad fue sólo una larga contemplación de La maja desnuda, de Goya, en El Prado: «Dios mío, dios mío, eso no es lienzo y coloretes, eso es carne, carne como la carne de nuestras novias». Entendió que pintar así suponía relacionarse directamente con la vida y, por eso, en una nota de 1914 («La Gioconda») justificó a Vincenzo Perugia, el hombre que robó el cuadro en El Louvre y lo tuvo durante más de dos años en su buhardilla. Del mismo modo, cuando una sufragista inglesa atacó el cuadro de Velázquez Venus y Cupido, en la National Gallery de Londres, sintió que se había brindado el mejor homenaje a la superioridad natural de la belleza. Pintar es hacer honor a la realidad, que en los tres casos se ha encarnado en unas bellas mujeres. El 5 de enero de 1918, en un texto dedicado a su correligionario Ángel Samblancat, elogiaba los dibujos de Hokusai porque no tienen otro objetivo que rendir homenaje a lo real y porque, ya octogenario, el artista sólo deseaba vivir para hacerlo cada vez mejor. Debajo de ese artículo, el breve añadido «Así soy yo» dice mucho sobre este amigo de la exaltación y enemigo de los términos medios: «Si alguna vez dejase de ser un revolucionario, con la puntera de bota metida en la anarquía, sería para irme a un monte, a vivir en una ermita y llamar, como el místico, al agua “hermana agua” y al lobo, “hermano lobo” […]. Odio todas las cosas, que las cosas todas tienen su lado odioso; las amo a todas, que todas tienen algo que las hace amables». Y en 1926 remataba así un artículo sobre el fútbol y sus pasiones: «Yo, al escribir, no hago literatura; escribo sujetándome el hígado o apretándome el corazón. Si canto suave o fuerte, canto sin saberlo, como los buenos árboles cuando les sopla el céfiro y les azota el aquilón». En el cartel que confeccionó para presentar su exposición en el Rincón de Goya, de Zaragoza, en mayo de 1930, se retrató con luengas barbas y traje talar, con cíngulo del que cuelga una cruz (aunque tocado de un peregrino gorro de papel), y dibujó, tras su imagen, la de una versión –bastante más carnal– de la maja goyesca que le había fascinado: genio y figura…
Hizo de todo: ensayó la escultura en láminas metálicas, como su paisano aragonés Pablo Gargallo y el valenciano Julio González; dibujó con perfiles de línea muy definida paisajes urbanos y, con tonos más abocetados, caricaturas y retratos de sus amigos; hizo multitud de bodegones, paisajes e interiores de acusada sencillez, unas veces jugando con masas de color (como hacía Ramón Gaya) y otras usando la composición y el alegre cromatismo que aprendió de Félix Lafuente. La obra que todos sus paisanos conocen es un divertido juego: la Fuente de las pajaritas (pajaricas, prefería él) se hizo en 1928 para la zona infantil del Parque de Huesca y la componen dos grandes pajaritas de papel, en chapa de hierro de color plateado, que descansan sobre dos paralelepípedos de cemento pintado de verde. Su óleo de mayor tamaño y empeño, Verbena, que puede verse en el Museo de Huesca, homenajea a aquellas citas populares que fascinaron a sus amigos vanguardistas: a pintores como Maruja Mallo y a Carlos Sáenz de Tejada, al poeta Dámaso Alonso y al cineasta ocasional que fue Ernesto Giménez Caballero. En 1988, el precioso catálogo de la exposición del centenario, Ramón Acín (1888-1936), que dirigió Manuel García Guatas por cuenta de las Diputaciones de Huesca y Zaragoza, recogió y fotografió la práctica totalidad de su producción plástica.
Para una estética aragonesa
El catálogo de otra recomendable exposición, mucho más reciente, Ideal de Aragón. Regeneración e identidad en las artes plásticas (1898-1939) (Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, febrero-mayo de 2015), permite ver en su contexto un aspecto de la personalidad de Acín que se apuntaba más arriba: su esfuerzo por configurar una imagen estética de su región en el momento en que todas las partes de España se afanaban en lo mismo y cuando tal empeño se producía en el marco tentador del diálogo de la modernidad y la tradición.
El primer Acín fue muy fiel a esta última y uno de sus primeros escritos elogió una representación de Buen tempero, del costumbrista Luis López Allué, que vio en el Centro Aragonés de Barcelona: «La sala está ya llena de aragoneses: los pulmones respiran fuerte, allí está Aragón», consignaba, y lo cierto es que siempre admiró a aquel escritor bienhumorado, un poco conservador y un poco bohemio, que llegó a ser alcalde de su ciudad. «Soy más oscense que la placeta de Lizana», escribió una vez Acín, cuyas notas periodísticas evocan, con la complacencia de un muchacho, la feria de san Andrés a finales de noviembre, los días navideños, las procesiones y las romerías. Pero tuvo la misma lealtad a Manuel Bescós Almudévar, «Silvio Kossti», otro patricio local nada reaccionario, agnóstico militante, escritor curiosísimo y condenado por el obispo de la diócesis, además de ser, sobre todo, seguidor de Joaquín Costa.
El costismo fue una suerte de lealtad transversal que en Aragón aunaba, con pocas excepciones, el sentir de antiguos mauristas, regeneracionistas moderados, republicanos, anarquistas y socialistas. Acín había diseñado en 1925 uno de los más singulares proyectos escultóricos que se concibió en recuerdo de Costa: una gigantesca cantera de piedra esculpida en forma de busto del héroe, por cuya base se advierten diminutos peregrinos que ascienden hacia arriba (justo dos años después, comenzaba a excavarse el monte Rushmore, en Dakota del Sur, para tallar en su cumbre los rostros de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln). En el séptimo aniversario del óbito de Costa y en el periódico Ideal de Aragón, su artículo «La lápida» lo invocó como «gigante, Cirineo, cirujano-carnicero. Nuestro Dantón y nuestra Isabel de Hungría. Nuestro David frente a Goliat y nuestro Daniel en el pozo de los leones, nuestro Moisés». Pero Acín no vio con buenos ojos la apropiación de Costa por la Dictadura de Primo de Rivera. En agosto de 1925, firmó un manifiesto contra el monumento que se había encargado a Mariano Benlliure en memoria de Costa. Lo acompañaron el siempre levantisco Silvio Kossti, su amigo Rafael Sánchez Ventura (que luego sería ayudante de dirección de Luis Buñuel en Las Hurdes, una película que financió Acín con el Premio Gordo de la lotería de Navidad de 1931) y José Ignacio Mantecón, que durante la Guerra Civil fue gobernador General de Aragón. El pretexto es que Mariano Benlliure, autor de los monumentos mejor pagados y más vistosos de la España alfonsina, «puede modelar un friso de niños mofletudos y alegres. Podrá modelar la fuente decorativa para un jardín de nuevo rico», pero no debe poner las manos sobre la memoria del gran hombre. Y lo cierto es que tampoco tuvo muy buena opinión del monumento que el Dictador inauguró en Graus, en 1929, aunque en este caso la escultura era una excelente imagen sedente de José Bueno y los elementos arquitectónicos habían sido diseñados con sobrio tino por Fernando García Mercadal.
Pero los prejuicios políticos no le impidieron alabar las tareas aragonesas de la Comisaría Regia del Turismo (1911), que Primo de Rivera convirtió en 1928 en un activo Patronato Nacional. Y participar en las Tareas del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA, 1925), a cuyo frente figuraban bastantes colaboradores de la Dictadura. No le faltaban ideas a propósito y, en orden al trabajo pendiente, Acín carecía de prejuicios políticos cuando se trataba de celebrar la construcción de un camino vecinal que permitía acercarse al Monasterio de san Juan de la Peña, o felicitarse de la conversión del valle de Ordesa en el primer parque nacional. En junio de 1922, a la vista del éxito del concurso de cante flamenco de Granada (que pagó Zuloaga y en cuya organización colaboraron Falla y García Lorca), Acín pedía que se hiciera algo parecido con la olvidada jota aragonesa. Y explicaba: «A la sombra de lo flamenco, tan castizo y sentimental y digno de aprecio, había nacido la mala hierba del flamenquismo. También a la sombra de la jota, y a la sombra de lo más castizamente baturro, nació el más desconsolador y turbio de los baturrismos y hay que cantar y dignificar la jota en Aragón, como dignificaron y cantaron lo flamenco en Andalucía”.
Por aquellas fechas se felicitó también de que la Comisaría Regia de Turismo hubiera reconocido con sus premios los trajes tradicionales de Fraga y Ansó: las llamativas faldetas de las fragatinas, que tantas veces pintó Miguel Viladrich, y las solemnes basquiñas de las ansotanas (y roncalesas), que Joaquín Sorolla reprodujo cuando preparaba la serie neoyorquina de Visión de España. Nuestro Acín pensaba que abría que crear una «Universidad de Estudios Aragoneses, o como se llame», con sede en Huesca y presidida por Luis López Allué, que compilara costumbres, objetos domésticos y atuendos. Y que un día pudiera hacerse un museo del traje provincial.
Tampoco olvidó el centenario de Goya, que en más de una ocasión pidió que se asociara al de Beethoven, de quien nadie hablaba. Era, como sabemos, su maestro de sensaciones y quien le había enseñado la senda secreta que unía el arte pictórico y el humor. Y quiso un centenario a su manera: en «¿Centenario de Goya?» (Diario de Huesca, 1928) afirmaba que «debió haberse celebrado en silencio. Se le ha despertado y va a creer que se celebra el primer aniversario de su muerte. Va a creerse que estamos todavía en 1829. En Zaragoza, tres ajusticiados (uno de ellos, por cierto, puso el pie bien goyesco de su propio aguafuerte: “¡Madre mía, qué barbaro es esto!”). En las plazas de toros, se siguen pidiendo caballos y más caballos. Como no echen triple llave a su sepulcro de San Antonio de la Florida, Goya se nos va otra vez a Burdeos». En junio había impreso su «Manifiesto», que alguien le había encargado y que otros no quisieron firmar. Y es que en su mayor parte es un elogio del Rincón de Goya, de Zaragoza, obra maestra del arquitecto Fernando García Mercadal, cuya estética racionalista lo convirtió en piedra de escándalo. ¿Qué cabía esperar de la región?: «Aragón –escribe Acín– termina con el Partido Aragonés de Aranda y compañía. De entonces acá, no queda más que su nombre. Aragón suena bien. Después del Partido Aragonés se inventan la jota y la Pilarica y no se salvan más que un Goya, un Costa que se queman vivos en su propio fuego, ante la frialdad de los demás».
La llegada de la República le trajo reconocimientos (en 1930 expuso en las Galerías Dalmau de Barcelona y en su dilecto Rincón de Goya, en Zaragoza) y nuevos encargos: los Ayuntamientos de Huesca y de Jaca le encomendaron el diseño y ejecución de sendos monumentos a los Mártires de la Libertad (los capitanes Galán y García Hernández que, en diciembre de 1930, sublevaron la guarnición militar de Jaca en una intentona republicana que acabó muy mal). Pero en plena resaca derechista, en 1933 –año en el que fue detenido dos veces–, los munícipes de Huesca retiraron el encargo. Y tampoco hubo noticias del jacetano, aunque los dos monumentos estaban ya bastante avanzados en su taller. El 14 de junio de 1936 publicó su último artículo, «Mi hermana Enriqueta», donde lloró su muerte y recordó, una vez más, su infancia feliz. En el fondo, nunca dejó de ser el niño genial y divertido, revoltoso y hogareño a la vez, cofrade de todas las rebeldías, pero también leal a muchas gentes que no eran de su cuerda. Nada es más justo que rendirle el homenaje de compilar sus escritos dispersos: está vivo en cada uno de ellos.
José-Carlos Mainer es catedrático emérito de Literatura en la Universidad de Zaragoza. Sus últimos libros son La isla de los 202 libros (Barcelona, Debolsillo, 2008), Modernidad y nacionalismo, 1900-1930 (Barcelona, Crítica, 2010), Galería de retratos (Granada, Comares, 2010), Pío Baroja (Madrid, Taurus, 2012), Falange y literatura (Barcelona, RBA, 2013) e Historia mínima de la literatura española (Madrid, Turner, 2014).