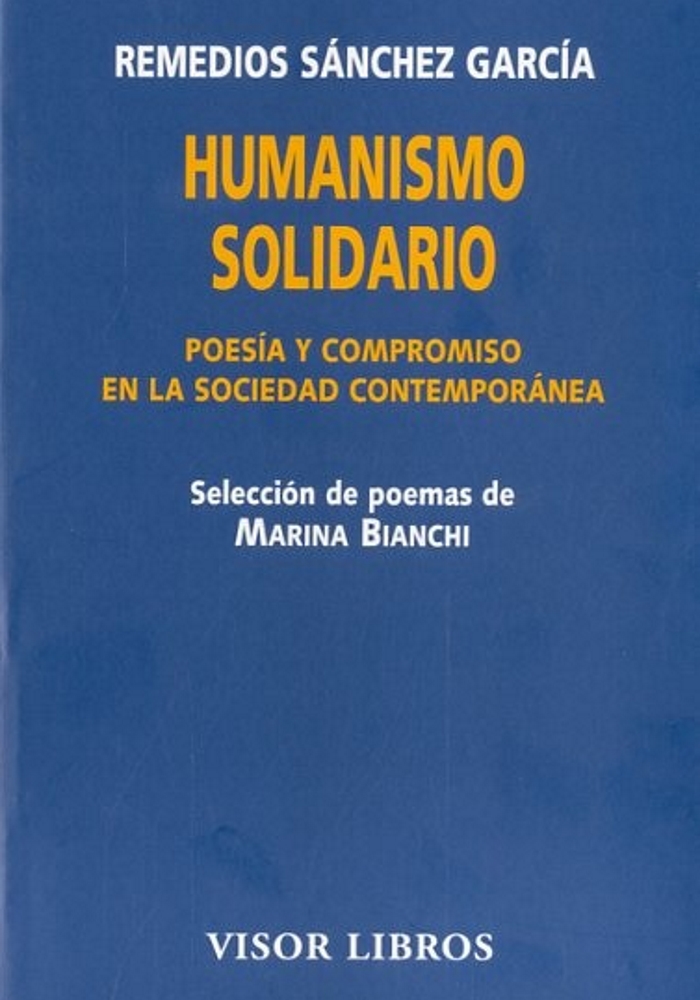Por alguna patología venial, pero también un punto culposa, poseo una idea de los lugares que amo más deudora de las imágenes de la literatura que de los recuerdos suministrados por mi experiencia. Como me ocurre con todas las ciudades escindidas por un río, he identificado siempre a Londres con el suyo. Me he asomado tantas veces al pretil de sus puentes, narcotizado por el quieto fluir de esa oscura cinta resplandeciente en la que se van reflejando los fulgores urbanos, a la hora violeta de la que habla Eliot, que todas son ya una y la misma en la amalgama de mi memoria.
La literatura se ha ocupado profusamente del Támesis. Esa corriente de agua ha sido ameno refugio pastoril y pútrida sentina, vía de penetración de las mercancías arrebatadas por el imperialismo y sentimental paisaje para despedidas de amantes y soldados. De un modo u otro, T.S. Eliot enumera todos sus escenarios en Tierra baldía (1922), uno de los contados poemarios del siglo XX que no se leen como arqueología literaria en estos comienzos del XXI. Citaba allí a Edmund Spenser (Dulce Támesis, fluye suavemente, hasta que termine mi cantar) para contraponer el transcurso eterno del río al de la «máquina humana» de la Unreal City que aguarda, como un taxímetro que espera vibrando, la salida en masa al final del trabajo. En ese largo poema podemos rastrear, convenientemen- te transformado, todo lo que la literatura ha dicho acerca del río. Podríamos sentir el eco dickensiano (de Nuestro común amigo, por ejemplo) mientras visualizamos en algún rincón de la memoria el avance siniestro de la barca en la que bogan Gaffer y Lizzie Hexam, entre el puente de Southwark, que es de hierro, y el puente de Londres, que es de piedra, al tiempo que sus ojos escudriñan las negras aguas en busca de cadáveres. Podríamos oír, quizás en aquel instante en que la serenidad se hizo menos brillante, pero más profunda, la voz de Marlow relatando al comienzo de El corazón de las tinieblas, una de las obras maestras de Joseph Conrad, la azarosa historia del río insomne que surca la yola en la que él y sus compañeros se dirigen a su desembocadura.
Ahora el Támesis ha cambiado. Hace ya muchas décadas que ha dejado de ser esa febril vía de comunicación llena de vida y bullicio que mi generación sólo ha conocido a través de la literatura y de viejas películas en blanco y negro. En la época de la Thatcher los ejecutivos rampantes descubrieron que era cool (aunque entonces aún no se decía así) hacerse con algún apartamento en los bloques que estaban proliferando más allá de San Pablo y la Torre, en St. Katharine´s Dock o, más lejos, en la amplia lengua de tierra de la Isle of Dogs, donde en un tiempo se encontraban algunos de los muelles más famosos de la Tierra. Allí se construyeron con fiebre de nuevo rico —eran los años de tonto-el-último, de un ¡enriquecéos! que también llegó a nuestros eriales mesetarios en forma de cutre cultura de pelotazo— rascacielos de oficinas y complejos comerciales que pronto dejaron ver sus cimientos financieros de barro. Hubo crisis y durante algunos años el visitante se paseaba entre aquellas catedrales del dinero con la sensación de caminar por una ciudad de la que habían huido casi todos sus pobladores.
Ahora las cosas han cambiado, digo. Y no necesariamente por el gobierno laborista, aunque supongo que al señor Blair no le importaría dejar en Londres su huella como Mitterrand la dejó en París. Los londinenses han acudido a la llamada del milenio y han transformado todo el este de la ciudad. Caminando hace pocos días por el tranquilo paseo que ahora por fín recorre el Southbank, desde más allá del puente de la Torre hasta el de Westminster, contemplando a través de la tenue neblina de una fría y húmeda noche de diciembre la silueta débilmente iluminada de la cúpula de San Pablo, me acordé de Enoch Soames, un magnífico relato de Max Beerbohm que quizás nunca hubiera leído si hace ya mucho tiempo no me lo hubiera recomendado Juan Pedro Aparicio. Ressumiéndoles el argumento hasta su insípida médula, el cuento trata de un poeta fracasado, Enoch Soames, que vende su alma al Diablo a cambio de poder ojear los catálogos de la British Library aquella misma tarde cien años des- pués, para comprobar si la posteridad le había concedido la fama por la que tanto había sufrido. El día de marras era el 3 de junio de 1897, de manera que el «viaje en el tiempo» lo conducía a la misma jornada de 1997. Mientras lo espera impaciente y angustiado, el narrador —que es el propio autor del relato— se pregunta cómo será el Londres futuro, la ciudad que en ese mismo instante, un siglo más tarde, está experi- mentando (aunque sólo sea en la Reading Room del British Museum) el atri- bulado Soames. No les quiero contar más, aunque los que no lo hayan leído pueden imaginarse el final si añado que el relato es hermoso y triste y sabio.
Pensé en el cuento a medida que re- paraba en cómo había cambiado la ciu- dad en los últimos tiempos. Tanto que, si espera un poco más, Soames no hubiera podido consultar su referencia en el catálogo de la magnífica sala circular de la Reading Room, porque todo el contenido de la British Library fue trasladado al año siguiente a su nueva sede, un moderno edificio de ladrillo rojo di- señado por Sir Colin St. John Wilson —con ese nombre se puede hacer de todo— que se alza junto al delirio neogótico de la estación de St. Pancras. Soames logró saber lo que la posteridad pensaba de él justo por un pelo. Ahora, en el British sólo queda, como un mo- numento al saber en medio del bellísimo atrio diseñado por Norman Foster, la vieja sala circular de lectura despojada de su antigua función. Como ocurre con la New Tate, para la que se ha aprovechado la antigua estación de electricidad de Bankside, los edificios rehabilitados para nuevos fines terminan por ro- dearse de una atmósfera como de pirámides saqueadas, como de viejas y enormes piezas perdidas de un puzzle que ya nunca podrán reconstruir los gigantes que con ellas distraían sus ocios.
Hay algo, sin embargo, que forma parte desde hace muchos años del paisaje cotidiano de Londres y que no ha cambiado. Las cabinas de teléfonos, especialmente aquellas situadas en lugares céntricos o en las cercanías de importantes nudos de comunicaciones, siguen repletas de esas sorprendentes y antiguas formas de reclamo sexual que son las tarjetas ilustradas en las que prostitutas —y prostitutos— anuncian toda la panoplia de sus variopintas especialidades. Noto, con el paso de los años, que la competencia aumenta y la oferta se endurece. El vicio inglés y todas las formas imaginables del sadomaso han ganado la partida. Se diría que a la gente ya solo le pone pegar y que le peguen, escupir y que le escupan, orinar sobre alguien y que le orinen. En fin, de nuevo, la melancolía. Feliz año para todos, en cualquier caso.