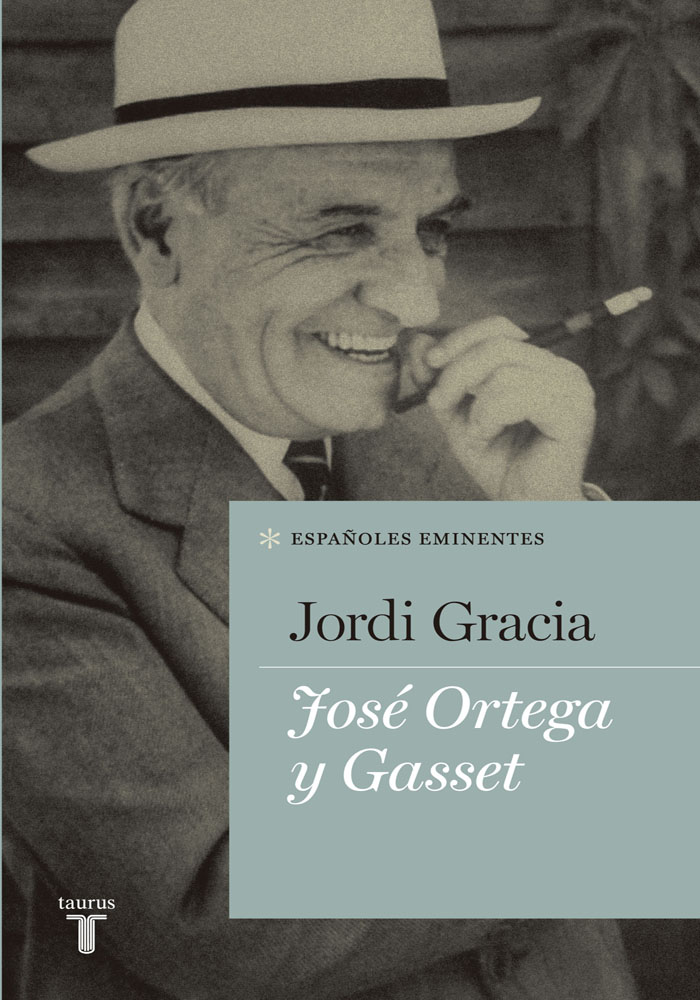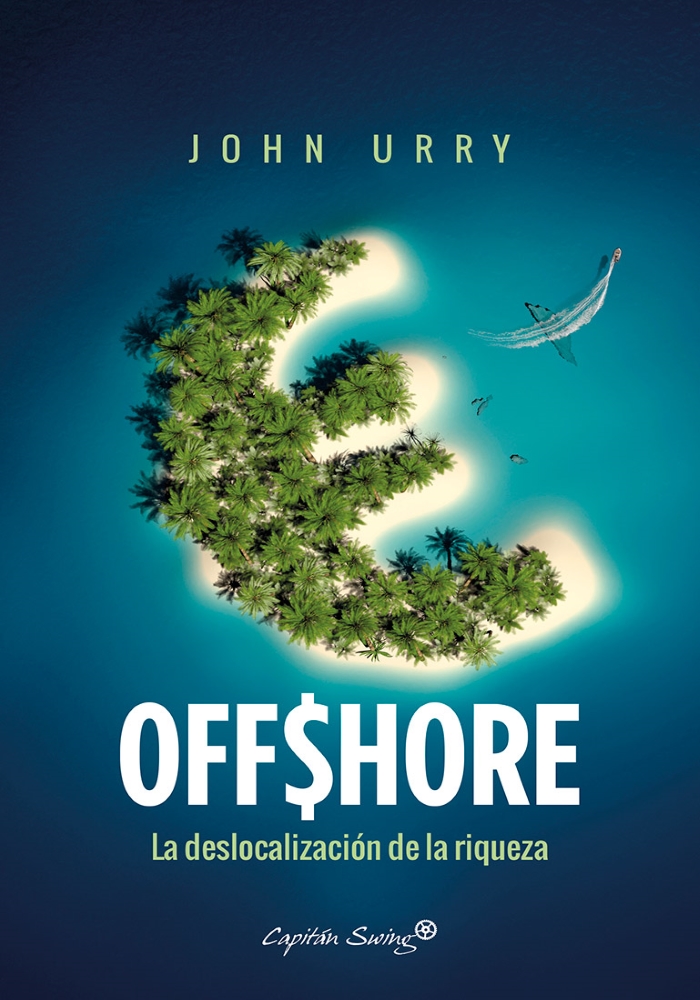En una de las cartas a su padre, publicadas muchos años después con el título de Cartas de un joven español, José Ortega y Gasset reconocía tener serias dudas sobre el camino que debía seguir a partir de aquel momento crucial de su vida. Corría el año 1902. Tenía diecinueve años, estaba a punto de terminar Filosofía y Letras y dudaba entre convertirse en novelista o emprender la carrera de sabio. Así se lo contó él mismo pocos años después a su compañero de generación, Luis Araquistáin, según el cual, pese a sentir una fuerte vocación literaria, el sentido del deber llevó a Ortega a optar por la filosofía ante el déficit de filósofos que padecía España. La opción elegida por él explicaría algunos rasgos de su obra filosófica, poco sistemática a veces en el desarrollo de sus grandes temas, con una irrefrenable tendencia a la dispersión, pero también la altura de su prosa y la sugerente plasticidad de su pensamiento. Araquistáin concluía que, pese a todo, su vocación de escritor había acabado por imponerse a su voluntad de servir a su patria desde la filosofía, y de ahí que el conjunto de su obra fuera «esencialmente una obra de arte».
Algo de eso se trasluce en la frase con que Jordi Gracia arranca su notable biografía de Ortega y Gasset, aunque no llegue a evocar aquel dilema de su juventud: «Esta es la historia de una frustración y es también la historia de un éxito insuficiente». La sensación que produce su vida es la de un hombre tocado por la fortuna, reconocido desde muy joven como una de las grandes lumbreras de la cultura española, al que el éxito le supo siempre a poco, tal vez porque, como dice Gracia, «la altísima seguridad de Ortega en sí mismo» difícilmente podía verse correspondida por un reconocimiento acorde con sus aspiraciones. Desde su más tierna infancia, se tiene la impresión de que el hijo de José Ortega Munilla y Dolores Gasset iba para algo grande. Gracia describe sus raíces y su entorno –la clase media más ilustrada y próspera de la capital, típico producto del siglo XIX– en un capítulo titulado «Nada es normal», que recorre las vicisitudes del hijo de Ortega Munilla por los distintos internados en que pudo lucir sus excepcionales aptitudes: en primer lugar, la inteligencia y la memoria. Ya de adolescente, programa sus estudios y sus planes de futuro con un pasmoso dominio de la situación y de sí mismo. Quiere aprender «muy bien» matemáticas, estudiar varias carreras a la vez, entre ellas una ingeniería, y completar su formación con algunas disciplinas afines a la medicina. «Es un proyecto magno, tal vez heroico», le dice a su padre, sin asomo de ironía. Lo siguiente será ampliar su formación en Alemania para volver a España en condiciones de afrontar su destino intelectual. A los veintipocos años, piensa incluso en su legado póstumo: «Cuando muera, espero que mi vida haya dejado un surco hondo, fecundo en la historia de España».
Podría parecer que Jordi Gracia exagera un tanto la dimensión pedantesca del futuro filósofo, pero es el propio Ortega quien, en sus escritos de juventud y en su epistolario de la época, va construyendo una visión providencial de sí mismo sin la cual sería imposible entender sus frustraciones posteriores. En el epígrafe «La alegría del estoico» nos encontramos, sin embargo, con un personaje simpático en su austeridad y en sus gustos sedentarios, mientras que en el titulado «Filosofía y socialismo en Marburgo» aparece su descubrimiento del ideal socialista como alternativa a un liberalismo en crisis, que su generación siempre identificó con el siglo XIX. De Alemania regresa, nos dice el autor, «con mucha gana de pelea política». Descartados los viejos partidos de la Restauración, cabía tantear al republicanismo, muy propenso a un populismo que no podía ser de su gusto; aproximarse al socialismo organizado, como hizo en 1909, o crear algo nuevo, en la línea de lo que se vislumbra ya en marzo de 1908 –a sus veinticuatro años– en una carta suya a don Miguel de Unamuno: «Hay que formar el partido de la cultura».
Mientras llega el momento, Ortega sigue acumulando méritos. En 1910 gana la cátedra de Metafísica de la Universidad Central; en 1911 vuelve a Alemania; en 1912 proyecta un libro fallido, aunque de título espléndido, como todos los suyos: Pío Baroja. Anatomía de un alma dispersa (un título que, como dice Gracia, le cuadra perfectamente al propio Ortega); en 1914 pronuncia su resonante conferencia «Vieja y nueva política» y ese mismo año publica, esta vez sí, su primer libro: Meditaciones del Quijote, un ensayo que muestra ya su incomodidad, nunca del todo superada, a la hora de encajar su fértil inventiva en la rígida estructura de un libro. En su descargo hay que decir que fue un problema muy común entre los intelectuales de la generación del 14, seguramente por su apego al formato periodístico, ya sea en el artículo largo o en el ensayo corto. Una generación que tomó conciencia de sí misma en el marco de la guerra en Europa y que trazó una línea divisoria infranqueable entre el liberalismo y la autocracia, la civilización y la barbarie. Que Ortega se convirtiera enseguida en líder indiscutible de su generación explicaría tanto el incienso de unos, incluso de miembros consagrados de la generación anterior, como la sorda inquina que le profesaron otros, como Manuel Azaña, coetáneo suyo y rival en no pocas ocasiones.
Desde 1914 la vida del filósofo fue deslizándose inexorablemente hacia la política. Es un proceso complejo, con altibajos, que culminaría en 1931 con la creación de la Agrupación al Servicio de la República –lo más parecido que ha habido a ese «partido de la cultura» del que hablaba en 1908– y con su participación activa, desde la prensa y desde el Parlamento, en la puesta en marcha del régimen republicano. El libro de Jordi Gracia, verdaderamente logrado como biografía intelectual y como reconstrucción de la personalidad de su protagonista –sin duda lo más difícil en una obra como ésta–, deja sueltos, sin embargo, algunos cabos importantes en la trayectoria política de Ortega, en parte por ser, pese a todo, un aspecto secundario de su biografía, pero también por un conocimiento insuficiente del medio histórico en que se desenvuelve el personaje. Prueba de ello son algunos errores factuales que una revisión más detenida del original por un corrector cualificado debería haber subsanado: en 1923 no eran dos, sino cuatro, los presidentes del gobierno españoles que habían sido asesinados (p. 329); al sublevarse en 1923, Primo de Rivera no era gobernador militar de Barcelona, sino capitán general de Cataluña (p. 330); el partido de Manuel Azaña se llamaba Acción Republicana y no Alianza Republicana (p. 448); no es cierto que Azaña liderara la coalición republicano-socialista que vence en las elecciones a Cortes en junio de 1931 (p. 458); tampoco lo es que en julio de ese año Azaña fuera presidente del gobierno, ya que no lo sería hasta la dimisión de Alcalá-Zamora en octubre (p. 460). La afirmación de que Ortega «es un demócrata, sin duda», resulta harto discutible, por lo menos con esa rotundidad. Su drama político estriba en que, aspirando a superar el viejo liberalismo, no acaba de encajar ni en el fascismo, como le reclaman sus más jóvenes admiradores; ni en el socialismo reformista, como sus colegas Fernando de los Ríos y Julián Besteiro; ni en una democracia jacobina, como Manuel Azaña. No es de extrañar que a los pocos meses de la proclamación de la Segunda República, que Ortega contribuyó a traer, sienta que no hay sitio para él en el nuevo escenario político.
No faltaron intentos de recuperarlo para la política nacional. Las gestiones de Miguel Maura para poner de acuerdo a Ortega y Azaña y convertirlos en pilares de un centro republicano sólido estaban condenadas al fracaso, tanto por su diferente concepción de la República –«no es esto, no es esto»–, como por la apuesta de Azaña por una alianza estratégica con el socialismo, como, en última instancia, por las malas relaciones personales entre ambos –«entre este hombre y yo», escribió en su diario el entonces ministro de la Guerra, «toda cordialidad es imposible»–. Por lo demás, Ortega, a diferencia de Azaña, había llegado demasiado lejos en su carrera intelectual como para ponerla al servicio de su vacilante vocación política. Su conocimiento del país y su notable capacidad anticipatoria le llevaron a formular certeras intuiciones sobre el problema catalán o sobre el papel que el socialismo estaba llamado a desempeñar en la historia de España: «El partido socialista», afirmó en 1909, «tiene que ser el partido europeizador de España». Pero para cuajarse plenamente como político le faltaba, como dijo Indalecio Prieto y recuerda Jordi Gracia, tener «piel de elefante», que es como decir una sensibilidad menos vulnerable a un entorno hostil.
A la sensación de fracaso personal tras su fugaz aventura republicana se añadió muy pronto su interpretación de la Guerra Civil como fruto de una fatalidad colectiva de consecuencias irreparables. «¿Cree usted posible que vuelva a haber ahí una civilización?», le preguntó retóricamente a Rivas Cherif cuando el barco en que abandonaban la España en guerra empezaba a alejarse de la costa. Tal vez esa percepción del conflicto como una tragedia sin remedio explique su extraño ataque de optimismo al regresar nueve años después, en el verano de 1945, y comprobar que España –o lo que quedaba de ella– disfrutaba, según él, de una «sorprendente, casi indecente salud». O llamaba «indecente salud» a la simple supervivencia, o tiene razón Jordi Gracia cuando afirma, al recoger esta y otras boutades de su retorno a España, que «Ortega se ha vuelto loco».
Los últimos diez años de su vida estarán marcados por un doble desengaño. El primero se produce al descubrir que su optimismo sobre la España franquista tenía mucho de espejismo. Frente a capciosas interpretaciones de otros autores, Gracia sitúa en sus justos términos la difícil convivencia entre un intelectual como él y un régimen político como aquél. El segundo desengaño surge del contraste entre la descomunal imagen de sí mismo que se había forjado en su primera juventud y que nunca le abandonó del todo y el limitado reconocimiento que recibió de sus contemporáneos, entre ellos esos «jóvenes de Montmartre que –en palabras del viejo Ortega– hoy tocan de oídas la guitarra del existencialismo» y que apenas se dignaban leerlo.
Toda biografía intelectual o política es, en fin de cuentas, la historia de un fracaso, no tanto en términos absolutos, como en el subjetivo balance que el protagonista acaba haciendo de su paso por la vida. En el caso de Ortega, se trata de una doble amargura: la del filósofo que se creía llamado a enmendarles la plana a los clásicos y la del intelectual que descendió a la arena política para cambiar el destino de su patria. Desde sus primeras líneas, la biografía de Jordi Gracia traza las coordenadas precisas para situar al personaje en el marco que le corresponde, delimitado por el pulso que mantiene con su época y por el conflicto que lo enfrentará consigo mismo a medida que vea cómo se alejan de él las desmedidas expectativas creadas en torno a su vida y su obra. Por eso, como dice Gracia, la peor de sus batallas será siempre la que libre «Ortega contra Ortega». Tenía razón, sin embargo, The New York Times en su obituario del filósofo español al afirmar que cuando España formara finalmente parte de Europa nadie diría que Ortega había fracasado.
El libro termina con un breve epílogo titulado «El verdadero secreto», en el que el autor confiesa cierta frustración final: «Falta todavía algo a este libro que yo no he sabido encontrar» y que, según él, permanecería oculto en la más profunda intimidad del personaje. Quién sabe si ese secreto escondido no es la pregunta que debió de hacerse Ortega más de una vez, especialmente al final de su vida: ¿y si en su juventud hubiera elegido el otro camino?
Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense. Sus último libros son Adolfo Suárez: biografía política (Barcelona, Planeta, 2011) y, con Pilar Garí, Amazonas de la libertad. Mujeres liberales contra Fernando VII (Madrid, Marcial Pons, 2014). Es editor, con Javier Fernández Sebastián, del Diccionario político y social del siglo XX español (Madrid, Alianza, 2008).