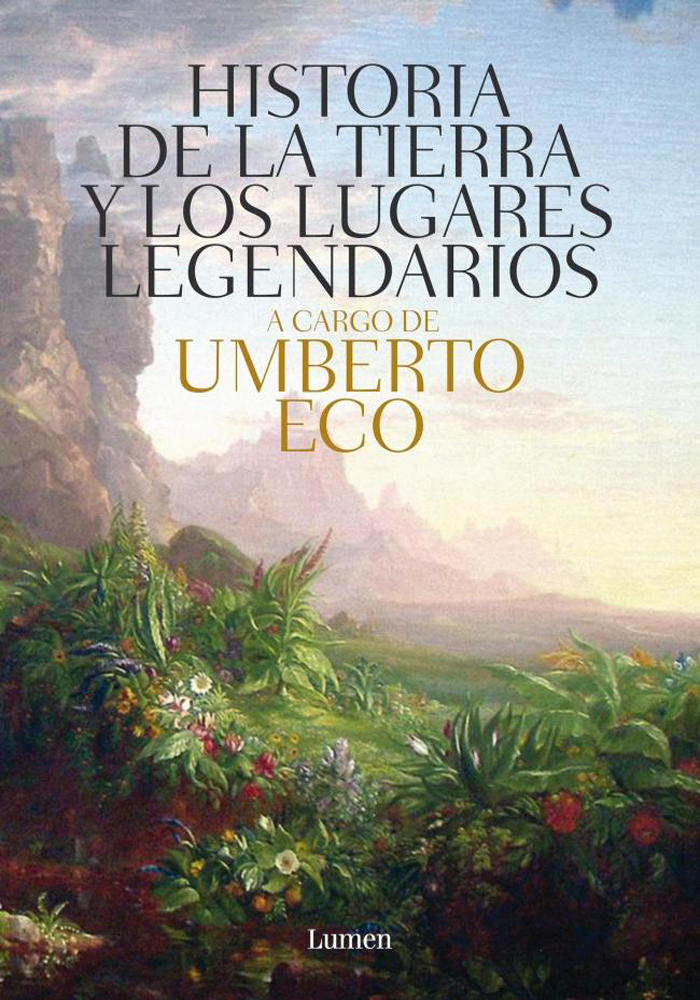La política le ha costado muchos disgustos a Mario Vargas Llosa. Ser liberal en nuestro tiempo no significa lo mismo que en el siglo pasado. El liberalismo se reinventó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. La revolución conservadora adelgazó las prestaciones sociales y aseguró que el libre mercado era la única alternativa para crear riqueza. Vargas Llosa apoyaba ese punto de vista cuando se presentó a las elecciones presidenciales de Perú. No consiguió persuadir a sus electores, pero eso no afectó a sus convicciones. Después de un breve idilio con la revolución cubana, repudió a Fidel Castro y buscó la inspiración en Karl Popper. De joven, Vargas Llosa deseaba ser André Malraux: un escritor comprometido, que acude a los escenarios más conflictivos para fundirse con la historia, sin reparar en el peligro o las penurias materiales. No admiraba menos a Jean-Paul Sartre, que había combinado con éxito la narración y la especulación filosófica. El tiempo enfrió su fervor por Sartre, pero mantuvo la fascinación por Malraux, sin ignorar que había falsificado su pasado, atribuyéndose gestas inexistentes o exagerando sus méritos. En fin de cuentas, el escritor siempre miente y sus embustes corroboran su ingenio. Un escritor demasiado sincero adolece de falta de imaginación. Malraux nunca es previsible y aburrido. Si no hubiera nadado en el río de la mitomanía, es posible que sus ficciones hubieran perdido su capacidad de seducirnos y sorprendernos.
Vargas Llosa ha viajado a los puntos más calientes del planeta: Irak, Palestina, Bosnia-Herzegovina. Es un periodista solvente, con enormes dotes persuasivas. Es imposible leer su prosa sin experimentar una suave fascinación. Incluso cuando expone puntos de vista que no compartimos, apreciamos de inmediato la capacidad argumentativa. Su artículo sobre Nelson Mandela se encuentra entre las mejores piezas del género. Vargas Llosa recrea la penosa estancia del primer presidente negro de Sudáfrica en Robben Island, el trato degradante e inhumano, el proceso de maduración, que logró borrar cualquier sentimiento de odio o venganza, su voluntad de apagar todos los focos de violencia, su colosal entereza para soportar la soledad, su milagroso equilibrio emocional, capaz de afrontar la separación de su familia y la pérdida de un hijo. Vargas Llosa nunca ha ocultado que lo considera el mejor político de la historia reciente.
En el terreno del periodismo, Vargas Llosa ha prodigado el humor y lo autobiográfico. Nos contó su peripecia como padre al descubrir que su hijo Gonzalo se había hecho rastafari. Vargas Llosa evitó el enfrentamiento generacional y consiguió que su hijo comprendiera que era posible escuchar reggae sin considerar a Haile Selassie un dios avenido a convivir con los imperfectos seres humanos («Mi hijo el Etíope»). Sólo el trabajo periodístico de Vargas Llosa le garantizaría un lugar destacado en la historia de la literatura, pero Vargas Llosa es, sobre todo, el autor de La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la Catedral. El resto de su obra no resiste la comparación con estas tres novelas. Entre sus relatos, destaca Los cachorros (1967), un cuento memorable que explora la intimidad de un adolescente atormentado por una grotesca mutilación. La castración de Pichula Cuéllar resultaría ridícula en otras manos, pero Vargas Llosa logra hacer creíble la desintegración emocional del personaje. La mutilación genital excluye a Pichula del amor y el placer, y le impide avanzar hacia una identidad adulta. Su caos interior se manifiesta con la desarticulación de la sintaxis y los saltos temporales. Es imposible no pensar en el monólogo de Ben Compson, el discapacitado que habla en primera persona al comienzo de El sonido y la furia (1929), de William Faulkner, pero también se aprecian técnicas de las tiras cómicas que adornaban el pie de los periódicos en una época donde el cómic aún no se había retirado a las catacumbas. Al mismo tiempo, se advierte esa deliberada imperfección de la nouvelle vague, que desecha los planos yuxtapuestos o encadenados para introducir saltos de cámara, donde acontece lo real en toda su imperfección.
Vargas Llosa debutó con Los jefes (1959), pero su consagración se produjo con La ciudad y los perros (1963). Después de leerla con quince años, pensé que alguien contaba mi propia historia, pues yo también estudié en un ambiente represivo. En mi caso, se trataba de un colegio de padres reparadores que habían contratado como profesores a muchos militares, casi siempre excombatientes de la Guerra Civil. El trato era áspero, desdeñoso y brutal. Los curas no se mostraban más humanos y los alumnos resolvían cualquier conflicto a puñetazos, humillando a los más débiles. La ciudad y los perros transcurre en una atmósfera similar, pero con un grado más alto de violencia. Los alumnos de primer año eran «perros» y su bautismo incluía unas novatadas espeluznantes. La corrupción del Colegio Militar Leoncio Prado había contagiado a los cadetes. Entre sus muros sólo existía la intimidación, la arbitrariedad, el abuso y la picaresca. Es fácil interpretar la novela como una metáfora del Perú, pero en realidad habría que extenderla a la totalidad del género humano. Vargas Llosa recurrió a las discontinuidades, los monólogos interiores, el punto de vista múltiple, los saltos temporales, hasta componer un mosaico donde nada es irrelevante o casual. La historia de amor que actúa como punto de convergencia de los personajes principales no esconde su deuda con el folletín. De hecho, hay cierto artificio en el desenlace, pero nada puede restar méritos a la obra más perfecta de Vargas Llosa, donde ya se perfilan los grandes temas de su universo creador: el padre brutal, la vocación literaria, el mal, el erotismo, el difícil tránsito por la adolescencia, la perspectiva ética, el anhelo de libertad, la lucha por la independencia, la posibilidad de transformar las cosas y la amargura producida por el fracaso.
La casa verde (1966) conserva la intensidad de La ciudad y los perros, pero el protagonismo se difumina en infinidad de tramas. No hay un protagonista absoluto y los personajes se ven desbordados continuamente por las circunstancias. Casi todos contemplan su infortunio como una fatalidad ineludible. La complejidad de la novela revela un trabajo exigente, meticuloso, que permite encajar las historias sin restarles eficacia dramática. La prosa es de altísima calidad. Vargas Llosa nunca ha vuelto mostrarse tan exigente con el estilo. La prosa poética que recrea el paisaje amazónico no se extravía en la descripción gratuita, pero explica el interés que años más tarde mostraría por Azorín. Vargas Llosa ha permanecido fiel a Faulkner, pero con su literatura experimenta un notable cambio después de Conversación en la Catedral (1969), una novela excepcional, donde se aprecia aún la huella de Joyce, Faulkner o Ford Madox Ford. De nuevo reaparece la maldad, pero esta vez ya no incumbe tan solo a un cuartel o a un pueblo de la selva, donde monjas y militares mantienen una guerra silenciosa con las comunidades indígenas. En La casa verde, el mal se encarnaba en Fushía, tan violento como El Jaguar, pero sin su sentido de la camaradería. Ambos son rufianes, pero El Jaguar aprecia a los cadetes de su compañía hasta que lo acusan falsamente de chivato. El Jaguar se había movido hasta entonces en el mundo de la pequeña delincuencia. Desde los doce años, se implica en peleas y participa en asaltos a viviendas. Es un maldito, sabe pelear y no consiente que lo bauticen. Es muy ágil, no se rinde y se escurre como la gelatina, mientras asesta un golpe tras otro al rival. Forma un «Círculo» con otros cadetes para defenderse de los alumnos mayores. Además, organiza el robo de exámenes y «tira contra» cuando le apetece. «Tirar contra» significa escaparse del colegio sin permiso. Es un líder, pero también un matón, que se lía a cabezazos y patadas por cualquier nimiedad. Su moralidad contempla unos pocos principios elementales: no ser un chivato, no permitir que te humillen, dar la cara por los amigos.
Fushía no respeta ningún código, no reconoce ningún valor moral. Engaña a sus amigos, maltrata a las mujeres, se ensaña con los indígenas, pese a ser mestizo. La lepra que acaba con sus días de forajido parece el reflejo de su degradación interior. En Conversación en la Catedral, la lepra moral se ha extendido por todo el tejido social. El célebre «¿En qué momento se había jodido el Perú?» de Zavalita no admite una respuesta sencilla. Zavalita mantiene una larga conversación con Ambrosio, el chófer negro de su padre, un político influyente con pasiones oscuras. Vargas Llosa explota los recursos de la novela poliédrica, alternando tramas entre una línea y otra, sin llegar a producir un sentimiento de confusión o dispersión. Vargas Llosa opina que el problema de Perú es su carencia de cultura democrática. Zavalita escoge el fracaso como opción ética, pues entiende que no hay otra alternativa en una sociedad sin perspectivas de mejora. Ambrosio, que trabaja en la perrera matando a palos a los perros vagabundos, se conforma con subsistir, sin plantearse dilemas éticos. Sus últimas palabras son estremecedoras: «Trabajaría aquí, allá, a lo mejor dentro de un tiempo había otra epidemia de rabia y lo llamarían de nuevo, y después aquí, allá, y después, bueno, después ya se moriría, ¿no, niño?»
Pantaleón y las visitadoras (1973) y La tía Julia y el escribidor (1977) marcaron un cambio de rumbo. Vargas Llosa apostó por el humor y adoptó un estilo narrativo más convencional. Se trata de obras menores, pero no despreciables. La guerra del fin del mundo (1981) reconstruye la rebelión de Canudos. Bajo el liderazgo de Antonio Conselheiro, los desheredados del Sertón (una zona semidesértica de Brasil) constituyeron una comunidad que desafió al poder. Ocuparon propiedades y se negaron a pagar tributos. La sublevación costó quince mil vidas. El ejército tuvo que organizar tres expediciones y movilizar a diez mil soldados. Vargas Llosa roza la estatura de Tolstói, logrando manejar infinidad de historias en mitad de un conflicto olvidado, pero de increíble crueldad. Los personajes sólo necesitan unas líneas para adquirir consistencia, profundidad. Es difícil olvidar el drama del León de Natuba, o la ferocidad de Pajeú, o al periodista miope que descubre el amor con una campesina. Las escaramuzas y las grandes batallas son descritas con una prosa magistral, que enciende el miedo, la indignación y la compasión por tantas vidas destrozadas. La Fiesta del Chivo (2000) se inscribe en la tradición de las grandes novelas que abordan la figura del dictador. El retrato de Leónidas Trujillo es impecable, pero la figura de Joaquín Balaguer –hermético, escurridizo, elegante y amoral– casi desplaza al personaje central, ese viejo chivo que exigía yacer con las hijas de sus ministros como prueba de lealtad.
Sería imposible mencionar toda la obra de Vargas Llosa sin prolongar esta nota más allá de lo razonable. El teatro no consigue cuajar, pero no es desdeñable. Por último, sólo destacar El pez en el agua (1993), unas memorias incompletas que narran su infancia y adolescencia, alternando capítulos sobre su campaña presidencial; La verdad de las mentiras (1990), una excelente colección de ensayos literarios; Contra viento y marea (1962-1968), un compendio en tres tomos de artículos periodísticos, ensayos y notas; y la novela breve Elogio de la madrastra (1988), un delicioso relato erótico que evoca las primeras fintas de Vargas Llosa, cuando escribía novelitas pornográficas para los cadetes del Leoncio Prado. Al parecer, otro cadete hacía las funciones de agente literario. Algo más tarde, Carmen Balcells completaría el trabajo iniciado entre los muros del colegio militar. La beligerancia política de Vargas Llosa lo ha convertido en un personaje con un perfil altamente polémico, pero su indudable calidad como narrador y periodista lo sitúa entre los grandes escritores de su generación.