El 5 de mayo de 1915 D’Annunzio inauguró en Quarto, cerca de Génova, una estatua en bronce consagrada a Garibaldi y los mil expedicionarios de la camisa roja. Ardía ya Italia en afanes bélicos, y D’Annunzio decidió avivar las brasas derramando sobre ellas el chorro de su oratoria más florida y combustible. Habló de Cástor y Pólux, de la batalla de Maratón, y de las chansons de geste del siglo XIII . Luego, mientras se levantaba el velo de la estatua, recitó las nueve bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Sólo que con la letra cambiada: las exhortaciones cristianas habían sido sustituidas por lemas guerreros y la exaltación de la gloria nacional. La última bienaventuranza rezaba así: «Bienaventurados los que retornan grávidos de victoria, porque verán el rostro renacido de Roma, las sienes otra vez coronadas de Dante, la belleza triunfante de Italia».

Este episodio, hilarante a su manera, a su manera terrorífico, se presta a ser examinado desde tres perspectivas complementarias. Nos enfrentamos, primero, a un hecho de índole escuetamente estilística: el trastocamiento o transgresión de géneros. Un género no está definido sólo por un repertorio de motivos invariables. Importa también la forma, la manera cómo el contenido ha terminado por encontrar una expresión estable. Así, asociamos los temas picarescos en poesía a la redondilla y el romance, mientras que solemos preferir para la poetización de lo sacro las rimas de arte mayor. La ruptura de las divisiones y emparejamientos que el tiempo y la tradición han ido fijando a lo largo del tiempo altera nuestro acumulado y a veces rutinario sentido del decoro, y nos causa una inquietud que, en primera instancia al menos, es una inquietud ante la forma vulnerada. En esta línea se sitúa la astucia oratoria de D’Annunzio, quien adaptó la estructura poética de un pasaje crucial del Evangelio al desarrollo de un asunto mundano. Conviene recordar que D’Annunzio, un histrión innegable, fue también un escritor de genio y un renovador de las letras patrias. Entre sus admiradores se cuentan Joyce y Eugenio Montale. Dos grandes experimentadores del idioma… y dos figuras destacadísimas dentro del santoral vanguardista.
La segunda perspectiva añade un grano de mostaza moral a la reflexión sobre el estilo. Toda transgresión en el plano de la forma integra una transgresión simultánea en el plano de la ética. Ello se deduce palmariamente de la gesta dannunziana: el que se apoya en las cadencias evangélicas para llamar a la guerra y la gloria sangrienta allí donde el Evangelio dice «bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra», no sólo está volviendo patas arriba un artificio retórico, sino que está cometiendo una profanación, o mejor, una blasfemia. Es argüible que las audacias lingüísticas y plásticas en que abundó la vanguardia desde los albores del siglo hasta el período de entreguerras, entrañaron una impugnación simultánea de las costumbres y del sistema político y social. Implícita en unos casos, explícita en otros. Quizá, qué sé yo, no haya sido moralmente venial el experimento cubista, el cual lamina la iconografía clásica y deshumaniza al hombre y lo coloca a la par de los objetos inanimados. Acaso Les onze mille verges de Apollinaire, un libro salvaje y desternillado a cuyo lado toda pornografía posterior parece importada de Disneylandia, sólo fue posible luego de que los cubistas redujeran al príncipe de las criaturas a una suma aséptica de elementos geométricos, y por aséptica, ajena a las categorías sentimentales de que nos valemos para percibir y juzgar a nuestros semejantes. Es cierto que Apollinaire estaba glosando –y mejorando infinitamente–, al didáctico y aburridísimo Sade, y que el ejemplo que acabo de dar es bastante dudoso. Pero existen otros que no lo son. Los surrealistas, sin disputa alguna, concibieron sus desafíos estilísticos como una continuación de su desafío al orden establecido, y viceversa. La yuxtaposición de imágenes inusitadas en pintura, o la combinación aleatoria de palabras en poesía, no representan sólo averiguaciones o indagaciones de naturaleza formal. Son, o pretenden ser también, actos de terror. El aventurerismo de los surrealistas no dejó apenas espacios vírgenes. Les voy a poner un ejemplo ligeramente cómico. Breton compensó su célebre condena del homosexualismo, malhadadamente convencional, con fugas rapsódicas hacia el sexo irregular. A principios de los treinta, los surrealistas celebraron, y grabaron, una serie de conversaciones sobre la cópula y otras transacciones de la vida amorosa. Vale la pena reproducir el siguiente diálogo entre Eluard y Breton:
Paul Eluard: ¿Cómo reconcilias tu amor por la mujer con tu gusto por la sodomía?
André Breton: No se plantea esa cuestión. Prefiero la sodomía, primero y sobre todo, por razones morales, principalmente el anticonformismo…
Agreguemos que uno de los gestos eróticos preferidos de Breton, era fornicar en una iglesia. El anticlericalismo, el antiparlamentarismo, o la breve descalificación de Anatole France, el día de su entierro, como un cadavre y un policier, son empeños no menos surrealistas que la escritura automática o la recuperación de Lautréamont. Valga esto como una mera cala en el potencial implosivo de las vanguardias, antes de que las desactivara su inclusión en la autoclave del museo o de la «Bibliothèque de la Pléiade».

El tercer punto de vista, no desglosable en realidad del segundo, aborda un motivo clásico de la sociología y de la historia. Me refiero… a la estetización de la política. Estetizar la política implica trasladar a la esfera de lo público los procedimientos y criterios que gobiernan la creación literaria o artística. Es difícil, es casi imposible, que el experimento salga bien. Encontramos quizá la descripción más exacta de los espasmos que agitan al artista cuando está siendo visitado por las musas, en una carta de Schiller a Goethe fechada el 18 de marzo de 1796: «El sentimiento carece en mí, al principio, de un objeto preciso y claro; el último no se forma hasta más tarde. Lo que experimento de arranque es un cierto estado de ánimo musical, al que sigue luego la idea poética». Esta sensación aún sin concretar, esta Stimmung, determina la elección de las palabras y de los conceptos, que el creador va escogiendo según la felicidad o la magia con que se insertan en una estructura total. El político, por contra, no tiene más remedio que acercar posiciones enfrentadas y remendar discrepancias, y ello le obliga a aproximarse a las cuestiones renunciando previamente a la ambición de organizar el conjunto según los lineamientos de una construcción perfecta. O lo que es lo mismo, renunciando a la ambición de ser artista. La política estetizante alcanza su momento más glorioso e infausto en aquellas épocas en las que un viento mesiánico sacude a la sociedad y ésta lo fía todo en que un hombre o un acontecimiento restablezca la unidad perdida y nos redima de las cortedades de la acción civil ordinaria. La Alemania de los tiempos de la República de Weimar, que fue también la partera de Hitler, incurrió, famosamente, en el espejismo de una solución política que rivalizara en brío y hermosura con una ópera de Wagner. Aquí es obligado conceder de nuevo a D’Annunzio el título de profeta, de sismógrafo ejemplar de lo que estaba por venir. En 1897, mucho antes de que se travistiera de Cristo para reivindicar los fastos paganos de la Roma mítica, se había presentado a sí mismo, en su primera incursión en el mundo parlamentario, como «il candidato della bellezza». Y sacó, por cierto, el acta de diputado. Pero fue un político fanfarrón, irresponsable, y nefasto para las instituciones, lo mismo entonces que años más tarde, al culminar su carrera como el héroe de Fiume.
Las consideraciones que acabo de apuntar rigen contra cualquier intento de concebir la política al trasluz de la estética. Cabe preguntarse luego, en un intento de precisión ulterior, si ciertas estetizaciones de la política no son más destructivas que otras. En particular, si la estética de las vanguardias no fue especialmente apta para la divulgación de mensajes violentos y antidemocráticos. Y el caso es que existen razones para no descartar la hipótesis. Los futuristas, por ejemplo, prefiguraron manifiestamente al fascismo, y los surrealistas se pasaron en masa al stalinismo, con la excepción de Breton y pocos más. El propio lenguaje expresionista pudo haber inspirado varias de las habilidades oratorias de Hitler. Ello no demuestra que exista una relación causa/efecto entre comulgar con las vanguardias y apuntarse al totalitarismo. Pero sí podría revelar que el ethos vanguardista alimentó predisposiciones muy dañinas para la convivencia pacífica y el respeto del prójimo. Conjetura por entero compatible con la afirmación asimismo correcta de que la vanguardia es fruto de una tradición liberal, y por liberal, abierta a la manipulación de la forma o a cualquier otra franquía que a sí mismo quiera concederse el individuo en el trance de expresarse. En torno a todas estas cuestiones se atarean, oblicuamente uno, directamente el otro, los dos libros que voy a comentar a continuación.
El ethos vanguardista alimentó predisposiciones muy dañinas para la convivencia pacífica
y el respeto del prójimo
A la variedad oblicua pertenece Conocimiento prohibido, de Roger Shattuck. Shattuck es un experto de gran predicamento en la literatura y el arte de finales del XIX y principios del XX . En Conocimiento prohibido, sin embargo, toca apenas las materias que le han conferido un lugar destacado en el mundo académico. El volumen consiste en realidad en un recorrido panorámico, sin constricciones de tiempo, lugar, ni género, por la idea de que existen verdades cuya divulgación podría corromper o desorientar al honesto ciudadano de a pie. Del mismo acuerdo fue Platón, y luego de Platón muchos escritores con proclividad a lo esotérico: verbigracia, Leo Strauss. Pero el mensaje de Shattuck no se sitúa en esta línea cabalística. Lo que Shattuck afirma simplemente es que hay recados que hacen daño, y que a las administraciones democráticas se les ha ido tal vez la mano en su defensa a ultranza de la libertad de expresión.
Defectos de composición aparte –nuestro hombre ha levantado sus cuatrocientas páginas de texto por agregación, esto es, sumando notas y reflexiones dispersas, y ello resta tensión y unidad al conjunto– el libro de Shattuck adolece de una debilidad argumentativa central. El aviso conservador y reservón de que es mejor no meneallo, ofrece dos vertientes o proyecciones por entero distintas. De un lado tenemos la idea bíblica, a la que claramente alude el título del libro, de que determinados conocimientos –en física nuclear, por ejemplo, o en genética– son de alto riesgo porque el hombre está hecho de materia deleznable y no se halla en grado de aplicarlos con la prudencia debida. Del otro lado nos encontramos con que la noción de libertad, hinchada más allá de lo debido, ha roto las antiguas contenciones y cautelas que gobernaban nuestra economía sentimental. La cultura popular contemporánea ha ingresado de hecho, con un entusiasmo frenético, en el cultivo de la violencia y de la pornografía, cotos reservados antes a marginales como Sade y ahora ingrediente común de los hábitos consumistas del ciudadano democrático.
Shattuck no diferencia bien estos dos planos, y su ataque frontal y un poco en tromba a nuestras miserias de fin de siglo, o mejor, de fin de milenio, induce a confusión. Ya que, mientras en el caso de la investigación científica de punta nos enfrentamos a formas de conocimiento que quizá sean letales, pero que son, sí, formas de conocimiento, en lo que hace a los desmanes expresivos que preocupan a Shattuck el conocimiento no aparece por ninguna parte, o incluso desaparece. Reparen en el contencioso de la pornografía. Lo más grave de la pornografía no es su maldad, que no hay por qué negar, sino su calidad obtusa. La pornografía aplana el fenómeno complejo del amor, reduciéndolo a una reiteración maniática de cuatro o cinco episodios estándar. Es magnífica, a este respecto, una observación de Umberto Eco sobre las mal llamadas películas eróticas. Eco intentó desvelar un pequeño misterio: por qué los filmes pornográficos se desarrollan en un noventa por ciento en tiempo real –un tipo bebiéndose un vaso de whisky y tardando en beberse el whisky lo que literalmente se tarda en beber un whisky; un tipo tomando un ascensor, etc.–. La clave del enigma es que lo único que contiene el guión son combinaciones copulatorias, y como se necesita cubrir hora y pico de emisión, y no hay nada que decir entre cópula y cópula, el realizador estira como un chicle aquellas escenas de relleno que en las películas normales no durarían arriba de cinco segundos. Yo añadiría que el hilo musical constituye otra característica señera de la pornografía fílmica. El hilo musical es el hilván que sirve para unir entre sí las piezas calientes, las cuales preexistían al relato y por eso mismo no han sido ni podían ser integradas en una historia coherente. Cuando se amplían estas observaciones a otros aspectos de la actividad expresiva contemporánea, a lo que se llega es a la conclusión de que no nos estamos pasando de demasiado listos, sino de demasiado tontos. O para ser más exactos: que nos estamos pasando de listos en nuestros deambuleos por la ciencia, y de tontos en lo que toca a la cultura y la moral. Lo que nos devolvería al mito bíblico del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, sólo que por caminos más complejos que los recorridos por Shattuck. Nuestra situación sería de esquizofrenia, o si quieren, de diglosia. Hemos descubierto cómo escalar hasta las ramas someras donde se cría la fruta peligrosa, pero no estamos preparados, ni en lo ético ni en lo emocional, para asimilar los sutilísimos licores que su pulpa derrama al ser mordida.
La cultura popular ha ingresado, con entusiasmo frenético, en el cultivo de la violencia y de la pornografía, cotos antes marginales y ahora ingrediente común de los hábitos consumistas del ciudadano democrático
Están ustedes en el derecho de preguntarse por qué he incluido el libro de Shattuck en un artículo cuyo tema principal son las semillas de incivilidad que en sí contuvieron las vanguardias. La razón es que Conocimiento prohibido constituye el remate quizá un poco frondoso de una serie de trabajos anteriores donde Shattuck se ocupaba precisamente del lado oscuro del experimento vanguardista. En todos ellos late un temor permanente a que el revolucionario recado de los modernos malogre a los jóvenes americanos, cuya alma Shattuck, profesor además de autor, concibe, en clave puritana, como un espacio virgen que conviene cercar y defender antes de que aparezca en escena un hampón del Viejo Mundo y profane el ampo inmaculado con sus pezuñas hendidas de macho cabrío. Me limitaré a mencionar aquí «Art and Ideas» (Salmagundi, 1989, n.º 84), donde Shattuck entra de lleno en nuestro asunto. Tras aceptar la célebre formulación que propuso Nietzsche de l’art pour l’art en el Crepúsculo de los ídolos («»L’art pour l’art» quiere decir: «¡Al diablo con la moral!»»), Shattuck se remansa en un análisis de lo que esto supone en el orden personal y en el orden civil. Su diagnóstico es rotundo. En el orden personal, tenemos una magnificación ególatra y descabalada del propio yo. En el civil, una aproximación esteticista e ignorante a los asuntos públicos. Cita una anécdota curiosa, cuya fuente es Paul Morand. En abril de 1917 Misia Sert, admiradora y mecenas de Diaghilev, resumió la Revolución Rusa de la siguiente manera: «¡Estoy encantada! ¡Es como si asistiera a un ballet gigantesco!». El comentario no es sólo frívolo, sino también conturbador. De aquí a simpatizar, por razones decorativas, con las enormes escenificaciones y movimientos de masas en que abundaron el Tercer Reich o la Unión Soviética bajo Stalin, media sólo un paso. Un paso que fue dado, llegado el momento, por multitud de profesionales justamente célebres en el terreno de la creación artística y literaria.
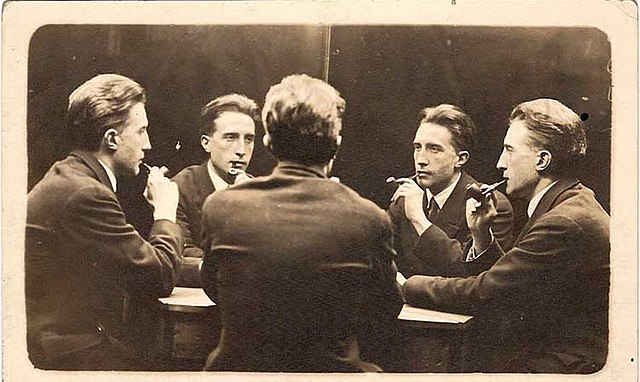
La obra de Jean Clair, La responsabilidad del artista, se adentra en estos vericuetos, de modo un poco caótico y saltimbanqui aunque a ratos muy sugerente. Jean Clair, director del museo Picasso, organizó, a principios de los noventa, una Bienal de Venecia donde se hacía un balance del arte del siglo XX alternativo al ortodoxamente vanguardista. A semejanza de Shattuck, por tanto, Jean Clair es un marginal ilustre, alguien a quien no terminan de gustar los acordes del himno oficial. De aquí que una de sus ocupaciones favoritas, y más divertidas, consista en pintar bigotes a la Gioconda. Pero a la Gioconda duchampiana, no a la que cuelga en el Louvre. Les pondré dos ejemplos, sólo para hacer boca. Uno se refiere a Clement Greenberg, el gran pope del expresionismo abstracto. Después de haber dedicado toda la vida, o al menos lo mejor de su vida, a demostrar que la historia de la pintura es la de un prolongado empeño por superar el figurativismo, y que Rothko o Pollock constituyen dos picas en Flandes dentro de este pulso titánico, Greenberg condenó, en una conferencia pronunciada en la Academia de Bellas Artes de Viena en 1973, la pobreza del minimalismo y de la abstracción en general. Este fallo adverso parecía implicar una autorrefutación en toda regla. Y, en efecto, el vehemente Greenberg no se abstuvo de criticar las teorías que él había propugnado en sus años de entusiasmo newyorkino.
No me resisto tampoco a la tentación de reproducir unas palabras de Ernst Gombrich, que Jean Clair extrae de una entrevista concedida por el historiador a L’Image en 1966:
«Los progresos de la ciencia moderna son tan sorprendentes que experimento un ligero azoramiento cuando escucho a mis colegas universitarios discutir sobre el código genético, mientras que nosotros, los historiadores del arte, seguimos partiendo los pelos por cuatro porque Duchamp envió un urinario a una exposición. Deténgase a considerar la diferencia de nivel intelectual, y verá que hay algo que no funciona aquí».
Gombrich, por cierto, ha repetido exactamente los mismos conceptos hace unos meses, esta vez en el diario La Vanguardia (23-10-98). La única novedad es que ahora califica el gesto de Duchamp, con gran agudeza a mi entender, de «broma de estudiante». Pero en fin, éstas son curiosas notas a pie de página. De los cuatro capítulos de La responsabilidad del artista, el más sustancioso es el segundo, donde Jean Clair estudia el fenómeno expresionista y de las vanguardias en el contexto de la Alemani nazi y prenazi. La tesis de Jean Clair –no muy distinta en el fondo de la de Lukács– es que el irracionalismo expresionista ofrece concomitancias estético/sentimentales con el irracionalismo nazi. Clair refiere una serie de noticias que seguramente interesarán al lector. Verbigracia: que Ernst Barlach, Wilhem Furtwangler y el arquitecto Mies van der Rohe suscribieron, el 18 de agosto del 34, un manifiesto en apoyo de la candidatura de Hitler como Presidente de la República tras el fallecimiento de Hindenburg. O que Kandinsky, en una carta fechada el 23 de abril de 1933, recomendó al pintor Willi Baumeister afiliarse a la Kampfbund der Deutschen Kultur, una organización dirigida por Alfred Rosenberg.
También intrigante es el hecho de que Goebbels, antes de que su partido abrazara en materia estética la línea mitad romántica, mitad realista, que propugnaba Rosenberg, haya apostado abiertamente por la causa del Expresionismo. Y digo que es intrigante porque Goebbels, en tanto que ministro de Propaganda, creyó descubrir en el Expresionismo una forma, o un modo elocutivo, congruente con el espíritu del Régimen. En 1932, a instigación suya, Munch recibió la medalla Goethe de plata para el arte y la ciencia. Y Nolde, otro de sus protegidos, se afilió al partido en 1934.
Los expresionistas no articularon una visión política unánime y explícita; cuando hubo entreguismo o entusiasmo hacia el nuevo orden, lo más probable es que operasen, en dosis indeterminables a priori, la estupidez, el miedo, o las simples ganas de medrar
Es mejor no seguir a Clair, sin embargo, por esta línea argumentativa. Y ello por dos razones, una de método y otra que afecta al planteamiento de fondo. Principiemos por el método: comparar los activos y pasivos de los expresionistas en sus alineaciones o discrepancias individuales respecto de Hitler, y luego sacar un balance, y a partir del balance una conclusión, implica ignorar que la conducta de un hombre, y más aún en tiempos de crisis política, obedece a móviles múltiples, de los cuales el ideológico puede no ser el más importante. Los expresionistas, al revés que los futuristas o los surrealistas, no articularon una visión política unánime y explícita, y lo más probable es que, en aquellos casos en que hubo entreguismo o un preliminar impulso de entusiasmo hacia el nuevo orden, operasen, en dosis indeterminables a priori, la estupidez, el miedo, o las simples ganas de medrar. Piensen, por ejemplo, en la penosa respuesta de los catedráticos italianos a las pretensiones totalitarias de Mussolini. De los mil doscientos catedráticos registrados en Italia en 1931, mil ciento ochenta y ocho firmaron un documento equivalente a lo que más tarde se conocería en la España franquista como adhesión a los Principios Fundamentales del MovimientoDe los doce refractarios, uno fue por cierto Lionello Venturi, el célebre historiador de arte. Benedetto Croce no pudo no firmar: no era tan siquiera licenciado. Echaría su cuarto a espadas más adelante, al ser presentado el mismo documento a los miembros de número de las Academias y negarse él a figurar entre los suscribientes. Consúltese, a este respecto, el apasionante texto de Helmut Goetz: Der freie Geist und seine Widersacher. Die Eidverweigerer an den italienischen Universitäten im Jahre 1931. Haag u. Herchen, Frankfurt a. M. 1993. . De aquí podría colegirse que la intelligentsia italiana fue especialmente proclive al canto de sirenas del Duce. Pero cabría sostener también, y no con no menor fundamento, que los catedráticos se condujeron como empleados en precario, y no como fascistas convencidos. En efecto, no firmar el documento suponía resignar la cátedra.
La otra razón para no seguir a Clair, es de más enjundia. Permítanme que, antes de contradecirle, lo cite con cierta extensión:
«Las afinidades electivas que el nazismo creía poder hallar en el expresionismo iban sin embargo más allá de esa unión de átomos «ganchudos» entre las líneas dentadas de cierta pintura y la runa SS de la victoria. El pathos expresionista, su voluntad de enraizarse en una tradición nórdica, su exaltación de la germanidad primitiva, y sobre todo su recurso al mito de una lengua original, Ursprache que se hunde en las fuentes del lenguaje popular, en los cuentos, la infancia, lo arcaico, todo eso podía acoplarse fácilmente con las expectativas de una escenografía hitleriana en que la emotividad, el sentimiento inmediato, la apelación a todos los sentidos y su fusión mística en la magia de la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, dejaban privado al espíritu racional de todos sus derechos. Cuanto en el nazismo era retorno a un Gemüt romántico opuesto a la razón clásica, cuanto en él se pretendía acceso directo al alma profunda de lo que exaltaba como völkisch, retórica de los discursos, puestas en escena, desfiles y cantos, todo armonizaba a la perfección con la teoría expresionista de un lenguaje que se quería inmediatez expresiva, que le daba vacaciones al lenguaje discursivo…» (págs. 39-40).
Bien, no negaré que hay aquí ideas brillantes, pero el caso es que todos los expresionistas sin excepción, y todos los artistas de vanguardia, terminaron dando con sus huesos en la Exposición de Arte Degenerado de Múnich en el 37, donde fueron exhibidos como monstruos de feria a la curiosidad de las multitudes. Esto no significa, ni mucho menos, que el Expresionismo fuera incompatible, en alguna acepción profunda y espiritual, con la ideología nazi. Lo que ocurre… es que la pregunta: «¿De las estéticas disponibles en ese momento, cuál convenía mejor a Hitler?», está mal concebida, o mejor, se contesta puerilmente a sí misma. Un partido de masas, y de signo totalitario de añadidura, tenía que apostar por un estilo didáctico, fácilmente comprensible por el mayor número, y diáfano y directo en los mensajes. Y en esta categoría no entraban el Expresionismo o los otros movimientos de vanguardia. Como muy bien había señalado Ortega no mucho antes, las vanguardias eran herméticas, o por lo menos impopulares, y por eso mismo no resultaban apropiadas para la adoctrinación de las muchedumbres. Que, luego de algunas escaramuzas, el realismo se impusiera como idioma iconográfico oficial, tanto en Alemania como en la URSS, no ofrece por tanto el menor misterio, ni en definitiva revela nada específico sobre el realismo o sobre las propias vanguardias. Constituye, con todo, un hecho inapelable, por muchos conejos blancos o de cualquier otro color que quiera Clair sacarse de la chistera.

Asunto por entero distinto, y mucho más medular a mi entender, es el de si el ethos libertario que asociamos a la creación expresionista, fue o no favorable a la comprensión de lo que es la libertad en su dimensión civil. O precisando aún más la cuestión: si constituyó una iniciación a la libertad civil menos pertinente que la representada por formas más conservadoras de arte. Y la respuesta, yo creo, es… que sí.
En el párrafo que acabo de transcribir hace un instante, Clair usa dos veces (hablando de los sentimientos, la primera; aludiendo al lenguaje, la segunda) un concepto clave: el concepto de «inmediato» o de «inmediatez». Es clave porque el anhelo expresionista de acortar o incluso pulverizar la distancia entre el creador y su obra, logrando una suerte de efusión que milagrosamente supere, y haga prescindible, los lentos trabajos y astucias del oficio, las tácticas, caminos y ardides en cuyo dominio se funda lo que los clásicos llamaban la maestría en el estilo, reproduce de modo inequívoco, dentro de su propia esfera, la exigencia de soluciones rápidas y definitivas, y el concomitante desprecio de las formas, que tanto coadyuvaron a la quiebra, hacia los años veinte y treinta, de las instituciones democráticas. Picando muy alto, y abstrayendo mucho, cabría afirmar que en los dos momentos, en el estético y en el meramente político, se aprecia un común desapego hacia la retórica, entendida la última como una técnica suasoria, es decir, un abanico de procedimientos aceptados por todos en el proyecto o designio de convencer al prójimo. En el plano de lo artístico, la negación de la retórica se tradujo en un desprestigio de los saberes que la tradición había acumulado con el fin de construir un objeto bello o elocuente; en el dominio de la política, el rechazo de la retórica promovió la eliminación de los cuerpos y agentes intermedios que regulaban las transacciones entre los actores sociales, y ponían orden y medida en el conjunto de la cosa pública.
Basta apretar un poco, un poquito más el análisis, para llegar a conclusiones que no sólo afectan al Expresionismo sino a una gran parte, la mayor parte en realidad, del arte moderno. El culto de lo genuino y todavía sin trabajar, y la consiguiente desautorización del oficio como una tergiversación, que no elaboración, de las originales emociones del creador, recorre de lado a lado la estética vanguardista. Lo vemos en Kandinsky, lo vemos en Grosz, lo vemos, soberanamente, en los surrealistas. La idea de un «pensamiento hablado», esto es, de un pensamiento que rebote directamente en las palabras, sin pasar por el filtro engañoso de la finta literaria, preside toda la teorización de los surrealistas en la época de su experimentación con la escritura automática. Remontándonos luego río arriba de la tradición surrealista, concluimos por tropezar, en los hondones aún del siglo XIX , con la formulación acaso más nítida, más contundente, que hasta la fecha se haya dado del entendimiento moderno del arte. Estoy pensando en las tres líneas escritas por un Rimbaud febril en su segunda Lettre du voyant:
«Si lo que hay allá lejos tiene forma, el poeta insufla forma; si es informe, transmite lo informe. Su misión es encontrar una nueva lengua…».
«Encontrar una nueva lengua…». ¿Qué lengua? Naturalmente, la lengua apropiada para contar lo de allá lejos. Una lengua que logra decir lo que dice, que es expresiva, por un mecanismo de contigüidad, o mejor, de identidad: si lo de allá lejos es horrible, esto es, carece de forma, la lengua debe carecer de forma. Si hay forma, esa forma ha de transmitirse al lenguaje poético. Sea como fuere, una cosa está clara: lo que confiere valor poético al lenguaje, no es la forma, que puede estar presente pero también ausente, sino la fidelidad a la contextura, a la complexión, a la calidad tal vez monstruosa, del hecho poetizado. Se aprecia aquí, con limpieza ejemplar, cómo el ethos expresionista, al ser puesto al servicio de esa empresa un poco de fontanería, un mucho de espeleología, en que consiste la exploración del mundo interior, y por interior, hostil a las simetrías y lindezas de la realidad superficial y diurna, aboca a la postre a la destrucción del oficio. Del oficio en lo que éste tiene, justamente, de sublimador, superador o idealizador de las implosiones y oscurísimos meteorismos que torturan e inflan el laberinto subhumano de tripas y mierda en que se adentra el que ha reunido arrojo bastante para nadar por las regiones subcutáneas.
Lo que confiere valor poético al lenguaje no es la forma, sino la fidelidad a la contextura, a la complexión, a la calidad tal vez monstruosa, del hecho poetizado
Que este espíritu, esta mezcla de nihilismo y de agonismo cristiano, es el más a propósito para que prospere un antinomianismo negador de la libertad ordenada, entiéndase, canalizada y organizada a través de estructuras visibles y accesibles por igual a todos, es cosa que cae de suyo. En cierto modo, y pese a las evidentes discrepancias en la elección de los recursos expresivos, no hemos dejado de transitar por los senderos del dannunzianismo. El «¡Al diablo con la moral!» nietzschiano tiene un correlato claro en el me ne frego (literalmente: «me la suda») con que D’Annunzio contestó a las protestas internacionales contra el desafuero de Fiume. El menefreghismo fue adoptado más tarde por los mussolinianos cuando la Sociedad de las Naciones condenó la invasión de Abisinia. Para un historiador puro los desafueros de los fascistas, de los nazis o de quien fuere son retrotraíbles a una causa inmediata. Hitler o Mussolini, rompedores de profesión, habían hecho añicos las reglas de juego de la democracia en primer lugar, y del concierto mundial a continuación. Pero nosotros estamos ya en situación de adornar esta constatación aséptica con algunas plumas arrancadas a la cola de pavo real de las Bellas Artes y las Bellas Letras. O si prefieren, de comprender por qué los tiempos produjeron, casi a la vez y, por cierto, casi en los mismos lugares, a Mussolini y Marinetti, a Hitler y al dadaísmo. En la medida en que el vanguardismo incorporó a su propia razón de ser una permanente vulneración de las normas asentadas por la tradición, esto es, en la medida en que buscó manumitirse de cualquier control exterior en la aventura del estilo, entró también en una relación hostil, o al menos equívoca, con lo que solemos llamar «civilización». La cual no es pensable si no aceptamos definir nuestras acciones, y definirnos a nosotros mismos, en un espacio social; en un ámbito presidido, esto es, por valores objetivos, y en tanto que objetivos, potencialmente refractarios a nuestros deseos y discrecionalísimas pulsiones expresivas.
El canon oficial sigue sacralizando una visión de las vanguardias de acuerdo con la cual éstas coincidirían con las distintas estaciones en la subida por el hombre del Monte Carmelo de la Libertad. Ello envuelve dos errores. Primero, según apunté al comienzo de este artículo, un error lógico: el de confundir una causa (la libertad) con su efecto (las vanguardias). Segundo, un error de escala. Una suma de individuos libérrimos no funda una sociedad libre, sino, probablemente, todo lo contrario. Con todas sus cortedades e indudables flaquezas, los libros de Shattuck y Clair vienen a introducir un soplo de aire fresco en el espacio estanco y mortecino de la beatería contemporánea.







