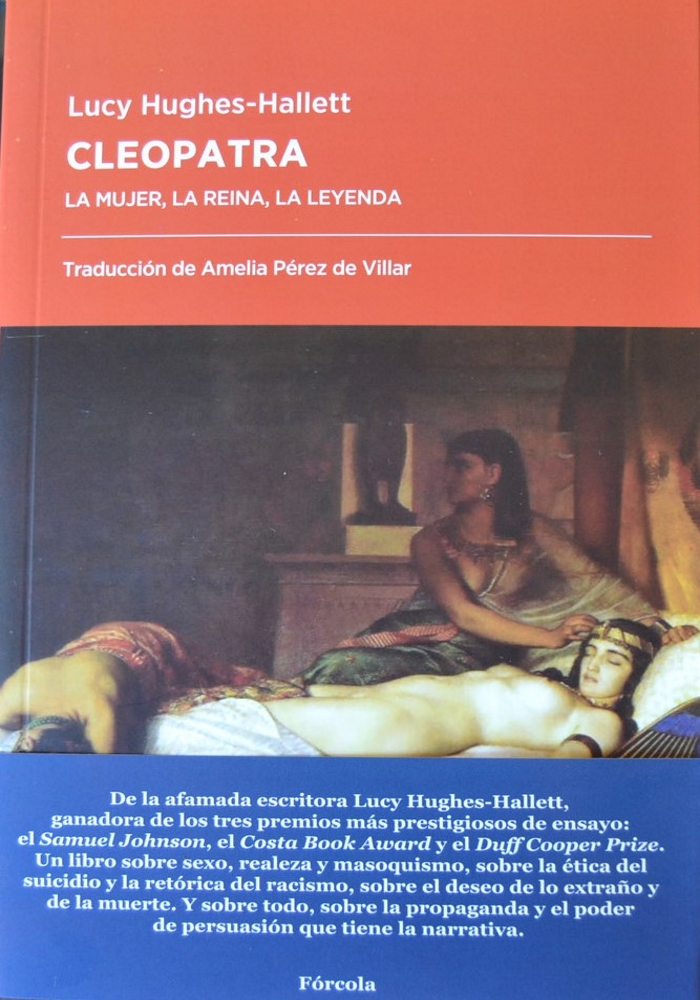Cuando, a finales de los años ochenta, se procesó a Klaus Barbie, antiguo jefe de la Gestapo en Lyon, sus abogados (un congoleño, un argelino y un francés de madre vietnamita) organizaron su defensa, intentando anular la distinción entre «crímenes de guerra» y «crímenes contra la humanidad». Los primeros prescriben; los segundos, no. Todas las naciones han perpetrado crímenes durante las guerras en que participaron. ¿Por qué se ha establecido un nuevo concepto jurídico para juzgar los casos de genocidio? Nadie se ha planteado seriamente crear un tribunal internacional para juzgar a los aliados por el bombardeo de Dresde, Tokio o Berlín, pese a que murieron infinidad de civiles inocentes. ¿Significa esto que hay víctimas de primer y segundo orden? ¿Acaso la atención prestada al Holocausto no obedece a la condición de las víctimas? Si en vez de blancos y europeos hubieran sido negros y africanos, ¿seguiríamos hablando de los crímenes del nazismo? Los abogados de Klaus Barbie aseguraron que no. Esta línea de argumentación no impidió que el antiguo oficial de las SS fuera condenado a reclusión perpetua. Los revisionistas repitieron las tesis de la defensa, protestando por la supuesta tolerancia con los crímenes de los países democráticos.
Alain Finkielkraut publicó La memoria vana con la pretensión de refutar estas objeciones. En este pequeño ensayo, afirmaba que deben combatirse los intentos de minimizar el horror de los campos de exterminio. Los «crímenes de guerra» se cometen contra adversarios políticos a los que se tortura y asesina por sus actos. Quien se opone a una dictadura o a una ocupación extranjera, no ignora los riesgos a que se expone. Es un resistente y, si cae en manos de sus enemigos, asume su destino. Siempre cabe la opción de responder a la opresión con pasividad y conformismo. Quienes se someten a un poder ilegítimo, renuncian a su libertad y a sus derechos a cambio de su vida. Sin embargo, las víctimas potenciales de los «crímenes contra la humanidad» no pueden hacer nada, pues no se les persigue por lo que hacen, sino por lo que son. Se trata, por tanto, de delitos diferentes. Esto no quiere decir que haya escalas en la abominación. Los muertos de Berlín, Dresde o Tokio no son menos valiosos que los de Auschwitz, Ruanda o Sabra y Chatila, pero esto no significa que sean iguales. Aunque sean iguales en derechos, nunca serán iguales como víctimas. Conviene preservar esta distinción jurídica, pues tal vez no haya otra forma de evitar que se repita una utopía, donde la ignominia «ya no pertenece a la escala de lo humano, sino a la escala de lo que está más allá del hombre, a la altura del instrumento de laboratorio o de la maquinaria industrial» (Max Picard, Hitler in uns selbst). El espanto del régimen nazi no procede del abuso de poder, sino de la normalización del crimen a través de las leyes y las instituciones. Al convertir el delito en obligación cívica, la sociedad se transformó en una gigantesca máquina de triturar seres humanos.
Günther Anders utilizó argumentos parecidos en su carta abierta a Klaus Eichmann (Nosotros, los hijos de Eichmann. Carta abierta a Klaus Eichmann, trad. de Vicente Gómez Ibáñez, Barcelona, Paidós, 2001). Escrita en 1963, Anders se dirige al hijo del responsable de la mayor deportación de la historia, solidarizándose con su destino. Su linaje no es más horrible que el del resto de la humanidad: «Todos somos hijos de Eichmann», afirma Anders. Todos descendemos del mismo origen. Todos somos hijos de la misma época, de la misma sociedad, de un mundo donde ha anidado lo «monstruoso». Se ha utilizado muchas veces este término, pero de una forma polivalente e imprecisa. Esta ambigüedad no es casual. Lo monstruoso se resiste al concepto y a la definición. Su misma naturaleza explica esta peculiaridad. Es un término que sólo conviene a lo que escapa a la capacidad de representación del ser humano. Es el caso del Holocausto, que por su magnitud e idiosincrasia desborda cualquier forma de expresión. Cuando Eichmann organizaba la deportación de miles de judíos europeos, no era capaz de concebir el efecto final de una cadena de actos en la que él sólo era un eslabón más. Su eficacia garantizaba la continuidad del proceso, pero –en sí mismo– el proceso era irrepresentable. La producción industrial de cadáveres es inconcebible. Se puede participar en ella, pero no importa desde dónde lo hagamos. Cerca o lejos, nunca podremos visualizar el conjunto ni su repercusión. Esto no significa que Eichmann ignorara lo que esperaba a los deportados. Sólo quiere decir que, en el mundo actual, los efectos de nuestro trabajo se han vuelto incomprensibles cuando sobrepasan un determinado umbral. Bajo el imperio de la técnica, el mundo se ha oscurecido y el hombre se ha convertido en siervo de una civilización incapaz de conmoverse ante seis millones de víctimas. Semejante enormidad sólo puede producir una abstracción ininteligible y ésta no inspira compasión.
Al igual que otros camaradas de partido, Heinrich Himmler se consideraba un idealista. Detrás de sus terribles órdenes, que incluían el asesinato de niños y enfermos, flotaba el ideal de una humanidad feliz, sin divisiones ni lacras. Esa utopía justificaba la eliminación de todos los obstáculos que impidieran su cumplimiento. Nos cuesta trabajo aceptarlo, pero detrás de la furia homicida del nazismo se escondía la promesa de un mundo perfecto, «un mundo –por utilizar la expresión de Finkielkraut– maravillosamente simple», sin espacio para la disidencia o la incertidumbre. Esta idea produjo uno de los mayores horrores de la historia, algo inaudito e impensable. Himmler, que fue uno de los promotores de este proyecto, toleraba con dificultad el espanto de las fosas repletas de cadáveres. No sabemos si padeció problemas de conciencia, pero la orden de fusilar a todo el que se apropiara de los bienes de las víctimas sugiere que había algo en su interior que luchaba por preservar su noción del bien. Cuando, hacia el final de la guerra, muestra algún signo de indulgencia, paralizando la deportación de algunos cientos de judíos, manifiesta su incapacidad para comprender la magnitud del Holocausto. El hombre que exaltaba el coraje de las SS, capaces de conservar la decencia en medio de una avalancha de cadáveres, cree que un gesto puede borrar la sangre derramada. Su forma de actuar podría interpretarse como cinismo, pero parece más probable la hipótesis de la ingenuidad y una estupidez teñida de malicia. La maquinaria de los campos de exterminio ha arrojado una cifra tan desmesurada de víctimas que todo lo sucedido parece irreal. Esos cuerpos con una fina capa de piel adherida al hueso, ¿proceden de una humanidad escarnecida o de un cuento inverosímil? ¿Acaso no parecen espantapájaros, muñecos hechos de tela y alambre? A primera vista, la reacción de Himmler puede parecer infantil, pero si la observamos con más detenimiento, advertiremos la misma obscenidad que se repite en Eichmann. Ambos hicieron «todo lo posible para alejar el peligro que representa la intrusión fisiológica de la moral en la realización de su programa».
Eichmann se refugió en las asépticas paredes de un despacho, limitándose a realizar informes y a fijar horarios e itinerarios. Las pocas veces que estuvo cerca de la sangre y los cuerpos calcinados comprobó que su estómago no soportaba el espectáculo. Lo cierto es que, ante la extrema deshumanización del Lager, no existían reacciones adecuadas: sólo estupor y desconcierto, sentimientos que, por lo general, se traducían en una pasmosa inactividad. Lo inconmensurable no puede suscitar emociones apropiadas. No puede compadecerse a una multitud. Conviene descartar, por otro lado, la idea de que el número de víctimas es una cifra cerrada. Klaus Eichmann es «el número seis millones uno». Tampoco él cierra la cuenta. El proceso no ha terminado. La máquina de destruir seres humanos continúa funcionando. Nadie se ocupó de pararla. Está ahí, engullendo a una humanidad que se ha convertido en su alimento. El mundo actual no cesa de devorar a sus hijos, suprimiendo aquellos fragmentos de realidad que se revelan inservibles para su lógica inhumana. Todo lo que no se pliega a la «comaquinización» está de más. La movilización total exigida por Ernst Jünger responde a esta filosofía. El hombre del futuro es el trabajador, una figura en la que se ha eliminado cualquier forma de individuación. La dignidad del obrero metalúrgico o del soldado reside en su condición de tipos. La idea de comunidad justifica la condena del individualismo. El anonimato del campo de batalla o de la cadena de montaje expresa el destino de una época. La excelencia no está asociada a la pervivencia de nuestro nombre, sino a las hazañas colectivas que protagoniza una masa indiferenciada.
El «totalitarismo técnico» implica una idea de humanidad, donde cada hombre sólo es una «pieza mecánica» de una gigantesca maquinaria. El Tercer Reich apenas fue un «experimento provinciano», un «ensayo general» que fracasó en su intento de institucionalizar el imperio de las máquinas. Todos somos víctimas de este fenómeno, pero a todos nos corresponde actuar como resistentes, esforzándonos en «rehumanizar» el mundo. Anders invita a Klaus Eichmann a participar en esta tarea. Nadie cuestiona su ausencia de culpa. No puede ser acusado de los crímenes de su padre, pero su inocencia exige que repudie a su progenitor. La deslealtad es virtud cuando las obligaciones filiales están referidas a un criminal. Ese acto es necesario para atenuar el horror de una matanza inconcebible. El Holocausto no es insoportable tan solo porque haya sucedido, sino porque «el hecho de que una vez haya sido posible algo así es ya imborrable y se perpetúa como una posibilidad irrevocable”. El gesto de rechazar a un padre genocida tiene un enorme valor. Un paso de esta naturaleza mejoraría las expectativas de futuro, abriendo un horizonte más esperanzador. Al romper con su origen, Klaus recuperaría su dignidad y se ganaría el respeto de todos: «El día que supiéramos que hay un Eichmann menos, ese día no sería para nosotros un día cualquiera. Pues “un Eichmann menos” no significaría para nosotros un hombre menos, sino un ser humano más».
El hecho de que Eichmann no albergara sentimientos antisemitas no atenúa su culpa, sino que la agrava, pues revela la esencia de un poder ejercido indistintamente sobre judíos y gentiles. Esta ausencia de prejuicios corrobora las tesis de Hannah Arendt: el nazismo no es una simple rama del totalitarismo, sino la expresión más acabada de la esencia del poder. La necesidad de criminalizar a una parte de la población responde a la necesidad de manifestar la fuerza del Estado. La abominación de los judíos es un viejo prejuicio cristiano que reunía las condiciones ideales para evidenciar la impotencia del individuo frente al poder instituido. Los hornos crematorios tienen la elocuencia de las ejecuciones públicas de la Europa medieval. La carne maltratada de los reos recuerda la existencia de un poder sin otro horizonte que perpetuar su dominio. La biotecnología de los campos no es ingeniera genética, sino una política total que se ejerce sobre el cuerpo y el espíritu. Al igual que Imre Kertész o Jean Améry, Günther Anders, que no ha vivido la experiencia de la deportación, considera que Auschwitz no debe interpretarse como la última estación de la infamia humana. Auschwitz no es el producto de una sociopatía colectiva, sino el síntoma más revelador del estado de nuestra cultura. Eichmann intentó disculpar sus crímenes, invocando la obediencia debida. Si en vez de ser funcionario del gobierno nazi hubiera pertenecido a la Administración de un país democrático, su gestión habría sido perfectamente normal. El destino muchas veces se disfraza de signo político y él no tuvo la suerte de ejercer su trabajo en un Estado de derecho. El problema, nos dice Anders, es que el totalitarismo no acabó con Hitler o con Mussolini. Bajo otras formas, sigue impulsando el curso de la historia y todos le servimos con la fidelidad y buena conciencia que acompañó a Eichmann durante sus años al servicio del Reich. Las guerras se han vuelto invisibles. Sólo conocemos aspectos parciales de la devastación que está produciéndose en Alepo, Mosul o Yemen. A pesar de contar con enormes medios para captar y difundir las imágenes de las tragedias de nuestro tiempo, las circunstancias políticas frustran o limitan el trabajo de los periodistas, minimizando el horror desatado por las campañas bélicas. Cuando el dolor humano acontece cerca de nosotros, el desinterés produce el mismo efecto que la escasez de información. Aparentemente, se ha generalizado la idea de que hay seres humanos innecesarios, sobrantes: por su improductividad, por su inadaptación o por su excentricidad. Esa impresión –más o menos consciente y, en mayor o menor medida, interiorizada– mantiene la rampa de Auschwitz en funcionamiento, pero sin la necesidad de organizar grandes operaciones de exterminio. El Mediterráneo es la tumba silenciosa de miles de esperanzas y nada indica que ese escándalo vaya a finalizar, al menos en un futuro cercano. Eichmann no perderá definitivamente su batalla hasta que la humanidad asuma que el cuidado del otro, del diferente, del extranjero, no es una obligación retórica, sino el fundamento de una convivencia basada en principios éticos y no en un impasible pragmatismo.