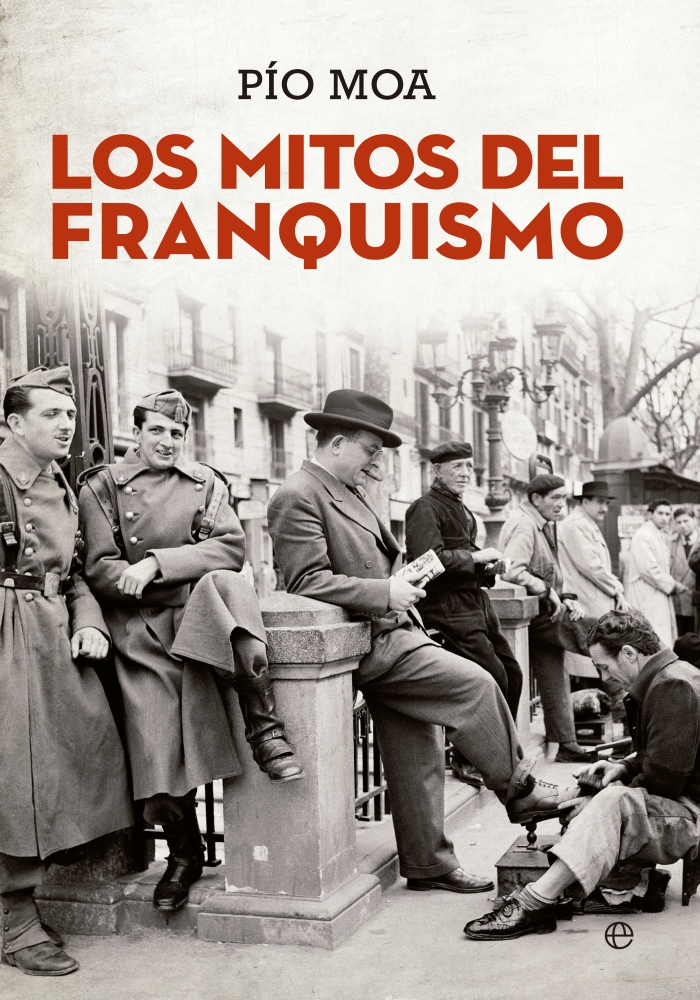El 5 de junio de 1983, José López Rubio leía su discurso de ingreso en la Real Academia Española. El título de su disertación era el que encabeza este artículo. La conferencia fue editada, como era usual, por la propia Academia y, por tanto, el opúsculo puede consultarse en una buena biblioteca, como la Biblioteca Nacional, puede adquirirse en librerías de segunda mano –si se encuentra, claro– o, lo que es más fácil de todo, puede descargarse en la página web de la institución. Tras las palabras protocolarias de rigor, el nuevo académico aludía directamente a lo más llamativo de su discurso, que era precisamente el susodicho título. Con la integridad propia de una persona de talante exquisito, lo primero que hacía López Rubio era reconocer que el marbete no era de su invención: «Hace ya algún tiempo, mi admirado y querido Pedro Laín Entralgo […] publicó en un semanario estas líneas: “Hay una Generación del 27, la de los poetas, y otra Generación del 27, la de los ‘renovadores’ –los creadores más bien–, del humor contemporáneo”». Era el propio Laín, seguía reconociendo el orador, quien mencionaba expresamente la lista de autores que en su opinión debían incluirse bajo ese sello generacional: Antonio de Lara «Tono», Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura y el propio José López Rubio.
Se planteaba explícitamente Laín la posible existencia de un vínculo entre la generación del 27 reconocida académicamente como tal, la de los grandes poetas, y esta otra que postulaba. La cuestión quedaba abierta y la contestación diferida en tal grado que, a las alturas en que habla López Rubio, seguía sin ser contestada. Parecía en principio, pues, que la disertación del nuevo académico iba a transitar por esos derroteros, pero pronto los oyentes de entonces o los lectores de ahora iban a constatar que no era ese el tema que más le interesaba a López Rubio. Como parte integrante del grupo de humoristas que el discurso pretendía elevar a la categoría de Generación del 27 alternativa, López Rubio mostraba a las claras sus cartas desde el principio. Su discurso, como evoca él mismo al comienzo, se produce en una fecha a todas luces tardía para el reconocimiento. Este les llega póstumamente a todos los integrantes del grupo humorístico, pues todos ellos han fallecido ya cuando tiene lugar el ingreso del que fue su compañero de aventuras literarias y sentimentales. Todos, naturalmente, menos este. Nada tiene de extraño, por tanto, que la conferencia en cuestión tenga un marcado tono crepuscular en todos los sentidos: el orador se califica a sí mismo de «superviviente», aunque reconoce que el término le incomoda («tiene demasiado de postrimería y poco de novísimo»). La alocución mezcla así la reivindicación de la labor profesional de esos escritores polifacéticos en su vertiente más innovadora –el humor en todas sus formas– con el cariño personal, el tono afectuoso, el recuerdo generacional y el homenaje sentimental a esa irrepetible lista de autores cómicos.
Como pasa en toda exploración intelectual que toma como referencia la cuestión de las generaciones, una de las primeras cosas que hace el analista es constatar que las fechas obedecen a tal perspectiva de aproximación: «nacimos dentro del espacio de unos cinco años, casi pisándonos los talones», dice el conferenciante, para a renglón seguido reconocer que tan importante o más que esa coincidencia cronológica es la similitud vocacional: «seguimos, cada uno atendiendo a su juego, en la misma partida, con los inevitables –más bien, inevitados– contagios, el mismo camino, con la misma constante sed, hacia nuestra meta presentida y prevista: el Teatro». Da la impresión de que López Rubio intenta despejar toda duda al respecto, porque insiste en esta concordancia de actitudes y objetivos como clave fundamental para el reconocimiento de un grupo generacional propiamente dicho: «Esta Generación del 27 fue coincidiendo, casi cronométricamente, no sólo en aficiones y afinidades, sino también en los mismos lugares, por sus mismos pasos contados, en las semejantes formas de una vocación literaria».
De esas premisas se extrae casi como efecto colateral una característica que no deja de resultar interesante desde otro punto de vista. Me explico: ya se ha mencionado el teatro como la meta –casi podría decirse natural? de estos autores, pero el camino hacia ese objetivo estuvo empedrado de enormes obstáculos y dio lugar a que, uno a uno, los mencionados escritores tuvieran que transitar por tortuosos vericuetos. La primera estación, por sus obvias facilidades de acceso, era la colaboración en prensa como caricaturistas, dibujantes, articulistas o cuentistas. En este punto es de obligada mención las cabeceras de algunos semanarios de humor que hicieron época, en especial Buen Humor y Gutiérrez. Pero, claro, si se mencionan esas publicaciones periódicas, no pueden omitirse algunos de los nombres que las hicieron posible y, en general, los nombres de los auténticos renovadores (¿o, siguiendo a Laín, sería mejor decir directamente creadores?) del humor hispano entre finales del siglo XIX y comienzos del XX: nos referimos a Julio Camba, Wenceslao Fernández Flórez, K-Hito (Ricardo García López) y, por encima de todo, la fuente de toda la creatividad humorística en la España de la época, el inevitable Ramón Gómez de la Serna. A todos ellos los menciona de soslayo López Rubio, aunque reconociendo la deuda impagable que los entonces jóvenes contrajeron con aquellos gigantes. Jardiel llegó a decir a este respecto: «Sin Ramón Gómez de la Serna, muchos de nosotros no seríamos nada. Lo que el público no pudo digerir entonces de Ramón, se lo dimos nosotros masticado y lo aceptó sin pestañear siquiera».
En contra de lo que hoy en día podríamos considerar usual –el éxito teatral como antesala de las producciones cinematográficas–, estos autores probaron fortuna en el cine antes de encarrilar su carrera en los escenarios. ¡Y qué ámbito cinematográfico! ¡Nada menos que Hollywood! Claro que, si bien se mira, obtener contratos en otros estudios cinematográficos hubiera sido impensable, no sólo en la económicamente modesta España de la época, sino hasta en los países más avanzados de la propia Europa, que carecían de los medios del gigante norteamericano. Por el contrario, Estados Unidos en general y Hollywood en particular representaban la prosperidad, el lujo, la ostentación, el glamur. Eran los tiempos del paso del mudo al sonoro y la industria estadounidense necesitaba escritores en lengua española para el mercado de habla hispana. ¡Qué tentación para aquellos jóvenes! ¿Cómo iban a resistirse? De los cinco miembros de esta otra Generación del 27, sólo Mihura se quedó en España. Los otros cuatro consiguieron empleos en Hollywood y aprovecharon la oportunidad para ganar bastante dinero y codearse con lo más selecto del mundo del espectáculo. Dice López Rubio, con el relativismo que ceba la distancia, que todos ellos se matricularon en aquel espejismo como si fuera una nueva asignatura. Un entusiasmo que fue diluyéndose hasta que, unos antes y otros después, terminaron un poco hartos de aquel ambiente e hicieron las maletas para regresar a España.
Toda esa experiencia acumulada, tamizada por un descreimiento mundano, fue la que más adelante plasmaron en sus obras de madurez. Y, sobre todo, como recalca López Rubio, fue en el teatro donde de nuevo los cinco de marras volvieron a encontrarse, «dueño ya cada uno de su técnica, de sus efectos, de sus voces, tan diferentes como similares». Puede decirse que es aquí donde comienza realmente la aportación más personal de estos autores. Por ello, el grueso del discurso se dispone a recorrer los hitos de cada una de esas carreras. Como dije antes, en todos los casos vida y obra de estos personajes se entrelazan en las evocaciones que realiza el nuevo académico. En su discurso, que es primariamente un homenaje, López Rubio no puede ni quiere separar sus propias vivencias, sus recuerdos y sus afectos de la consideración crítica que pueda merecerle la trayectoria específica de aquellos que, en primer lugar, son sus amigos y compañeros. Hasta los leves reparos que de vez en cuando le suscitan determinadas obras o algunas actitudes quedan atemperados por ese filtro afectuoso: fiel a sus amigos hasta sus últimas consecuencias, el conferenciante siempre encuentra una explicación para un exceso o una disculpa para una omisión.
De Tono resalta, en primer lugar, su formación autodidacta, su elegancia y su inteligencia natural. Uno de sus rasgos más llamativos era la capacidad para urdir chistes sencillos pero muy imaginativos, un «humor convertido en absurdo, a dos pasos del surrealismo, que nos dejaba perplejos». Como hará con los demás a lo largo de toda su intervención, López Rubio cita algunas perlas: «La señorita que asoma la cabeza por la puerta entreabierta: – Imposible, no puede usted pasar porque estoy descalza. – Y eso, ¿qué importa? – Es que estoy descalza hasta la cabeza». Otra en la misma línea: «– ¿Cómo te ha encontrado el médico? – Muy mal. Resulta que tengo la tensión mínima más alta que la máxima», Y una más: «–Le encuentro a usted muy cambiado, don Vicente. Parece usted otro. – Es que yo no soy don Vicente. –¡Pues más a mi favor!»
Es, como bien puede apreciarse, un tipo de humor que ya no se lleva, pero que en su momento era bastante apreciado por el público, con una sensibilidad que hoy nos parece ingenua o demasiado elemental. Su paso por Hollywood apenas le dejó huella. Después, durante la guerra, fue colaborador de La Ametralladora y subdirector de Vértice. Trabajó con Mihura en varios proyectos y luego con otros autores teatrales, consiguiendo un indudable reconocimiento con su tipo de humor sorpresivo, como de fuegos artificiales. Así, en los diálogos entre médicos y pacientes. «– ¿Se le duermen a usted las piernas con frecuencia? – Sí. En cuanto las acuesto». «– ¿Se le va a usted alguna vez la cabeza? – Sola, no. Siempre voy con ella». Más que humor propiamente dicho, se trataba de una actitud ante la vida que se prolonga hasta las postrimerías, pues, ya moribundo en el hospital, le dice a un amigo que le visita: «Perdona que no te acompañe a la puerta, pero es que esto de morirse es una lata».
La creatividad de Tono se consumió en esos chispazos no siempre bien comprendidos y aceptados por un público conservador en lo político y en lo humorístico. Por otro lado, aunque López Rubio apunta que «sus ocurrencias, llevadas a la escena, lograban un efecto irresistible», lo cierto es que Tono no llegó a cuajar una obra maestra (ni tan siquiera una obra memorable). En muchos aspectos, Edgard Neville era la antítesis. Prototipo de dandi o gentleman, dice de él López Rubio que «nació señorito y tuvo para su infancia cuanto podrá dar la “belle époque”, que era mucho». Era, pese a su nombre extranjero, un madrileño de pura cepa y, como tal, una mezcla curiosa entre golfo y aristócrata, con su punto romántico, capaz de enrolarse en las guerras de África para olvidar un desengaño amoroso. Empezó colaborando en la revista Buen Humor y luego se puso a escribir comedias, solo o en compañía de otros, como el propio López Rubio, que rememora algunos de aquellos escarceos juveniles. Abierto a todos los aires y todas las experiencias, Neville consiguió un empleo diplomático en Washington y luego se marchó a Hollywood, donde fue contratado por «la Metro Goldwyn Mayer para escribir diálogos con destino a las producciones en español».
De vuelta en España, Neville siguió trabajando en diversas labores relacionadas con las producciones cinematográficas y las actividades teatrales. En cuanto a lo primero, el cine, Neville fue, sin lugar a dudas, quien más huella dejó en todo lo relativo al séptimo arte, empezando por la dirección de varias películas que tuvieron bastante impacto en su momento. En 1935 dirigió su primer largo, El malvado Carabel, a partir de la novela de Wenceslao Fernández Flórez. En 1936 filmó La señorita de Trevélez, según la comedia de Arniches. López Rubio subraya el cambio que se opera en su físico algunos años después: engordó «una barbaridad de kilos», hasta el punto de amenazar su salud y convertirse en «un hombre distinto». Pero, por encima de todo, el conferenciante se detiene en la que iba a ser la obra maestra indiscutible de su biografiado: «Neville no sería Neville sin El baile». La pieza se estrenó en Bilbao en 1952 y desde entonces ha sido representada en multitud de ocasiones, hasta el punto de que, para buena parte del público, los nombres de la obra y del autor forman un todo indisociable. Y un apunte lleno de agudeza sobre el modus operandi de Neville: «No pretende la “risa, risa”. Prefiere la “sonrisa, sonrisa”, que es como un alegre suspiro».
Como en el caso de Tono, selecciona López Rubio un puñado de frases u ocurrencias que dan la medida del personaje. Neville, como casi la mayoría de esta generación de humoristas, hacía gala de un escepticismo zumbón, que remitía en gran medida al poso agridulce que le había dejado la vida. Así, por ejemplo, la diferencia entre novio y marido: «El novio es muy diferente al marido. Es un marido disfrazado de bueno». Con respecto a la convivencia señalaba: «Convivir es el arte de vivir con las gentes con las que no se puede vivir». Y esta benevolencia corregida por el pragmatismo cruel: «Sé bueno con todo el mundo, y generoso, pero sobre todo con los ricos, porque los pobres no te pueden probar su agradecimiento».
El siguiente en la lista, siempre siguiendo un orden cronológico de nacimiento, es Enrique Jardiel Poncela, «arriesgado hasta la temeridad, principio y fin de un humor distinto, imitado, aunque inimitable». Prolífico desde muy temprana edad, Jardiel era un personaje deslumbrante por su ingenio y su osadía. Fue teatralmente el más precoz del grupo pero antes de probar fortuna, como todos, en el teatro, desempeñó las más diversas labores para dar cauce a su imaginación desbordante: redactor de La Correspondencia de España, autor, ilustrador y editor de una serie de narraciones cortas y hasta novelista esotérico. Mención aparte merece, naturalmente, la creación de unas novelas humorísticas que se han convertido casi en clásicas en lengua española: Amor se escribe sin hache, Espérame en Siberia, vida mía y Pero, ¿hubo alguna vez once mil vírgenes?, por poner sólo unos ejemplos.
Era también, como gran parte de los escritores de la época, un hombre de café y tertulias. En la de Pombo, con Ramón, como era inevitable, pero también en muchas otras: noctámbulo y empedernido discutidor, señala López Rubio que «charlaba hasta casi la hora del amanecer en los cafés de su barrio». Recuerda el conferenciante, por si hacía falta, que en aquel tiempo los cafés permanecían abiertos hasta altas horas de la madrugada, o ¡no se cerraban! Respondía también Jardiel a otro de los grandes tópicos que se atribuyen al cómico: por un lado, aparentemente, alegre y despreocupado, de risa fácil e ingenio ligero; pero, por otro, con un fondo de amargura, derivado quizá de sus angustias económicas o de otros problemas que lo sumían en períodos de silencio y depresión.
Aparte del teatro, sus dos grandes pasiones fueron el amor y el juego, perdiciones también muy características de una época que, en su conjunto, tuvo más de cutre que de belle. No resulta difícil imaginar en muchas ocasiones a Jardiel, devoto del café con leche y del tabaco negro, como un personaje secundario de algunas de aquellas comedias de su tiempo, solo, triste y sin blanca, desplumado en alguno de los casinos en que probaba fortuna de forma tan persistente como inútil. En el fondo, pese al relativo éxito, un perdedor. No hay que olvidar, para entender esta última alusión, que el teatro de Jardiel despertó algunas adhesiones, pero también muchas más incomprensiones, que se tradujeron en ataques feroces. De ahí sus famosas diatribas contra la crítica, de las que López Rubio nos ofrece unas muestras: «A menudo el crítico de un arte es el que fracasó al ser profesional de ese arte». «Lo mejor de un autor es siempre lo que tiene de crítico. Lo peor siempre del crítico es lo que tiene de autor». «El crítico, al acudir a los estrenos, entra en el teatro llevando casi siempre un prejuicio, y casi nunca sale llevando un juicio».
El cuarto del grupo fue Miguel Mihura. Nace en Madrid, en 1905, en el seno de una familia que, según confesión propia, ya tenía casi inoculado en vena el sentido del humor y la pasión teatral (su padre era actor y autor teatral). De casta le vino, pues, la afición. López Rubio lo dice en términos casi físicos: desde su juventud, «el teatro se [sic] le fue entrando por los poros». Yo añado, por mi parte, que el ambiente de cómicos ambulantes que se describe en este punto («Las largas horas en las estaciones, para empalmar y no perder fechas. Los equipajes que hay que hacer apresuradamente, después de terminada la función. Las fondas, las pensiones, el sueldo que no llega, los anticipos, las disputas por los camerinos») me recuerda inevitablemente al ambiente que retrató magistralmente Fernando Fernán Gómez en aquella película, basada en una novela propia, que se titulaba El viaje a ninguna parte.
Su carrera coincide en sus pasos iniciales con los que también dieron sus compañeros (colaboraciones en Buen Humor, luego en Gutiérrez, con K-Hito) y más adelante, o casi al mismo tiempo, dibujante, cuentista e improvisador de las más diversas facetas de un humorismo imaginativo y surrealista. «Pregunta el camarero al cobrar: – ¿De qué tomaron los bocadillos? ¿De queso o de jamón? – No sé. Sabían a goma. – Entonces eran de jamón. Los de queso saben a madera». «La mujer del nuevo rico a su esposo: – Te he dicho mil veces que no es elegante que te muerdas las uñas, Jacinto. En todo caso, lo que debes hacer es ir a que te las muerda la manicura». «Entra un cliente a una lechería: – Écheme en esta botella dos litros de leche de vaca. – En esa botella no caben dos litros de leche de vaca. – Bueno, pues entonces échemelos de leche de cabra».
Postrado durante un extenso tiempo por enfermedad cuando aún era joven, Mihura será, como ya se dijo, el único de los cinco que no cruce el charco con destino a los estudios de Hollywood. Aun así, el cine le sedujo, como a todos, y durante un tiempo escribió con asiduidad para la gran pantalla. «Colaboró, entre adaptaciones, guiones y diálogos, en casi cincuenta producciones». En el otoño de 1935 tenía ultimada la obra por la que sería más tarde recordado y celebrado, pero Tres sombreros de copa tardaría aún bastantes años en estrenarse. No cabe muestra más obvia de que se trataba de un humor que se adelantaba a su tiempo y al gusto del público. Durante la guerra dirigió La Ametralladora, «destinado a llevar la risa a aquellos que podían morir en cualquier momento». Luego fundó la revista de humor más emblemática de la época, La Codorniz. Mihura fue siempre abanderado de un humorismo innovador y, para muchos, desconcertante.
Al llegar a este punto, López Rubio recapitula brevemente: «He hecho, desordenados, incompletos, desiguales, unos apuntes en que trato de los hombres que he admirado». El oyente o el lector se revuelve inquieto, pero enseguida llega la explicación. Con la elegancia que le caracteriza, el nuevo académico se relega modestamente a sí mismo: «Me queda otro de esta Generación del 27 por tocar, pero ya se nos ha hecho tarde y no hay tiempo para hablar de él». Y de este modo termina su disertación. Nosotros haremos también una pausa. Pero, a diferencia de él, no callamos del todo, sino que simplemente dejamos la continuación para el próximo día. Nos queda todavía mucho por decir de esta otra Generación del 27, empezando por hacer una sinopsis de la vida y obra del quinto miembro: José López Rubio.