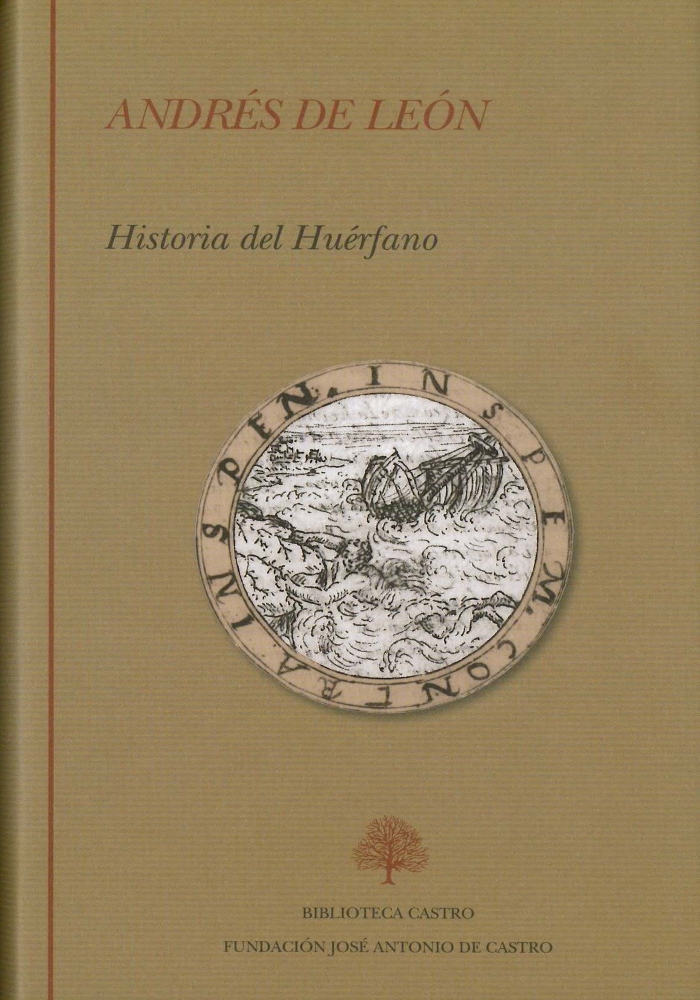Jean Paul Sartre tal vez fue uno de los últimos mandarines de la cultura europea. Pocos autores han gozado de un prestigio tan elevado. Durante décadas fue la referencia indiscutible de varias generaciones, siempre pendientes de sus opiniones para utilizarlas como guía moral, política o estética. Rechazar la Legión de Honor en 1945 y no acudir a la ceremonia de entrega del Nobel de Literatura en 1964, donando el dinero a la causa socialista, incrementó su leyenda. No era un simple filósofo con pluma y talento de literato, sino un moralista de la envergadura de Nietzsche. Su intención era desmontar la tradición heredada para inaugurar una nueva era, donde el hombre se emancipara definitivamente de la tutela de los dioses y se librara de la opresión capitalista, el nuevo becerro de oro. Para Sartre, la violencia era un recurso legítimo. En su prólogo a Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, escribe: «El arma de un combatiente es su humanidad. Porque, en los primeros momentos de la rebelión, hay que matar: matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido: quedan un hombre muerto y un hombre libre; el superviviente, por primera vez, siente un suelo nacional bajo la planta de los pies».
La hegemonía de Sartre comenzó a resquebrajarse cuando la faz del comunismo fue definitivamente desenmascarada. Detrás de sus promesas de igualdad y fraternidad, se escondían las alambradas del Gulag y los carros blindados, cerrando el paso a cualquier apertura. La chismografía que rodea a todas las figuras públicas acabó destronando a Sartre, aireando una intimidad poco ejemplar. La caída de Sartre fue estrepitosa, algo inevitable cuando has escalado hasta lo más alto, alcanzando la estatura del mito.
_-_Jean_Paul_Sartre_and_Simone_De_Beauvoir_welcomed_by_Avraham_Shlonsky_and_Leah_Goldberg_(cropped).jpg)
Sartre nunca se afilió al Partido Comunista y criticó abiertamente el estalinismo, lamentando que el humanismo marxista se hubiera esclerotizado en la Unión Soviética. Director de Les Temps Modernes, apoyó a los independentistas argelinos, elogió los kibutz israelíes y colaboró con Bertrand Russell en la creación del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, un organismo independiente y sin jurisdicción real, cuyo objetivo era sacar a la luz las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Sartre se solidarizó con la Revolución Cubana, la Revolución Cultural china y el Mayo del 68. Con el fervor del que –tras perder la fe en Dios- descubre una nueva forma de trascendencia, abrazó el marxismo, pensando que materializaría el kantiano reino de los fines. En Pensadores de la nueva izquierda, Roger Scruton señala que –para Sartre- el marxismo no es una ideología, sino «una promesa de redención». El marxismo exalta un futuro donde el individualismo burgués será reemplazado por una totalidad mística, un nuevo orden. Esta perspectiva no está muy lejos de la utopía nacionalsocialista, donde el Volk se convierte en la meta última de la historia, usurpando el lugar de lo sagrado. Para no desviarse del marxismo, Sartre tritura su propia concepción de la libertad, sumiendo al individuo en una existencia inauténtica subordinada a una utopía colectiva. Aunque rechaza el materialismo dialéctico, suscribe las tesis del materialismo histórico, asegurando que el capitalismo cosifica al trabajador y solo cabe su superación mediante la praxis revolucionaria. Sartre incurre en el pecado capital del marxismo: considerar que la plusvalía y el salario son formas de esclavitud. ¿Acaso no es necesario que algunos particulares acumulen un capital para crear empresas, generando de ese modo puestos de trabajo? ¿No es la actividad productiva una mercancía con un valor? ¿No mejora la autoestima del trabajador y sus condiciones de vida gratificar su esfuerzo mediante una retribución justa? ¿Cuál es la alternativa? ¿El Estado como único empresario? ¿Volver al trueque, destruyendo el dinero?
Sartre asume el profetismo milenarista del marxismo, pontificando que la «democracia burguesa» es un ejercicio de enajenación colectiva, donde la libertad se rebaja a mero espejismo o simulacro. La libertad humana solo se realiza en el socialismo. La brutalidad bolchevique nos horroriza, pero era necesaria en su contexto. La intervención de la Unión Soviética en Checoslovaquia, frustrando la Primavera de Praga, no invalida el potencial liberador del marxismo. Solo muestra que cada pueblo debe avanzar hacia el socialismo por un camino propio. Lo que valió para los campesinos rusos de 1920 ya no es adecuado para los trabajadores checos de 1950. Sartre entiende que los trabajadores checos no añoran la democracia, sino un socialismo adaptado a sus necesidades. ¿Verdaderamente es así? El filósofo francés usurpa el lugar del otro, lo cosifica, niega su libertad, para atribuirle sus propias ideas, despreocupándose de entender al que piensa de forma diferente y anhela otras metas. Para Sartre, el trabajador no es una realidad compleja, autónoma y potencialmente divergente, sino una abstracción, una figura que se puede deformar para justificar su perspectiva. Dicho de otro modo: una mercancía cuyo valor no se mide por su esfuerzo, sino por el papel que se le asigna en el devenir histórico.
Sartre pide a la opinión pública que juzgue al comunismo «por sus intenciones y no por sus acciones». Ese razonamiento perverso -¿acaso las acciones no son el reflejo inequívoco de las intenciones?- propicia juicios tan aberrantes como la justificación del asesinato de once miembros del equipo israelí que iba a participar en las Olimpiadas de Múnich de 1972. No se me ocurre ninguna excusa razonable para justificar estas palabras. En cuanto al juicio favorable a la Unión Soviética, ¿se puede disculpar a Sartre, arguyendo que desconocía lo que realmente sucedía? Póstumamente, Antoine Burnier recopiló inéditos de Sartre (L’Adieu a Sartre, 2000), descubriendo frases que disipaban cualquier intento exculpatorio. «Gracias a documentos irrefutables –escribe el autor de La náusea– conocimos la existencia de auténticos campos de concentración en la Unión Soviética». Pese a esa reflexión, Sartre visitó Moscú en 1954 y, a su regreso, afirmó que «había libertad total de crítica». En sus últimos años, tras conocer los abusos que se perpetraban en la República Socialista de Vietnam, Sartre se solidarizó con los refugiados que huían del régimen. Ese gesto le permitió reconciliarse con Raymond Aron, al que había acusado de ser el típico intelectual al servicio de la inmundicia capitalista. Fue un gesto tardío e irrelevante. Como apunta Roger Scruton, «para entonces todo el trabajo estaba hecho».
Sartre agitó la bandera del compromiso. Los intelectuales deben pronunciarse. No se refería a militar en un partido, sino a tomar conciencia de la realidad de su tiempo y apoyar las causas justas. No hacerlo significaba obrar de «mala fe». Si Flaubert y Goncourt hubieran apoyado la Comuna, quizás la represión no habría sido tan feroz. Su silencio es una forma de complicidad, una culpa que mancha su obra, restándole grandeza. Evidentemente, ese argumento prepara la defenestración del propio Sartre, pues guardó silencio, sabiendo que encubría hechos deleznables. Pidió responsabilidad, pero actuó de forma irresponsable, justificando el despotismo soviético, los crímenes de la Revolución Cultural china y el terrorismo de Septiembre Negro. Muchos escritores de prestigio -como Vargas Llosa- hallaron en Sartre el acicate inicial para iniciar su obra, pero con el tiempo rompieron con su magisterio. En «Sartre y sus ex amigos» (30-XII-2012, El País), el Nobel peruano reconoce el talento de Sartre como polemista y su extraordinaria capacidad de hilar argumentos, rebatiendo las tesis opuestas, pero esa habilidad, lejos de inscribirse en la honesta búsqueda de la verdad, no supera el umbral del ingenio y la retórica. Sartre es un «sofista de alto vuelo». Quizás ese sea el juicio que mejor refleja la trayectoria de un intelectual que se dejó guiar por el pragmatismo y el posiblismo. Si crees que el paraíso te espera en la otra esquina, si entiendes que el comunismo es la posibilidad de instaurar el reino de los fines, si consideras que la burguesía oprime al proletariado y el capitalismo constituye un sistema injusto y deshumanizador, sacrificar la verdad o silenciar datos incómodos se perfila como un acto ético. Según Sartre, estamos obligados a querer la libertad de los otros, pero lo cierto es que la mirada de los otros nos paraliza, nos cosifica, amenazando nuestra propia libertad. Por eso afirma en su pieza teatral A puerta cerrada: «El infierno son los otros». Este pesimismo revela una honda desconfianza hacia el hombre y quizás explica la simpatía por el marxismo, un falso humanismo que identifica la violencia con la espuma del porvenir. Frente a la burguesía, que ama la convivencia pacífica y los pequeños placeres, Sartre se alza como un severo moralista. Su imagen del paraíso evoca la «implacable geometría» de la guillotina, esa Máquina armada con un «triángulo negro, con bisel acerado y frío», por utilizar las metáforas de Alejo Carpentier al comienzo de su novela El siglo de las luces. Sartre tenía poco sentido del humor. Es un rasgo que se repite en todos los tiranos. Quizás eso explica su lúgubre visión del hombre y de la historia. A veces deploramos que haya pasado la hora de los intelectuales, pero su ocaso nos recuerda que pensar por uno mismo siempre es preferible a dejarse llevar por mandarines con los pies de barro.