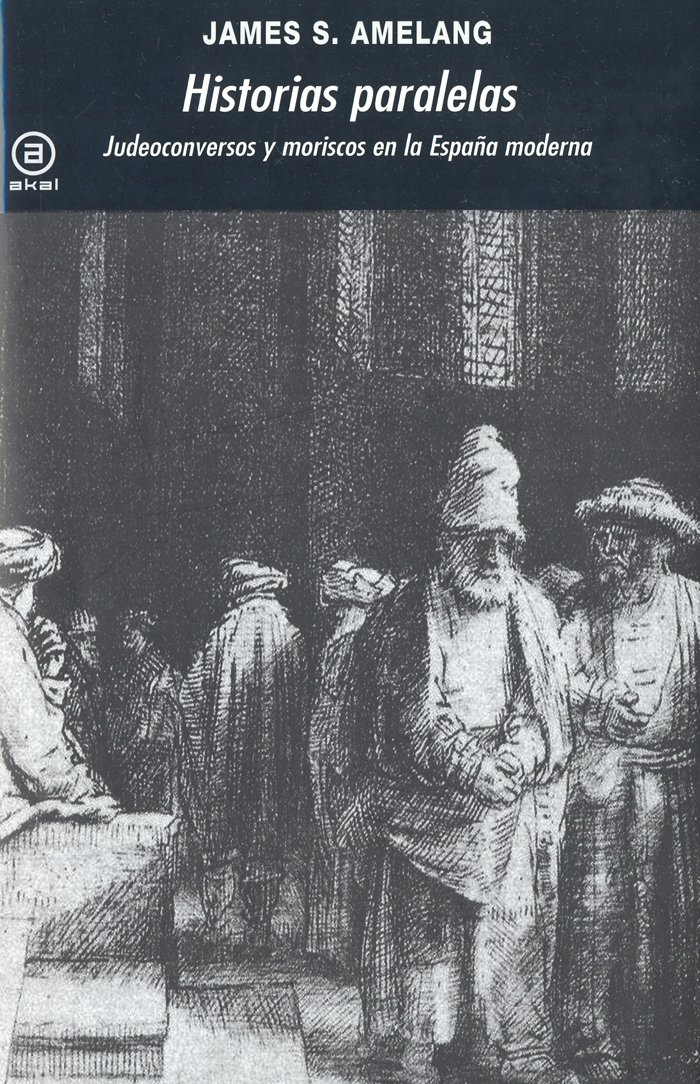Solaris es un clásico de la literatura de ciencia ficción. Publicada en 1961, la novela del ucraniano Stanis?aw Lem plantea el enigma de una inteligencia alienígena, que actúa de una forma incomprensible para la naturaleza humana. El gigantesco océano protoplasmático de un planeta con un sistema binario de estrellas vive aparentemente ensimismado, pero cuando los tripulantes de una misión científica utilizan la radiación para explorarlo, reacciona de forma inesperada, manipulando sus mentes. La inspirada adaptación cinematográfica de Andréi Tarkovski (Solaris, 1972) logra recrear el sentimiento de estupor y vulnerabilidad de los astronautas, que no saben cómo afrontar una experiencia que desborda los límites de nuestro conocimiento. Stanis?aw Lem prolonga esta perplejidad cuando escarba en el subsuelo de la Shoah, buscando las causas de un crimen absurdo, pues el exterminio de los judíos y otras minorías no produjo ningún beneficio objetivo, salvo la satisfacción primaria de aniquilar a un supuesto enemigo. La Shoah no es un acto de rapiña, sino un absurdo despilfarro. Auschwitz nos resulta tan extraño como un océano inteligente y con la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos, pero los campos de exterminio no son fruto de la inteligencia, sino de la mediocridad, el odio y el fanatismo.
En esa marea de inmundicia también chapotearon mentes intelectualmente privilegiadas, pero de escasa calidad moral. En mayor o menor grado, Carl Schmitt, Ernst Jünger y Martin Heidegger se identificaron con el régimen nazi. El punto de encuentro entre las elites y la chusma –por utilizar una asociación de Hannah Arendt– produce la misma estupefacción que un océano capaz de crear replicantes. El océano lucha por restablecer su opaca rutina, pero los nazis obraron como pequeños demiurgos animados por el propósito de depurar y reinventar la condición humana. La aniquilación de millones de vidas no modificó la esencia del hombre ni acarreó ningún progreso. Sólo deshumanizó a víctimas y verdugos. Las cenizas arrojadas al Vístula representan el mayor ejercicio de nihilismo de la civilización occidental. Se afirma que lo divino es inefable, pero lo inhumano no merece otro calificativo. En ambos casos, la razón fracasa al formular una teoría explicativa. O, al menos, nos deja bastante insatisfechos.
En 2004, Jean Hatzfeld, periodista de Libération, publicó Una temporada de machetes, que recogía testimonios de varios asesinos confesos procedentes de las milicias Interahamwe. Al igual que los nazis, ninguno experimentaba remordimientos. Con escalofriante despreocupación, Leópold Twagirayezu declaraba: «Durante las matanzas no veía nada en particular en los tutsis, sólo que había que suprimirlos. Quiero dejar claro que desde el primer hombre al que maté hasta el último, no lamenté nada». De etnia tutsi, Sylvie permaneció escondida y logró sobrevivir, pero se muestra confusa y desorientada al evocar las semanas de terror en las ciénagas. Su experiencia no puede integrarse en una vida humana, pues lo acontecido es estrictamente inhumano. Ni la razón ni el instinto se reconocen en ese horror: «Si se queda uno demasiado anclado en el genocidio, se pierde la esperanza. Se corre el riesgo de contagiarse de otra locura. Cuando pienso en el genocidio en momentos de tranquilidad, reflexiono para saber dónde colocarlo dentro de la existencia, pero no encuentro ningún sitio. Quiero decir sencillamente que no es nada humano». Podría decirse lo mismo de la Shoah. Quizá por eso, Stanis?aw Lem recurre al viejo ardid de un autor imaginario para abordar los crímenes del Tercer Reich. Horst Aspernicus es un antropólogo alemán. De entrada, su nombre evoca a Horst Wessel, jefe de una sección de las SA, autor del himno Die Fahne hoch («La bandera en alto») y gran mártir del nazismo, tras ser asesinado el 23 de febrero de 1930 por militantes comunistas. Después de su muerte, Die Fahne hoch pasó a llamarse Horst Wessel Lied y se convirtió en el himno oficial del NSDAP. Aspernicus es una parodia de Copernicus, el célebre astrónomo polaco que cambió nuestra visión del cosmos con la hipótesis heliocéntrica. Horst Aspernicus no es un apologista del Tercer Reich, pero su nombre evoca el giro copernicano que representó el nazismo, iniciando «una revolución en la antropología del mal».
La obra de Horst Aspernicus se titula Der Völkermord (El genocidio) y se divide en dos partes: I. Die Endlösung als Erlösung (La solución final como forma de redención); II. Fremdkörper Tod (Muerte del cuerpo extraño). Supuestamente, se publicó en 1980 en Gotinga. En realidad, apareció en 1984, con otro apócrifo titulado «Un minuto humano», atribuido a J. Johnson & S. Johnson. Stanis?aw Lem reunió ambos textos con el título Provocación, escribiendo dos pequeños ensayos sobre dos obras inexistentes. De entrada, Aspernicus advierte que la Shoah no es algo excepcional, sino «una parte secundaria» de un proceso que comenzó mucho antes y que nace del propósito de aniquilar al Dios judeocristiano. Aunque no se menciona a Nietzsche, su sombra está presente desde el principio, revelando que su filosofía no es un mensaje liberador, sino una utopía regresiva que sueña con restablecer los valores del paganismo, cuando la virtud era fuerza y no compasión. En la Antigüedad, la guerra no contemplaba ninguna clase de consideración hacia los vencidos. Se exterminaba a sus hijos para evitar posibles venganzas y se mostraban triunfalmente las cabezas de los enemigos abatidos. El horror que hoy nos producen las cestas con restos humanos refleja un innegable cambio de mentalidad, pero lo más llamativo de los genocidios del siglo XX es «el creciente predominio del provecho espiritual sobre el provecho material de los autores». Las matanzas respondían al deseo de ocupar un territorio, apropiarse de riquezas o infligir un castigo. Son la expresión más dramática de una guerra ofensiva o de una empresa de colonización. Los genocidios modernos no se contentan con eso. De hecho, su ejecución provoca pérdidas de todas clases. Las expropiaciones de los bienes judíos empobrecieron a Alemania. No sólo en lo material, sino también en lo científico, lo literario, lo artístico y lo humano.
En Europa occidental, el genocidio se encubrió con expresiones retóricas, casi poéticas, como «Noche y Niebla», pero en el Este se aireaban los crímenes sin pudor. Se exterminaba a familias enteras. No había otra motivación que «la voluntad de matar». Cuando la derrota de Alemania resulta inminente, se recrudecen los asesinatos, pues la satisfacción primaria, narcisista, de matar no es un acto racional, sino una compulsión. Sin embargo, los verdugos no hablan de asesinatos, sino de «deportaciones». Este cinismo no es menos repugnante que el de Heidegger. Lem explica su silencio después de la guerra como una manifestación de su arrogancia intelectual. En la escala del pensamiento, Heidegger considera que los genocidios ocupan «un lugar periférico» y no merecen atención, especialmente cuando el proyecto de una «ontología fundamental» o «filosofía primera» exige no malgastar esfuerzos en cuestiones irrelevantes. Se ha intentado separar al hombre del filósofo, pero Lem no está de acuerdo con este procedimiento. No puede absolverse la obra y condenar al hombre, pues quien desdeña el sufrimiento de tantos inocentes acepta tácitamente «la devaluación del genocidio en el orden de la existencia humana» y su filosofía sólo puede expresar un profundo desdén hacia el ser humano, sus derechos y sus libertades. La Shoah no es una cuestión menor, sino un problema colosal, que nos sitúa en el límite de lo que puede explicarse. El número de víctimas es «una dimensión imposible de abarcar». Aspernicus lo asimila a un «océano de muerte», donde son «completamente inútiles las categorías tradicionales de culpa y castigo, de memoria y perdón, de contrición y venganza». Comprender la Shoah representa un desafío, pero sus artífices son seres mediocres e insignificantes. Hitler refleja esa combinación de falso ascetismo –vegetariano, no fumador, sexualmente tibio e indefinido– y brutal amoralidad que caracteriza al demagogo sin escrúpulos. Durante años, Hitler deambuló por Berlín como un vagabundo, intentando vender sus mediocres acuarelas. Himmler era un maestro de pueblo que había realizado estudios sobre pequeñas explotaciones avícolas. Ambos hallaron «la oportunidad de desahogarse como nunca en su vida». Su interpretación de la política nace del resentimiento y, si hubieran logrado derrotar a los aliados, el nazismo se habría convertido en el «papado del genocidio», investido por una repelente infalibilidad.
La Shoah crea un nuevo imperativo moral, que invierte la máxima kantiana del hombre como fin en sí mismo. Los planificadores del genocidio no experimentan «el escalofrío febril del asesinato alevoso, sino el asesinato legítimo, un deber sagrado, un esfuerzo abnegado y un pasaje a la gloria». El asesinato no sólo es razón de Estado, sino un bien público, un servicio a la comunidad. Aspernicus considera que los dos pilares del genocidio son la «ética del mal» y «la estética kitsch». Dado que ya no es posible pasear la cabeza del enemigo vencido ante la multitud, pues la moral pública reprueba esos gestos, el componente sádico se reserva para la escenificación del crimen. La pornografía del marqués de Sade y el puritanismo administrativo del genocidio industrializado confluyen en la disposición de desnudar a las víctimas al pie de las fosas o en el umbral de las cámaras de gas. Los guerrilleros, incluso si eran judíos, podían conservar su ropa ante el pelotón de fusilamiento, pero los deportados eran sometidos a la humillación de la desnudez. En esos momentos de crueldad, se muestra la «ética del mal», con su lógica perversa y ambivalente: «Desnudos morían los más indefensos: los ancianos, las mujeres, los inválidos, los niños. Desnudos, tal y como nacieron, caían al barro. El asesinato sustituía aquí a la vez a la jurisprudencia y al amor. El verdugo se presentaba ante la multitud de gente desnuda que se preparaba para morir, medio padre, medio amante: les condenaba a una muerte justa, como el padre que con justicia azota a sus hijos, como el amante que, la mirada clavada en la desnudez, ofrece una caricia. ¿Será posible? ¿Puede hablarse aquí de algún vínculo con el amor, aunque sea una parodia macabra?»
La estética kitsch se expresa en la arquitectura monumental, con sus estatuas gigantescas y sus desfiles con antorchas. Todo ese despliegue es un alarde de poder, pero también una evidencia de mediocridad. El apogeo del nazismo es el momento estelar de los «vagabundos, los palurdos, los hijos de los suboficiales, los ayudantes de panadero y los escritorzuelos de tercera fila». Su ascenso significó poner en sus manos un poder ilimitado, casi divino, una rueda que se lubrificaba con «una lujuria homicida». Los nazis lanzaron toda clase de vituperios contra judaísmo y cristianismo, pero emularon algunos de sus ritos. Copiaron las estampas, no los conceptos. Por ejemplo, asimilaron la idea de un pueblo elegido, pero su misión no era religiosa, sino histórica: exterminar a los judíos. «Los signos sagrados no fueron aniquilados, sino invertidos». Ya no se trataba de adorar a Dios, sino de matarlo. Cometer un deicidio parecía imposible, pero borrar de la faz de la tierra al «pueblo que dio origen al cristianismo» constituía «el máximo atentado contra Dios de que era capaz el hombre». El propósito final era llevar a cabo una «contrarredención» que liberara al pueblo alemán de la Nueva y la Vieja Alianza con Dios. Aspernicus concluye que «la verdad inexpresable del genocidio» es la voluntad de llevar a cabo «la ejecución de Dios». El nazismo no es la fuente del actual terrorismo, pero sí su precedente. Al igual que los nazis, los terroristas de distinto pelaje –yihadistas, etarras o neofascistas– conciben la ejecución de sus víctimas como un deber, lo cual les permite obrar con «fría determinación» y absoluta insensibilidad moral.
En «Un minuto humano», Lem completa su tesis: «Se puede compadecer a una persona, quizá también a cuatro, pero nadie puede compadecer a ochocientas mil». El hombre es poca cosa: «Si toda la humanidad, es decir, cinco mil millones de cuerpos, fuera arrojada al mar, el nivel no subiría ni una centésima de milímetro». Lem escribió estas palabras hace algo más de medio siglo. Actualmente, la población mundial rebasa los siete mil millones, pero nuestra presencia en el fondo del mar seguiría componiendo un estrato insignificante. No descubro nada destacando el talento excepcional de Stanis?aw Lem, pero sí quiero llamar la atención sobre su interpretación de la Shoah. El antisemitismo es un antiguo prejuicio cristiano, que inspiró infinidad de pogromos, pero el odio que destilaba era insuficiente para impulsar un genocidio. Alguna vez se ha dicho que «Dios murió en Auschwitz». Es una manera de indicar que participó en el dolor de cada víctima, que no permaneció indiferente en las alturas o al otro lado de las alambradas, como simple espectador. Lem nos propone algo más radical. Auschwitz intentó hacer realidad la frase de Nietzsche: «Dios ha muerto». Su lugar lo ha ocupado la Vida y «la propia Vida no reconoce solidaridad alguna, ninguna igualdad de derechos entre las partes sanas y las partes enfermas de un organismo; estas últimas deben ser amputadas o el todo sucumbe. Compasión con los decadentes, igualdad de derechos para los fracasados; si ésta fuera la más profunda moralidad, sería la contranaturaleza misma como moral» (El crepúsculo de los ídolos, o cómo se filosofa a martillazos, 1889).
Ojalá pudiéramos decir que el asalto del nazismo contra la herencia judeocristiana fracasó definitivamente, pero vivimos en un mundo en guerra, con infinidad de conflictos que siguen derramando sangre inocente. La técnica continúa colaborando con los matarifes. Las atrocidades se graban hoy en día con cámaras de alta definición y se distribuyen por las redes sociales. Los drones matan asépticamente, evitando la dañina confrontación con las víctimas, que casi siempre abre una herida psicológica. Lem dictamina al final de «Un minuto humano»: «Nuestro mundo no está a medio camino del infierno y del cielo: parece estar mucho más cerca del primero». Es difícil quitarle la razón a una mente tan aguda y perspicaz, pero aceptar que probablemente tiene razón nos arroja a una obstinada melancolía. La pugna entre la esperanza y la melancolía tal vez ocupa el centro de la historia humana. No seré yo quien profetice un desenlace, pero sólo un insensato puede desear que la tristeza se convierta en nuestra eterna compañera de viaje. No somos replicantes de Solaris, sino hombres y mujeres que anhelan vivir en paz y con un grado razonable de felicidad.