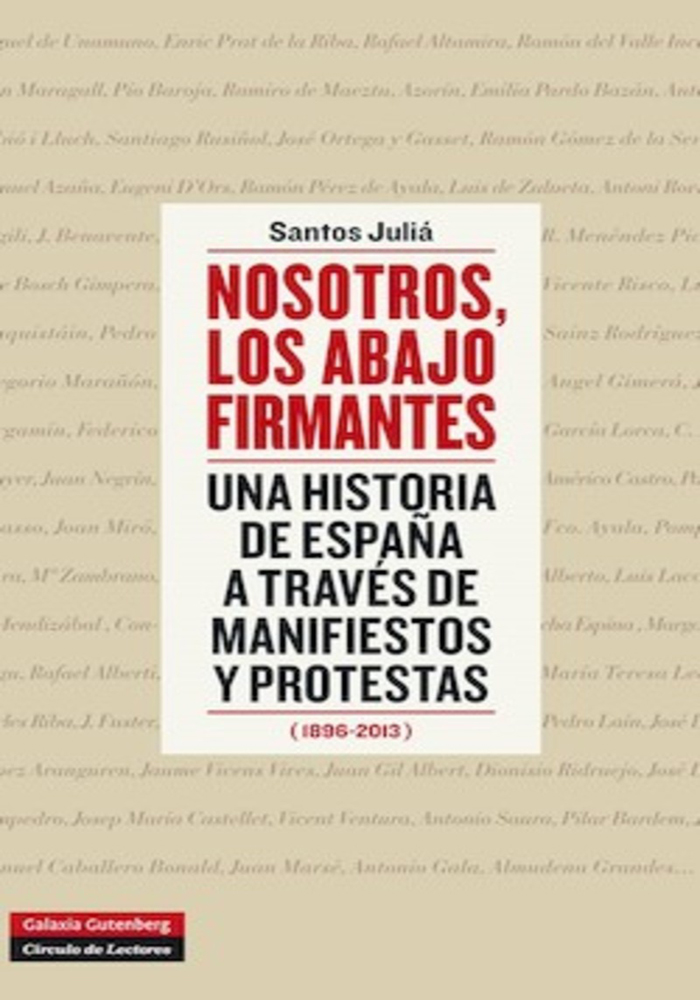Hay una obra de teatro de J. B. Priestley, Dangerous Corner, la esquina de cuyo título es una curva, una curva del tiempo. Varios personajes debaten a lo largo de sus tres actos en busca de la verdad, que al final es dolorosa para todos. Suena un disparo. Y se produce un oscuro total. Cuando vuelven las luces, los personajes están en la misma postura que al comenzar la obra, y como ninguno de ellos repara en el objeto que motivó el debate sobre la verdad, la conversación discurre por el molde agradable de una charla entre buenos amigos.
En la novela El profundo Sur hay una verdadera, nada teatral esquina peligrosa, en la que también se curva el tiempo para hacer coincidir allí a cuatro personajes que no tendrán la más mínima relación entre sí durante la narración, y cuyas verdades íntimas son harto dolorosas. También aquí suena un disparo. Pero en vez de un oscuro total, tendremos una iluminación.
Roberto Bertini viene del profundo Sur que da título a la novela. En 1919, cuando la policía y el ejército del primer mandato de Hipólito Yrigoyen reprimen brutalmente a los huelguistas por «enemigos de la Patria», Bertini es soldado y va en un camión desde el que se dispara contra los manifestantes en fuga. En una esquina hay uno, rubio, presumiblemente joven. Bertini es un gran tirador y «presionó, suavemente, el gatillo del fusil que empuñaba». Pero mata a otro.
Eduardo Pizarro se llama un estanciero viudo que anda de paso en Buenos Aires por esos días y lee en La Nación las noticias sobre lo que está sucediendo en la capital. «Pizarro era un hombre viejo, pero curioso», dice el autor, quien lo hace matar por Bertini al interponer su espalda en la trayectoria de la bala disparada por el soldado. Un tercer personaje aparece en la esquina y se inclina sobre el muerto, mientras el joven rubio dobla esa esquina y desaparece.
Jean Dupuy, un próspero librero francés en la dizque «la Reina del Plata», no tendría por qué andar arriesgando la vida por esas calles, pero es cabrita que tira al monte: en el glorioso 1871 había participado en las revueltas de la Comuna de París, y por eso tuvo que huir de su país. Ahora, al convencerse de que Pizarro está muerto, se alza y dispara con su revólver hacia el camión desde donde vino la bala asesina. Luego, «se dijo que era hora de abrir la librería».
Enrique Warning es el hombre joven y rubio a quien iba destinada la bala de Bertini que mató a Pizarro y provocó la réplica del revólver de Dupuy. También viene del profundo Sur, «tan al Sur de la Patagonia como uno pueda imaginar», y es hijo de una madre soltera, hija de galeses, preñada por un marinero inglés. Su padre desapareció un día, tras un duelo en que mató a otro, y a Enrique lo crió aquel mejor amigo de su padre que coincidía con él en las mismas mujeres. Sabiendo que esta novela no tiene nada más que 87 páginas de cuerpo, cualquiera diría que ya la conté de pe a pa. Y no es así, y ese es uno de sus principales méritos. Tampoco si uno cuenta de pe a pa el desarrollo argumental de Hamlet conseguiría quitarle el interés a sus lectores. No es así, si acaso todo lo contrario: se siente uno estimulado a leer la obra o a ir a verla puesta en escena. Eso es también lo que pretendo aquí al resumir como lo he hecho más arriba la trama de El profundo Sur, aparecida en Buenos Aires el año 1999.
Si no me equivoco, esta debe ser la primera vez que se publica a Andrés Rivera en España, y eso indica una cierta miopía en los ojeadores de las editoriales del país. Porque este sí que es un narrador con voz y con aliento propios. Tan propios que quizá se deba a ellos el descuido con que ha sido tratado por los cultores del mainstream editorial. La de Rivera es otra manera de narrar, no diré si mejor o peor que la habitual, pero sí distinta y, por lo mismo, no sólo les irrita sino que, para mayor inri, los deja con los calzoncillos en los tobillos. [Quizá también haya contado, en su no recepción, el hecho de que fue comunista y expulsado del partido. Pero no me cuento entre los devotos de la teoría de la conspiración.]
Sea como fuere, lo que mayormente me impresiona de esta novela es la potencia de su idioma, su poderío para, por ejemplo, caracterizar personajes: «Beatriche fue siempre mujer, una mujer alta y de caderas imperiosas, para hablar con respeto y sin impudicia», «Eduardo Pizarro la conquistó borracho y la amó sobrio», «Las mujeres bellas y calladas suelen tener la ultrajante costumbre de morir».
Un poderío verbal que inesperadamente cristaliza en sentencias literarias: «Escribir poesía es uno de los abominables vicios de este país», «Ese maldito pedazo de hielo que es Stendhal», «A Enrique Warning la lectura de Jonathan Swift le enmudecía la lengua». Y un poderío que también sirve para pintar en dos trazos situaciones que sugieren un sutil paralelo histórico: «El hombrecito de uniforme militar, con cartuchera al cinto, y un trazo ínfimo de pelo negro como bigote, aún alzaba el chirrido de su lengua: “¡Tiren! ¡Tiren!”» ¿No reconocemos en ese suboficial criollo al cabo Hitler azuzando a su jauría en Núremberg?
Por supuesto que si uno se pone a buscar pelos en la leche, encontrará que incluso en la casi sonámbula precisión de sus enunciados, Andrés Rivera nos queda a veces debiendo alguna que otra explicación. Si es cierto que Walter Dawson y el padre de Enrique Warning compraron mil hectáreas de tierra que miraban al Atlántico y se dedicaron a criar ganado, y no les fue mal, mal se entiende luego que Enrique viaje a Buenos Aires y entre a trabajar en una de las grandes empresas metalúrgicas de la ciudad, siendo como es, tras el suicidio de Dawson, heredero en solitario de la hacienda.
He visto una cita extraída de un reportaje a Andrés Rivera donde, hablando del oficio de escribir, dice que hacerlo «da placer, da mucho placer. Flaubert hablaba de cópula. Es eso, exactamente». Leí, así mismo, que dice haber nacido «cuando nadie hablaba del complejo de Edipo», lo que me parece una feliz patada en la espinilla al psiquiatrismo que suele heder en cierta literatura rioplatense. Y en alguna parte registré que Juan Gelman, un ex compañero de partido (del que también lo expulsaron) a quien dedicó su primera novela, lo ha llamado «el Joseph Conrad argentino».
Me seduce, por último, el hecho de que en su canon admita con igual entusiasmo a Roberto Arlt y Jorge Luis Borges. Todo ello compone una figura sumamente atractiva de escritor, avalada por esta novela de, repito, tan solo 87 páginas. El profundo Sur es una especie de demostración geométrica de la vieja sabiduría de Gracián, según la cual, menos siempre es más.