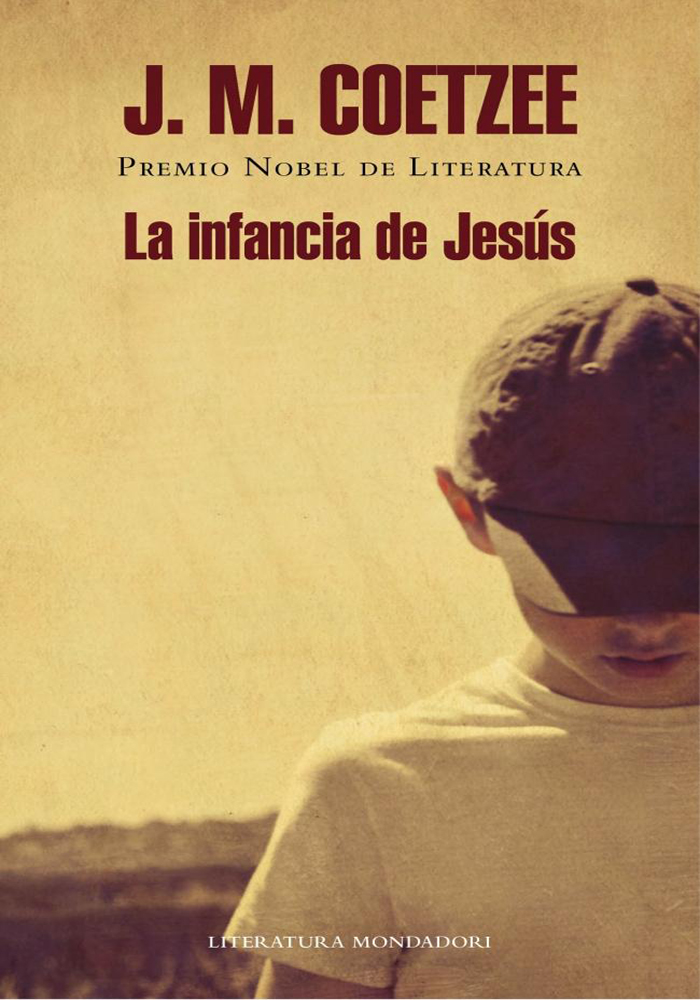El énfasis actual en la memoria colectiva –inseparable de las cuestiones identitarias- ha provocado innumerables daños colaterales, como el desplazamiento de la historia de analista exclusiva del pasado a disciplina cuestionada en aras de interpretaciones más comprometidas y militantes. Con la postergación, no ya de la objetividad, sino del simple distanciamiento y la frialdad analítica, han adquirido carta de naturaleza categorías que parecían superadas por el rigor científico al que la historia aspira como disciplina académica. La memoria parece, en efecto, inseparable de catalogaciones ideológicas que, en otro contexto, hubiéramos rechazado como esquemáticas o simplificadoras, cuando no maniqueas. La memoria victimista de innumerables colectivos, que todos tenemos presente, me ahorra de más precisiones al respecto. La interpretación del pasado adopta así la forma de relato construido a medida de la situación actual: no es extraño que todo termine, más pronto que tarde, al servicio de unos fines reparadores de unas supuestas injusticias pretéritas, poco importa si fueran cometidas –si lo fueron- hace una década o mil años. La valoración creciente y la rentabilidad incuestionable de la victimización han supuesto el cuestionamiento y devaluación de su antítesis, la heroicidad o la mera categoría de héroe, que viven sus momentos más devaluados.
En efecto, ¿qué es un héroe en nuestros días? La heroicidad es obviamente el resultado de una atribución: somos nosotros quienes nombramos héroe o decidimos quién merece la vitola de héroe. La mirada al pasado nos ofrece un contraste esclarecedor: el héroe del ayer, el héroe tradicional, no resiste el escrutinio de hoy en día. No me detendré en este punto para no repetir las consideraciones que hice no hace mucho en estas mismas páginas de Revista de Libros («El pasado que supura. De héroes, mártires y monstruos»), al comentar el libro de Keith Lowe Prisioneros de la historia. Monumentos y Segunda Guerra Mundial (traducción de Victoria Eugenia Gordo del Rey, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2021). El lector de esta revista, por otro lado, recordará que también se ocupó del tema por las mismas o parecidas fechas desde una perspectiva complementaria mi compañero en estas lides Manuel Arias Maldonado: «Héroes y víctimas bajo la nueva luz de la vieja guerra». En su caso, eran otras dos interesantes obras las que le servían de referencia: Crítica de la víctima, del italiano Daniele Giglioli (traducción de Bernardo Moreno Castillo, Herder, Barcelona, 2017) y Héroes postheroicos, del sociólogo alemán Ulrich Bröckling (traducción de Ibon Zubiaur, Alianza, Madrid, 2021).
Para ser escueto y dirigirme pronto hacia mi objetivo, diré de forma casi telegráfica que, del conjunto de libros citados, se pueden sacar tres o cuatro ideas fundamentales que operan como directrices inevitables para quien se quiera ocupar del tema: vivimos una época que no solo no comparte los valores tradicionales de la heroicidad sino que se complace en deconstruir al héroe, no solo discutiéndole su condición de tal, sino convirtiéndolo en su opuesto, hasta llegar incluso a su encuadramiento como monstruo, es decir, lo más opuesto que darse pueda (Lowe). El papel del héroe queda así vacante y quien se postula para ocupar el pedestal es paradójicamente la víctima, que pretende ser el nuevo héroe, «el héroe de nuestro tiempo» (Giglioli). Otra posibilidad nos la ofrece el proceso de democratización, que socava la concepción elitista del héroe, le despoja de su aura providencial y le convierte en figura cotidiana: en este sentido, lejos del proverbial carisma, héroe puede ser cualquiera si las circunstancias lo propician, desde el bombero que salva vidas desafiando las llamas al voluntario que actúa en una emergencia, pasando por el médico o el enfermero que ponen en riesgo su propia vida en medio de una pandemia (Bröckling).
Aun asumiendo esos múltiples cambios, debe admitirse que una cosa importante permanece inalterable: la condición de héroe, de la que no queremos prescindir, es indisociable de un contexto trágico. Más aún, la antedicha insistencia en la victimización y el protagonismo de las víctimas conlleva una dialéctica perversa pues, si no en todas, sí en buena parte de las ocasiones, los dos polos –héroes y víctimas- se necesitan de un modo que es incómodo conjugar. Y digo incómodo por emplear un término suave. Así, por poner un caso elemental, no hay mayores problemas cuando el héroe simplemente salva vidas, como cuando acaece una catástrofe natural -un terremoto, un huracán-, pero la cosa se complica cuando la acción aspirante a heroica, aunque suponga salvar miles de vidas, lleva aparejada la aniquilación de otras muchas y la destrucción de hogares y bienes. El héroe clásico, el arquetipo de guerrero, conquistaba territorios o liberaba pueblos a costa de feroces atropellos y otras tantas injusticias. Actuaba, por decirlo del modo convencional, a sangre y fuego. Por eso, como señalaba Keith Lowe, cada vez hacemos menos monumentos a los antaño considerados héroes y aspiramos más a demoler sus estatuas que a reverenciarlas. La casi universalización –al menos en nuestra cultura- de un profundo sentimiento pacifista o un ferviente antibelicismo, choca con la glorificación de quien halla en medio de la violencia su razón de ser: queremos otros héroes, necesitamos mirarnos en otro tipo de heroicidades.
Si las niñas ya no quieren ser princesas, como cantaba Sabina, mucho menos quieren hoy día los héroes ser guerreros sino, a lo sumo, luchadores pacifistas o tenaces resilientes, por emplear un término en boga. El que fue ministro de Defensa del gobierno de España, el socialista José Bono, siendo titular de dicha cartera, se hacía eco de ese sentimiento generalizado entre nosotros, estableciendo taxativamente que, antes que matar, prefería que le matasen. Poco se subrayó entonces la patente contradicción entre esas manifestaciones y la alta función que tenía encomendada. Hasta tal punto opera ese paradigma –antes víctima que victimario- que el héroe de nuestro tiempo bien podría ser el personaje de El general Della Rovere (1959), una celebrada película italiana protagonizada por Vittorio de Sica y dirigida por Roberto Rossellini, a partir de un relato de Indro Montanelli. Un hombre cualquiera, incluso un pícaro, puede llegar a ser el más conmovedor de los héroes, no tanto por lo que hace cuanto por lo que no hace (o se resiste a hacer, para ser exactos): en la Italia ocupada por los nazis, confundido con el héroe real, este don Nadie, un trápala, asume con todas sus consecuencias trágicas el rol heroico, resiste la tortura, se niega a la delación y sacrifica su vida por un ideal. Mutatis mutandi, se ha querido ver en Zelenski, un actor cómico aupado a la presidencia de su país, una nueva encarnación del hombre corriente que por mor de las circunstancias trágicas que vive su país, se convierte en sujeto providencial: Zelenski come Della Rovere: il caso fa l’uomo eroe (Corriere della Sera, 2-III-2022).
Este énfasis en la faceta resistente del héroe, que desdibuja hasta cierto punto los contornos que le diferencian de la víctima, se enmarca en un nuevo sistema de valores que afecta a nuestra interpretación de los acontecimientos y al papel que desempeñan los seres humanos. Para no irme por las ramas, lo diré de la manera más concreta posible, introduciendo otro concepto que ronda agazapado en cualquier reflexión sobre el rol del héroe: me refiero, como habrán adivinado, al papel de traidor. La heroicidad clásica, vuelvo a ella, se robustece y se perfila mejor sobre el fondo de la traición. El traidor no constituye tan solo la antítesis del héroe sino también quien, con su mera presencia, eleva hasta la más sublime de las alturas la determinación y capacidad de sacrificio de este último. Pero, más allá de los arquetipos, la vida real o, simplemente las situaciones concretas, presentan ambivalencias y zonas de sombra que, una vez más, terminan por confundir los perfiles. Lo supo ver y expresar con su maestría característica Jorge Luis Borges en un relato ya clásico, «El tema del traidor y del héroe» (en Ficciones, Alianza, Madrid, vv.ee.). Si ya Borges ironizaba sobre el intercambio de roles en la misma persona –el héroe era un traidor que, una vez descubierto, podía inmolarse para, no ya recuperar, sino incluso elevar su condición heroica-, en estos tiempos que vivimos podemos decir con más razón aún que la dialéctica héroe/traidor, de trazo tan sólido en el pasado, se ha vuelto, no ya líquida, sino casi gaseosa.
Arribo con ello, por fin, al punto que me interesa, la noción que proponía Hans Magnus Enzensberger y que en cierto modo amalgamaba gran parte de esos matices que he desgranado en los párrafos precedentes: «los héroes de la retirada» (El País, 26-XII-1989). Tras constatar que el héroe clásico ha muerto, propone el escritor alemán que ocupe su lugar un nuevo tipo de héroe, al que no represente «el triunfo, la conquista, la victoria, sino la renuncia, la demolición, el desmontaje». Valentía, sí, pero de otro tipo. No agresividad militar sino «coraje civil». Por decirlo con sus certeras palabras, «si la grandeza de un héroe se mide por la dificultad de la misión con que se enfrenta, se deduce de aquí que el esquema heroico no sólo tiene que ser revisado, sino invertido. Cualquier cretino es capaz de arrojar una bomba. Mil veces más difícil es desactivarla». Sería pues la hora de otros héroes que transitaran por la senda abierta por el desmontaje estalinista de Nikita Jruschov: los Janos Kadar (Hungría), Adolfo Suárez (España), Wojciech Jaruzelski (Polonia) o Mijail Gorbachov (URSS). Ni qué decir tiene, para seguir tirando del hilo que antes nos ocupaba, que estos héroes de la retirada son para unos nada despreciables sectores sociales y políticos, los mayores traidores de la historia de sus respectivos países. Concitan por ello un odio cerval, mucho mayor que el que se dispensa al enemigo desembozado. En el mejor de los casos, al desempeñar un cometido lleno de ambigüedades, serán sospechosos para los suyos sin dejar de ser ajenos para sus contrincantes. Nadie les agradecerá los servicios prestados.
Los coordinadores del volumen que voy a comentar, Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán se acogen explícitamente a esta formulación hasta el punto de titular de ese modo, Héroes de la retirada, este estudio de la desaparición de ETA político-militar. Confieso que en un principio di un respingo al ver ese sintagma en la portada del libro, pues encabeza -e introduce tipográficamente la única nota de color (rojo de sangre)- la conocida foto en blanco y negro de los polimilis anunciando su disolución en rueda de prensa el 30 de septiembre de 1982 (hace justo cuarenta años, por cierto). Pensé que el marchamo de héroes se dispensaba a estos terroristas que habían decidido deponer las armas («cesar la lucha armada» en su argot) y, como pueden comprender, lo primero que me pregunté es si podía adjudicarse esta condición de nuevo héroe al terrorista arrepentido. Ya cuesta trabajo admitir que la víctima pretenda ser el nuevo héroe, pero ¿puede también aspirar a ese podio el victimario que, por muy arrepentido que esté, tiene las manos manchadas de sangre inocente? Afortunadamente el libro no plantea el dilema pues parece restringir la aplicación de héroes de la retirada a los negociadores de una y otra parte que hicieron posible el fin de ETApm: el ministro del Interior de la UCD Juan José Rosón, por un lado y por el otro, el abogado vasco Juan María Bandrés y, sobre todo, el activista Mario Onaindía. Los capítulos que examinan específicamente el proceso de disolución –el pacto que lo hizo posible- responsabilizan casi en exclusiva a esos hombres, obviamente para bien, del fin de esta rama del terrorismo etarra.
Esta última alusión tiene su importancia -¡y mucha!- a la hora de establecer la interpretación y sentido de los acontecimientos que aquí se consideran. Me refiero a que, más allá de las calificaciones o catalogaciones -¿realmente se puede llamar héroes a estos negociadores?-, lo que hacen Fernández Soldevilla e Hidalgo en los capítulos que firman (la introducción, en colaboración conjunta; los capítulos cuarto y quinto, por separado) es, como antes adelantaba, otorgar un papel trascendental a las decisiones y actos de personas concretas. Por decirlo sin ambages, los autores consideran que el fin de ETApm fue posible por la determinación e incluso la valentía (de ahí la atribución de heroicidad, o de héroes de la retirada, a lo Enzensberger) de un ministro del Interior reputado de contumaz derechista y de unos nacionalistas revolucionarios de pistola fácil. Dos sectores políticos que no podían ser más distintos y estar más enfrentados supieron entenderse o, por lo menos, llegar a un pacto gracias al arrojo personal de unos líderes que actuaron en gran medida por cuenta propia, arrostrando toda suerte de peligros e incomprensiones y, por descontado, realizando una ímproba labor entre bambalinas que ni siquiera llegando a buen puerto les iba a reportar reconocimiento alguno o público agradecimiento. Para seguir con la argumentación de Enzensberger, como el artificiero anónimo que, con riesgo de su vida, logra desactivar una bomba y evitar una matanza, sin recibir a cambio ni las gracias por la labor realizada. De hecho, no solo los líderes antedichos no obtuvieron rédito político alguno de la disolución de uno de los más importantes grupos terroristas del momento sino que los propios partidos en los que se encuadraban se hundieron o desaparecieron en los años inmediatamente posteriores.
Sostenía Enzensberger que el héroe de la retirada solo puede aspirar a la incomprensión. Orillando los términos rimbombantes, es el mismo destino del heterodoxo o el disidente de cualquier formación, moverse en la cuerda floja o estar en tierra de nadie. Se le acusará por ello de hacerle el juego al enemigo y terminará siendo más odiado aún que este, porque no hay rol más vilipendiado que el de traidor a la causa. No puede ser casualidad que uno de los principales responsables de este volumen, Fernández Soldevilla, ya dedicara a estos asuntos un estudio anterior cuyo título recogía algunos de estos conceptos: Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euzkadiko Ezquerra, 1974-1994 (Tecnos, Madrid, 2013). En el prólogo del libro que nos ocupa, Felipe Juaristi hace una interesante reflexión sobre estos roles que se confunden: cuando el militante de cualquier causa constata que la violencia pervierte cualquier fin, por seráfico que pueda reputarse en principio, solo cabe la marcha atrás, la rectificación o el arrepentimiento. Quien actúa de este modo será héroe y traidor a un tiempo. El problema, sin embargo, tratándose de un tema tan delicado y controvertido como la violencia política, es que hacer excesivo hincapié en los activistas contribuye inevitablemente a dejar en la penumbra a las auténticas víctimas, una preterición que las convierte en damnificadas por partida doble. De hecho, en el libro se reconoce que las víctimas de la violencia de ETApm fueron también las víctimas del proceso de disolución del grupo terrorista: las grandes ignoradas, las desatendidas, las olvidadas, hasta el punto de que, para decirlo sin cortapisas, la paz tuvo un precio, la renuncia a investigar los crímenes, el sobreseimiento de las causas, la impunidad de los asesinos (María Jiménez: «Olvido y memoria de las víctimas de ETApm»).
¿Valió la pena pagar ese precio? Desde luego: de la lectura del libro se deduce una inequívoca respuesta positiva. Veamos los argumentos para ello. A las alturas de 1979-80 el terrorismo en España vivía su fase álgida, con una media de 130 asesinatos anuales, sin contar heridos y pérdidas de carácter material. La mayor parte de las víctimas eran consecuencia de la actividad de alguna de las ramas de ETA, que prácticamente campaba por sus respetos, sirviéndose del santuario francés como refugio y con comandos estables o itinerantes distribuidos por los puntos estratégicos de la geografía nacional. La situación del gobierno era de extrema debilidad por razones diversas que ahora no son del caso, pero entre las que la insoportable escalada de violencia política no era precisamente la menor de ellas. En esa tesitura, la audaz iniciativa de Rosón –en gran medida, una apuesta personal- conllevaba el riesgo de que, si se conocía y fracasaba, arruinaría su carrera política, la de su gobierno y la de su partido, pero si tenía éxito podía suponer el desmantelamiento de una de las más importantes organizaciones terroristas. En términos redondos, vendrían a ser unos trescientos activistas menos enrolados en la causa del secuestro, el coche-bomba y el tiro en la nuca. Obviamente, había que pagar un precio por ello. La oportunidad política se superponía así a la justicia y a la ética. Cese el fuego por reinserción. O, lo que es lo mismo, paz por impunidad. ¿Podría haber sido de otra manera? Siempre queremos que la paz sea el resultado de la justicia pero pocas veces ocurre eso en términos reales.
Cualquier otra alternativa, es decir, desaprovechar la ocasión, implicaba de hecho a corto, medio y largo plazo una factura más elevada. La prueba de ello la tenemos en la trayectoria de ETAm, que se negó a seguir los pasos de sus hermanos, los polimilis. Grosso modo, eso supuso casi medio millar de asesinatos más, la cosecha de sangre de ETAm hasta que depuso las armas, también en este caso sin contar los heridos, mutilados y daños de diversa índole. Frente a esa cifra, el total de asesinados por ETApm parece poca cosa, 28 muertos, pero no podemos caer en un planteamiento de tintes o estimaciones cuantitativas porque cada muerto es un mundo; cada asesinato, una afrenta injustificable y cada víctima, un mal irreparable. Con todo, la sociedad española en su conjunto y la casi totalidad de los partidos políticos comprendieron que, por muy imperfecto que fuera el pacto para la desaparición del grupo armado, la transacción valía la pena. Y la propia realidad mostraba a cualquiera que no tuviera anteojeras que el acuerdo al que se había llegado era positivo, porque la actividad terrorista descendió apreciablemente desde 1980. Es verdad que a ello contribuyeron factores externos a la propia dinámica del terror como la situación política (el 23-F estuvo de por medio) y la mayor eficacia de las fuerzas de orden público, la mejora de los servicios de información y la colaboración francesa. Aun así, no puede desdeñarse el impacto directo que tuvo la desaparición de ETApm, tanto en el ámbito vasco (se abría para los llamados radicales o abertzales una nueva vía de participación política por cauces pacíficos) como en España en su conjunto.
Hay en todo esto un factor que me parece importante subrayar para poner las cosas en su sitio, sobre todo si hablamos desde la perspectiva de hoy, un momento histórico en el que se ha asumido con desconcertante naturalidad la participación política integral de los herederos y continuadores de ETA, una participación que ha llegado al punto de pactar regularmente con el partido en el poder y apoyar con sus votos de modo sistemático al gobierno de la nación. Una buena parte de la sociedad española ha internalizado una interpretación de la historia reciente según la cual los extremistas, fanáticos e intransigentes estarían al otro lado del espectro político y los ex etarras o ex colaboradores de los terroristas serían hombres y mujeres de buena voluntad que, más o menos equivocados, han venido luchando desde hace tiempo por una causa justa. Sin pretender en esta reflexión defender a nadie, no tengo más remedio que apuntar, en aras de la exactitud histórica, que la intransigencia más cerril estuvo siempre representada por los sectores del abertzalismo, hasta el punto de que buena parte de la sociedad vasca repudió a los reinsertados, mientras que otros de sus sedicentes representantes políticos, enrolados aún en la causa de las armas, dispensaban el trato del tiro en la nuca, como en el emblemático caso de Yoyes, a todo aquel que aceptara defender sus ideas en términos pacíficos. Frente a ellos, todo el espectro político español, incluida no solo aquella UCD que sufría en la carne de sus militantes el embate de la violencia sino hasta los sectores de la derecha más recalcitrante, aceptaba de mejor o peor gana el statu quo y hacían gala, en definitiva, de una generosidad que ya nos hubiera gustado ver correspondida en los más conspicuos sectores nacionalistas vascos.
De todo esto trata el libro de Fernández Soldevilla e Hidalgo pero, para ser justo o simplemente exacto, tendría de añadir que trata o abarca mucho más de lo referido hasta ahora pues estamos ante una obra colectiva en la que diversos especialistas provenientes de varios campos escriben sobre sus respectivas parcelas de investigación o conocimiento. Para el lector que siga las novedades bibliográficas en este campo, me bastará con decirle que este volumen se parece mucho al que publicaron hace pocos años uno de los coordinadores de esta obra, Soldevilla, junto con Florencio Domínguez, con el título de Pardines. Cuando ETA empezó a matar (Tecnos, Madrid, 2018). Tanto en aquel como en este caso, se reunieron una serie de figuras relevantes en diversas ramas de conocimiento para ir más allá de lo que se establece en los respectivos títulos y trazar un cuadro omnicomprensivo que abarca el contexto, los hechos en sí, sus consecuencias, sus significados y hasta las diferentes interpretaciones. Entonces era el comienzo de ETA y ahora la disolución de los polimilis, pero el método de trabajo ha sido el mismo y los resultados se le parecen mucho, en el sentido de que se ofrece un impecable panorama de conjunto que da respuesta adecuada a todos los interrogantes que se pueden plantear sobre el tema.
Los tres primeros capítulos cubren esa función de establecer el cuadro general en que se enmarcan los hechos desde diversas perspectivas: de la violencia política se encarga con su solvencia habitual Juan Avilés («¿Cómo terminó la tercera ola terrorista en Europa?»); de la situación vasca, se ocupa Santiago de Pablo en «Entre la libertad y la ira. La Euzkadi de la transición (1975-1982)» y de las luchas terroristas del período, Xavier Casals («La importancia de las fronteras en la violencia política de la transición: la nueva resistencia armada antifranquista, la guerrilla del Sáhara y el blaverismo valenciano»). Los capítulos cardinales son, como en su momento indiqué, los que estudian el fin de ETApm y el papel de Euzkadiko Ezkerra, a cargo de los coordinadores. Tras ellos, siguen todavía cuatro capítulos más que afrontan la situación de las víctimas (también lo señalé antes) y tres aspectos que, aunque parezcan colaterales, no dejan de tener su importancia en el proceso: el tratamiento en el documental y la ficción audiovisual de la disolución de ETApm (Roncesvalles Labiano y Lucía Gastón), el itinerario de ETAm (Luis Miguel Sordo), que sirve de contrapunto al tema central y, por último, la posibilidad de ejercer una «justicia restaurativa» que palie en la medida de lo posible los daños cometidos por la actividad terrorista (Gema Varona). Todas las contribuciones rayan a buen nivel y dan al conjunto una notable solidez y un apreciable homogeneidad, aspecto este último no muy frecuente en este tipo de obras colectivas.