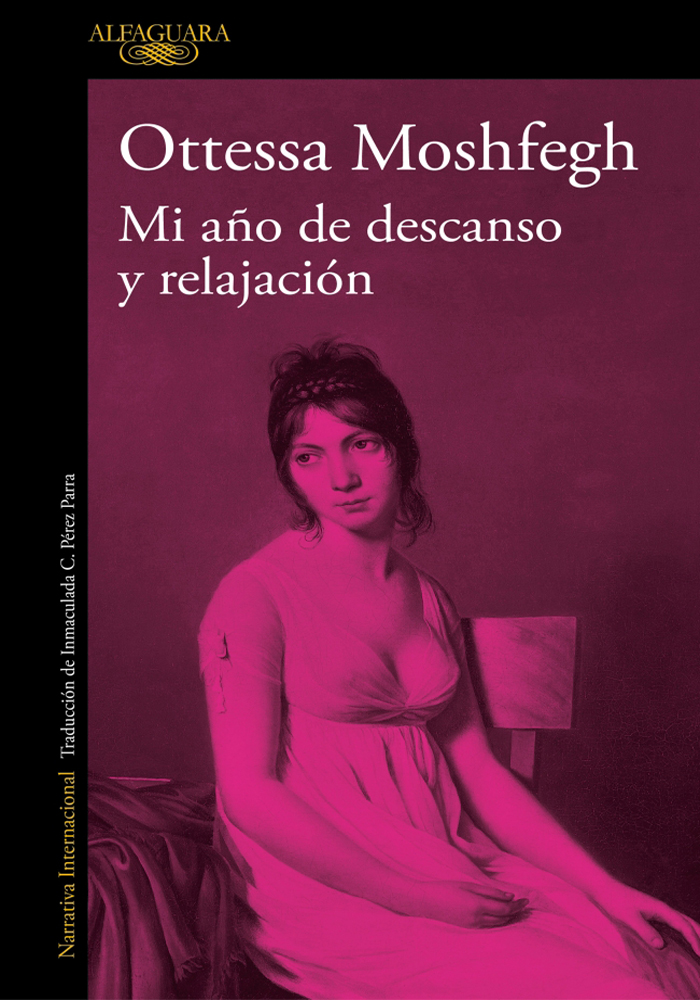Los japoneses son extremadamente educados y sutiles en sus gestos. Jamás señalan con el dedo, sino con una mano extendida y la palma hacia fuera, más una manera de acompañar el movimiento que de apuntar en una dirección. El intercambio de tarjetas, elemento fundamental de su vida social, tiene un ritual cuidadoso: se entrega la tarjeta con las dos manos y orientada de manera que el interlocutor pueda leerla, mientras se pronuncia el nombre mirándolo a los ojos. El apellido, más bien, entre hombres, que apenas utilizan sus nombres propios. De-Vivero-desu, digo mientras entrego mi tarjeta y me fijo, como ellos, en si por rango o edad corresponde que la mía esté encima o debajo de la del otro. Lo mismo que al brindar: el japonés sabe si su vaso debe estar más arriba o más abajo, las jerarquías están siempre presentes y nadie querrá equivocarse y saltárselas. Se habla diferente, se conjuga de manera distinta según con quien se hable; un mismo tiempo verbal tiene formas diversas si se usa con un familiar, un superior o un desconocido, según se refiera a uno mismo o a otro; se usan unas palabras u otras según se dirijan a alguien de mayor o menor rango o edad; el nuevo empleado de veintidós años debe respeto, y usa, por tanto, un registro lingüístico diferente, a su superior de veintitrés que entró en la empresa un año antes. Un año exacto, por cierto; los trabajos nuevos, sea por contratación reciente o cambio de posición dentro de la empresa, empiezan siempre el 1 de abril, comienzo del año fiscal japonés. En los últimos días de marzo he recibido las despedidas e información de nuevos destinos de un buen número de mis interlocutores y el lunes 2 de abril se veían las calles salpicadas de montones de nerviosos e inseguros jovenzuelos, ataviados con su primer traje, empezando ese día su vida laboral.
La tarjeta (meishi) hay que mirarla con atención, leer el nombre, tener el gesto de preguntar algo, quizás el sentido de un kanji con que se escribe, mantenerla en la mano mientras se habla o delante en la mesa al sentarse. Para los japoneses, que no se tocan, la tarjeta cumple ese papel que tiene para nosotros estrecharse la mano o darse dos besos. Más aún, quizá, en una sociedad ritualista donde cada gesto de protocolo está establecido con claridad y es incontrovertible. Fijarse en el nombre e indagar por el sentido de los kanjis permite romper el hielo de manera ritual y prudente. No hacerlo es faltar al respeto.
Asienten continuamente a lo que dice el otro como manera cortés de indicar que lo escuchan; contestan a cualquier comentario nimio con expresiones de asombro que nos parecerían desmesuradas a cualquiera; las mujeres que hablan o se ríen mientras comen se tapan la boca con la mano (gesto que jamás hará un hombre; el lenguaje no es el mismo para el hombre y la mujer). Los taxistas llevan guantes a menudo y abren la puerta al cliente con un botón; la del lado izquierdo sólo, por cierto: no intente entrar usted por el derecho o abrir por sí mismo, aquí las cosas son siempre de una manera y no de otra. Paso mi teléfono al peluquero para que un bienintencionado intérprete le explique a distancia lo que quiero ?pelo corto, pero no demasiado, algo de flequillo? y lo limpia con un trapito antes de devolvérmelo por si hubiera quedado suciedad de sus manos o su oreja. En los museos, señoras casi invisibles van también con un trapo quitando el posible aliento de una visitante en los cristales de cuadros y vitrinas. Las calles, el metro, sitios con grandes concentraciones de personas, están impolutos, sin papeles por el suelo ni papeleras siquiera: uno se lleva su basura a casa. Hay gente por todas partes barriendo la poca suciedad que se acumula. A menudo ancianos; en Japón siguen tenido funciones sociales y ayudan en cosas posiblemente no fundamentales ?barrer las calles sobre limpio?, pero que los mantienen activos, parte todavía de una sociedad que no quiere arrinconarlos en asilos. En Japón no está todo limpio porque limpien mucho, sino porque no ensucian. Si los cientos de personas que cada minuto pueblan el cruce de Shibuya se evaporaran de repente, el suelo aparecería sin un papel ni una colilla. Como está prohibido fumar por la calle, nadie fuma: está prohibido y un japonés no va a contravenir la regla. Como no se le ocurrirá a nadie atravesar la calle por alguno de los ocho pasos de ese célebre cruce mientras estén los semáforos en rojo, así no vengan coches por ninguna parte. Sólo cuando los ocho se pongan de manera simultánea en verde se echarán a la calzada esos centenares de respetuosos peatones.
Las compras tienen su ritual preciso. El cajero del supermercado menciona cada cosa que uno compra y su precio, el precio final total, la cantidad que recibe del cliente, y la que devuelve. Si detrás de mí otro cliente compra lo mismo y paga de la misma manera, escuchará exactamente idénticas palabras y recibirá la misma mirada y, en su caso, la misma sonrisa del cajero. Sin el menor cambio: no está prevista interacción alguna más allá de esas frases, ningún comentario sobre nada que no sea ese automatizado ritual robótico.
A la tendera de la panadería no le importa si tengo prisa al comprar cruasanes porque he dejado el coche o la bicicleta tirados un momento: envolverá cada uno cuidadosamente, lo depositará en su bolsa de papel y todas, luego, en otra de plástico más grande (la cantidad de plástico que se utiliza aquí por todo esto es una afrenta a mi sentimiento ecologista). En muchas tiendas la dependienta rodeará el mostrador para entregarme lo que he comprado sin nada que se interponga en medio. Eso si no me acompaña a la puerta con los paquetes, me los entrega y espera a que enfile la calle para hacerme una última reverencia cuando ya no la mire.
Reverencias le hace a uno casi todo el mundo con que trata, el camarero que sirve el café por la mañana, la vecina que me encuentro en el ascensor, la cajera del hospital cuando paso a pagar la consulta, la visita que se despide, el encargado de un garaje que me acaba de indicar con brazo y palma extendidos dónde debo aparcar. Donde él dice, por cierto, y en ningún otro sitio por muchos que haya libres. Me divierte ver los infinitos cabezazos que se dan unos a otros un grupo de compañeros de trabajo al despedirse a la salida de una izakaya. «¿Cuándo deben parar?», me pregunto. «¿Habrá también una norma jerárquica de quién debe dar el último?» Incluso las hostesses que salen en grupo a despedir a los salarymen que han estado entreteniendo se desviven a reverencias hasta que el taxi de los señores dobla la esquina. «Arigat? gozaimasu, arigat? gozaimasu», dice la joven que veo hablando por teléfono en la calle mientras se inclina ostentosamente sin que su interlocutor la vea o pueda adivinar sus gestos. Las inclinaciones son tan parte de la cultura japonesa que uno, extranjero, se descubre de pronto haciéndolas también a cada rato.