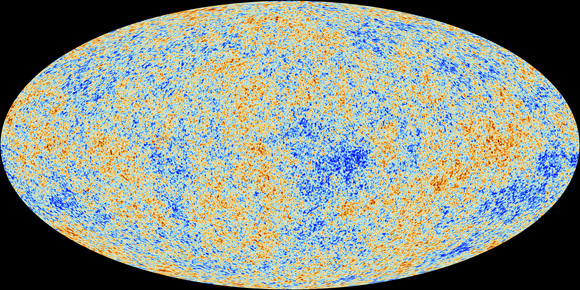Durante más de siglo y medio, los oficiales del ejército español desempeñaron un papel relevante, y en ocasiones decisivo, en los asuntos públicos del país. Durante la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo buscó poner fin a esta situación encauzando cuidadosamente el papel de los militares, pero no consiguió lograr un completo éxito. Por aquella época, los oficiales del ejército, que otrora habían tendido a apoyar a la facción liberal del espectro político, estaban desplazándose hacia la derecha, aunque siguió permaneciendo una minoría progresista.
El nuevo libro de Carlos Navajas Zubeldia es el primer estudio de los oficiales que apoyaron el republicanismo desde los tiempos de la Primera República (1873-1874) en adelante. Se basa en una lectura minuciosa de fuentes secundarias y presenta un análisis objetivo de la política del cuerpo de oficiales en su conjunto, diferenciando cuidadosamente sus actitudes según fueron cambiando en el curso de los años. Rectifica muchas de las afirmaciones en exceso generalistas que han solido hacerse sobre las simpatías políticas de los militares españoles.
Navajas Zubeldia ha publicado anteriormente uno de los mejores libros sobre el régimen de Primo de Rivera y traza con precisión los abruptos cambios en las actitudes de muchos oficiales durante la primera dictadura vivida por España. Está en lo cierto al resaltar que aquellas tuvieron a menudo más que ver con la oposición a Primo y sus políticas militares que con cualesquiera convicciones republicanas o progresistas profundas.
El grueso del estudio se dedica a los dramáticos enfrentamientos de los años treinta. El autor hace un buen trabajo al aclarar las diferencias en las actitudes políticas durante la Segunda República, que llegaron a un clímax con la trágica división de julio de 1936. El libro también contiene un buen estudio de los problemas que hubieron de afrontar los aproximadamente cuatro mil oficiales profesionales que siguieron sirviendo a la República cuando pasó de ser una democracia constitucional a lo que el autor define con exactitud como la República revolucionaria de 1936-1939. Algunos de estos militares leales eran ideológicamente de izquierdas, pero otros muchos no lo eran, mientras que una pequeña minoría eran católicos practicantes. Se encuentran bien descritos sus papeles en el Ejército Popular, donde ocuparon la mayoría de los puestos de más alto rango. Dentro de este proceso, el autor sitúa asimismo en perspectiva la influencia de los comunistas, grande pero nunca del todo dominante, en el ejército durante los años de la contienda bélica.
El conflicto español fue, militarmente, una guerra de baja intensidad salpicada de batallas ocasionales de alta intensidad. Así, muy pocos oficiales veteranos murieron en uno u otro bando, aunque sí que hubo numerosas bajas entre los oficiales más jóvenes. El destino para los oficiales republicanos fue, por regla general, el exilio y el ostracismo, si bien algunos cayeron en las garras de Franco, lo que se tradujo en la ejecución para muchos y en la prisión para la mayoría de los demás.
Por comparación, su suerte fue mucho más aciaga que la de los oficiales confederados supervivientes de la Guerra de Secesión estadounidense. Aunque el gobierno de Estados Unidos pagó pensiones únicamente a los veteranos del ejército victorioso (como sucedería más tarde en España), y los Estados derrotados hubieron de contribuir por medio de sus impuestos a esas pensiones, los oficiales confederados no fueron hechos prisioneros y recibieron al menos un modesto apoyo por parte de los gobiernos de los Estados meridionales. Los oficiales y las tropas del Ejército Popular no recibieron nada, a menos que sobrevivieran muchos años hasta la llegada de la época democrática.
El momento culminante de la politización de los oficiales se produjo en la primavera y los comienzos del verano de 1936, cuando muchos se vieron envueltos en la mayor conspiración e insurrección militar de la historia española. Este es el tema del trabajo de Alía Miranda. El otro único estudio que puede compararse con él es el libro póstumo de José Manuel Martínez Bande, Los años críticos: República, conspiración, revolución y alzamiento (Madrid, Encuentro, 2007). La obra de Alía Miranda se sitúa por delante, porque se basa en una variedad más amplia de fuentes, tanto primarias como secundarías, y su tratamiento es más objetivo, al tiempo que proporciona también un relato más completo, ya que solo la segunda mitad del libro de Martínez Bande está dedicada a la conspiración y la insurrección.
Alía Miranda se ocupa en dos secciones, con un total de casi setenta páginas, de la conspiración militar propiamente dicha. Una de sus principales conclusiones, sin embargo, será controvertida, ya que Miranda busca dar la vuelta a la idea habitual de que la conspiración de Mola contó con una pobre planificación. Insiste en que «frente a la opinión muy generalizada de los historiadores de una conspiración débil e improvisada, los planes de Mola estaban muy bien meditados, mejor estudiados y muy trabajados» y en que el general «dejó pocos cabos sueltos». Alía Miranda juzga incluso como sensato el peculiar desarrollo de la insurrección de forma «escalonada» durante un período de cinco días (17-21 de julio), porque un plan para una revuelta simultánea por cincuenta provincias y el Protectorado marroquí no podía haber funcionado. Puede que sea correcto pensar que la sincronización no era tan importante en un país con comunicaciones relativamente pobres y que las sucesivas etapas prolongaron la incertidumbre para el gobierno en Madrid, pero esto pasa por alto el hecho de que los constantes retrasos hicieron posible que un primer ministro interino, Martínez Barrio, utilizara el teléfono por la mañana temprano el 19 de julio para abortar la revuelta en Málaga, Valencia y Alicante, y para disuadir al oficial al mando en Granada, el general Miguel Campins, de que declarara el estado de guerra.
Esta interpretación revisada puede que sea en exceso categórica. El autor lleva razón en que Mola era «un hombre meticuloso y estudioso», pero afrontaba una labor hercúlea. Dada la considerable división de opiniones políticas existente entre los oficiales, la renuencia de la mayoría de los oficiales veteranos, e incluso de muchos más jóvenes, la gran dispersión geográfica de las unidades militares, la incertidumbre de la evolución de la situación política, por un lado, y de la ayuda civil, por otro, los problemas de comunicación y la necesidad de preservar el secreto en la mayor medida posible, el desarrollo de una acción centralizada y plenamente coordinada constituía una imposibilidad. A pesar de lo que piensa el autor, hubo muchísimos «cabos sueltos». Mola podía estar seguro del éxito solo en algunas provincias, confiaba con hacerse con el dominio en otras y se dio cuenta de que un triunfo inicial en Madrid resultaba sencillamente imposible. Dedicó enormes esfuerzos a la tarea de juntar los diversos hilos de la conspiración, pero permanecieron siempre incompletos. No podía llevarse a cabo un simple golpe de Estado y la suerte de una insurrección a gran escala sería incierta. Como dijo Napoleón sobre el inicio de una batalla: «On s’engage, et puis on voit».
Alía Miranda sí lleva toda la razón en que el principal factor a la hora de determinar el resultado no fue tanto la fuerza o la debilidad de la oposición a la insurrección en un lugar concreto como la unidad y la determinación de los rebeldes. Allí donde se mostraron plenamente unidos sí que consiguieron imponerse.
La participación de Franco fue muy importante y, de hecho, resultó ser decisiva, a pesar de que tuviera poco que ver con la conspiración propiamente dicha. En un principio, Franco había mantenido discretamente un perfil bajo durante la República. Esto le permitió evitar cualquier severa represalia y conseguir posteriormente un nuevo ascenso. Más tarde, durante 1934-1935, pasó a adquirir una prominencia nacional, primero como coordinador de la represión de la insurrección revolucionaria en Asturias y después como jefe del Estado Mayor, con Gil-Robles como ministro de la Guerra. Esto lo identificó con la derecha y lo convirtió cada vez más en una bestia negra de la izquierda, pero él nunca traspasó los límites profesionales. El Gobierno de Azaña le confió, por tanto, un nuevo cometido en marzo de 1936, una especie de exilio dorado como comandante general de Canarias, donde Franco declaró sentirse «confinado», lo cual era exactamente la idea.
Como dijo a su primo y confidente Franco Salgado-Araujo, siempre estuvo de parte del «movimiento militar», pero dudó durante mucho tiempo si eso funcionaría realmente y también pensó que existía al menos una posibilidad de que pudiera no ser necesario. En todo caso, como dejó claro en repetidas ocasiones a sus camaradas, él no se dedicaría personalmente a ello. Hubo una extraña convergencia entre su manera de pensar y la de Azaña (que había escrito anteriormente que Franco era «el único temible» de entre los generales). Franco buscó inicialmente convencer a Azaña de que él podía resultar más útil en Madrid manteniendo el orden entre los militares y prestando apoyo en cualquier emergencia que pudiese surgir. Azaña no quería ninguna ayuda especial de un hombre en quien desconfiaba profundamente, pero tampoco deseaba purgar al militar con severidad, porque se daba cuenta de que necesitaría valerse del ejército para hacer frente a cualquier insurrección anarquista futura, o incluso a un gran estallido protagonizado por los sectores revolucionarios del propio Frente Popular, en caso de que este se disgregara, como habría de suceder posteriormente.
Más allá de eso, como es bien sabido por los historiadores, el error fundamental cometido por Azaña y Casares Quiroga fue que no se tomaron lo bastante en serio el peligro de rebelión militar. Pensaban que España había cambiado radicalmente, que el ejército estaba demasiado dividido políticamente, que sus nuevos altos cargos militares a los que habían nombrado eran leales (como de hecho lo fueron en su mayoría) y que la evolución histórica y política había convertido a los militares en una suerte de tigre de papel. En consecuencia, aunque los oficiales no fueron purgados, tampoco se hizo un gran esfuerzo para conciliarlos, ya que cualquier amenaza que pudieran plantear se juzgó incorrectamente sobre la base de la débil «sanjurjada» de agosto de 1932. De igual modo que la izquierda había supuesto erróneamente que las elecciones de 1933 podrían ser más o menos una repetición de las de 1931, los republicanos de izquierda supusieron que cualquier posible revuelta militar en 1936 sería sustancialmente similar a la que se había producido cuatro años antes. Aunque la izquierda había reparado su garrafal error electoral, el gobierno llegó finalmente al punto en que parecía casi dar la bienvenida a una rebelión militar que pudiera clarificar la situación, cuya represión no haría otra cosa que fortalecer al gobierno al tiempo que dejaba al grueso del ejército intacto y leal, preparado para futuras emergencias.
Aquí de nuevo Franco no estaba en total desacuerdo con los cálculos de Azaña y Casares Quiroga. Mantuvo durante mucho tiempo las dudas sobre las posibilidades de la revuelta armada, que tenía muchas probabilidades de fracasar y, por tanto, desde su perspectiva, no haría más que empeorar las cosas. Aunque permaneció en contacto con los conspiradores y aprobó el liderazgo asumido por Mola en abril, su perspectiva parecía ser la de que una rebelión debe acometerse únicamente como un último recurso, cuando ya no quedaba ninguna otra alternativa razonable.
Durante algunas semanas, los conspiradores se plantearon seguir adelante sin él. Mola calculó en un principio que las unidades militares en el interior de la península serían suficientes para converger en Madrid y tomar la capital en una o dos semanas, poniendo fin rápidamente a lo que no sería más que una especie de miniguerra civil. En este escenario, no se necesitaría ni a Franco fuera en las Canarias ni a las unidades militares de élite en Marruecos. En junio, sin embargo, los cálculos habían pasado a ser cada vez más sombríos. Un plan revisado requería entonces que las fuerzas de Marruecos fueran movilizadas a la península tan rápidamente como fuera posible a fin de ejercer de punta de lanza de la ofensiva sobre Madrid. Mientras estaba cambiándose la estrategia, en algún momento a mediados de junio, parece ser que Franco afirmó por primera vez que pensaba que la situación estaba acercándose al punto en el que la revuelta armada sería necesaria, y se comprometió a participar. A cambio, fue pronto enviado a ponerse al mando de las unidades en Marruecos, la única fuerza dispuesta para el combate en el ejército español. No quedó claro, sin embargo, cómo iba a trasladarse de Tenerife a Tetuán hasta que, finalmente, se puso en marcha un plan el 5 de julio para alquilar un avión de Inglaterra. Aun entonces, en una fecha tan tardía como la mañana del 12 de julio, hizo saber a Mola, que se encontraba en Pamplona, que el momento adecuado aún no había llegado y que debía posponerse cualquier rebelión. Como ha señalado Paul Preston, Franco estaba llevando a cabo una especie de doble juego, ya que había escrito una carta personal a Casares Quiroga el 23 de junio en la que insistía en que el ejército no era desleal, al tiempo que insinuaba que el gobierno debía consultar con los comandantes generales y mantener la ley y el orden contra los revolucionarios.
El nuevo libro de Ángel Viñas es un estudio múltiple que aborda varios temas diferentes, entre ellos los informes de la diplomacia y la inteligencia británicas durante la Segunda República, con una sección conclusiva sobre la controversia historiográfica en torno a la Guerra Civil. La primera parte, sin embargo, se dedica a aspectos cruciales del papel de Franco en la conspiración y del modo en que se llevó a cabo. Viñas presenta nuevos datos sobre las negociaciones entabladas en Inglaterra para enviar un avión a las Canarias que pudiera trasladar a Franco a Tetuán tan pronto como comenzara la revuelta. Su principal logro es presentar una nueva y exacta cronología del papel de Franco y los vuelos del Dragon Rapide. No está claro cuándo se enteró Franco exactamente de que iban a enviarle un avión alquilado, pero en la mañana del 13 de julio, cuando supo los detalles del secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, Franco modificó decisivamente su postura del día anterior, enviando un mensaje de que se comprometía por completo con la revuelta, que, insistió de repente, no debía seguir retrasándose, sino empezar tan pronto como fuera posible. Mentalmente, Franco parecía haber cruzado ese día su Rubicón y también haber quemado finalmente sus puentes. En el lapso de veinticuatro horas le dieron palabra de que el avión llegaría pronto a Canarias, probablemente en cuestión de horas.
Pero siguió habiendo complicaciones. Franco necesitaba trasladarse desde su cuartel general en Tenerife para tomar el mando en Gran Canaria y supervisar la revuelta inicial en el archipiélago, pero el ministerio no había accedido a su petición de realizar una visita de inspección. La oportunidad surgió de forma dramática el 16, después de que el avión británico, el Dragon Rapide, hubiera estado esperando en el aeropuerto cerca de Las Palmas durante más de treinta y seis horas. El general Amado Balmes, al frente de las tropas locales en Gran Canaria, se hirió mortalmente en un extrañísimo accidente realizando unas prácticas de tiro, lo que le brindó a Franco la oportunidad de acudir al funeral el 17.
Durante setenta y cinco años se ha especulado intermitentemente sobre lo que le sucedió realmente a Balmes. La explicación oficial de que tenía la extraña costumbre de apoyar una pistola en su estómago siempre que necesitaba sacar una bala encasquillada pareció siempre algo improbable teniendo en cuenta que se trataba de un soldado profesional, pero no contamos con ninguna prueba directa. Viñas argumenta elaboradamente, a partir de pruebas circunstanciales, que Balmes fue simplemente asesinado para quitarlo de en medio y permitir que Franco se trasladara rápidamente a Gran Canaria a fin de hacerse con el control. Esto es, por supuesto, perfectamente posible, pero no existe ninguna prueba directa que apoye semejante conclusión, y tampoco es imposible que Balmes fuera tan descuidado como al parecer lo era. Aplicando la regla de la navaja de Ockham, no habría sido necesario, stricto sensu, haberlo asesinado de antemano aunque se supiera que se habría opuesto a la revuelta. Una serie de altos mandos que así lo hicieron en la península fueron simplemente depuestos por sus subordinados rebeldes en cuanto empezó la insurrección, aunque su fallecimiento repentino simplificó ciertamente las cosas para Franco.
La nueva obra sobre Franco de Luis Suárez es, según mis cuentas, el decimocuarto o decimoquinto volumen que este historiador ha publicado sobre el dictador. No se trata, estrictamente hablando, de una nueva obra, sino de una especie de resumen de parte de los anteriores escritos del autor, especialmente su Franco (Barcelona, Planeta, 2005), de 1.117 páginas, la biografía más extensa en un solo volumen. Suárez ha sido, con mucho, el biógrafo e historiador apologético de Franco más activo, incluso más que Ricardo de la Cierva, de igual modo que Paul Preston ha escrito la biografía crítica más extensa.
El gran problema al que se enfrenta cualquier historiador es que no hay papeles personales accesibles de Franco. El vasto archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco es algo que tenemos que agradecer personalmente a Suárez, ya que él fue la persona que convenció a la familia Franco en 1975-1976 de que los documentos en posesión de Franco no se destruyeran, sino que se preservaran como un archivo histórico. La limitación es que no está integrado por papeles personales preparados por el propio Franco, sino que se trata de una amplia variedad de informes, cartas y otros materiales que él recibió y conservó. Esto es, el Archivo Franco le dice mucho al historiador sobre qué se le decía a Franco, pero ofrece solo pistas limitadas sobre lo que pensó y dijo el propio dictador. Los papeles personales conservados de Franco, sean cuales sean, permanecen posiblemente en la cámara acorazada de un banco en Zúrich, aunque esto no pasa de ser una mera especulación. Tras una propuesta abortada de publicar dos volúmenes de este material con Yale University Press (aparentemente en 1992 o 1993), se ha negado todo tipo de acceso a esta documentación.
El trabajo de Suárez sobre Franco es extremadamente bien informado, como cabría esperar de un historiador tan distinguido, pero interpretaciones fundamentales, especialmente las relacionadas con la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, son susceptibles de ponerse en duda. En el nuevo libro, el foco se pone casi en exclusiva en la política, de tal modo que viene a ser más una breve historia de los nueve primeros años del régimen, pero, en ausencia de documentación primaria, determinados aspectos cruciales seguirán siendo siempre probablemente confusos.
Por ejemplo, los historiadores no tienen ninguna forma de trazar con claridad la evolución política del pensamiento de Franco desde su actitud como un conspirador ultraprecavido, como lo era el 1 de junio de 1936, hasta el rebelde que afirmaba perseguir la reforma de la República constitucional el 18 de julio, al recién aclamado dictador que proclamó aspiraciones «totalitarias» el 1 de octubre, o al posterior arquitecto de un Estado unipartidista. Ha habido cambios y evoluciones pronunciados en el pensamiento de muchos líderes políticos, pero en el caso de Franco fueron rápidos y radicales hasta el extremo.
Los dos aspectos más controvertidos de las políticas de Franco fueron su liderazgo de la represión y su política exterior entre 1940 y 1943. Suárez no dice nada sobre el primero, pero se explaya en la segunda, insistiendo en que la política de Franco no favoreció nunca la entrada en la guerra mundial, sino que simplemente hizo frente a las circunstancias. Un número considerable de estudios históricos bien documentados, sin embargo, ofrecen una perspectiva muy diferente.
El logro de Suárez es ofrecer el tratamiento apologético mejor documentado y más extenso, con borrones ocasionales provocados por lapsus en detalles secundarios. Uno de los peores llega cerca del final, cuando el autor afirma que, a finales de la Segunda Guerra Mundial, «en Francia la depuración, patrocinada por el general De Gaulle y el gobierno provisional, produjo más de cien mil ejecuciones, con o sin figura de juicio». Se trata de una exageración extraordinaria, ya que el estudio semidefinitivo de Marcel Baudot planteó una cifra muy por debajo de ocho mil. En 1945 la liquidación masiva se produjo no en Francia o Italia, sino en Yugoslavia, donde el nuevo régimen comunista de Tito, modelado inicialmente a partir del de la Unión Soviética, masacró a un número de hasta cincuenta mil personas, en la enorme mayoría de los casos sin siquiera el simulacro de un tribunal judicial. En términos proporcionales respecto a la población, esto fue considerablemente peor de lo que sucedió en España después de 1939. Este tipo de comparaciones, sin embargo, no se llevan a cabo en este volumen, que simplemente se niega a ocuparse de la represión en España, como si no fuera relevante bien para la biografía de Franco, bien para la historia de su régimen.
Traducción de Luis Gago
Este artículo ha sido escrito por Stanley G. Payne especialmente para Revista de Libros