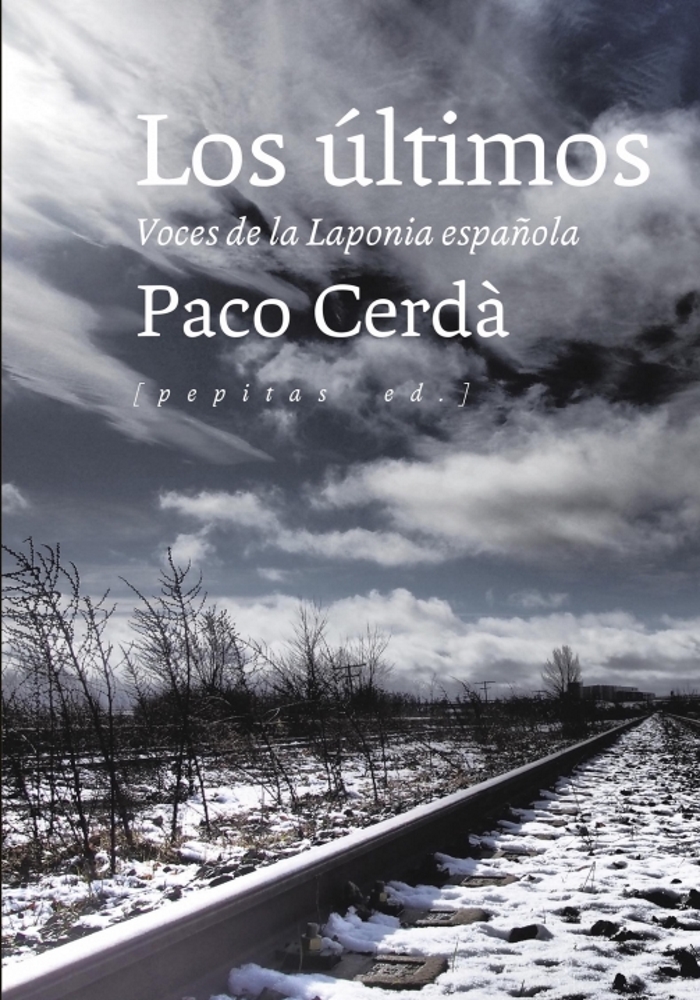Cuando en España sólo había dos cadenas de televisión, la programación cinematográfica podía malograr la carrera de un estudiante sensible e inteligente. ¿Qué mente razonable y despierta renunciaría a la oportunidad de contemplar a Steve McQueen, huyendo de la Wehrmacht en una Triumph Bonneville, cuando la perspectiva del cine en casa parecía tan fantástica e inasequible como la colonización de Marte? No pretendo restarle méritos a los teoremas de incompletud de Gödel, pero la lógica-matemática es una triste compañía si una pantalla reclama tu atención con una película tan deslumbrante como La gran evasión (John Sturges, 1963). Steve McQueen interpreta al capitán Virgil Hilts, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es uno de los pocos norteamericanos confinados en un campo de prisioneros ubicado en Silesia. No es un Stalag cualquiera, sino una prisión de alta seguridad concebida para prisioneros de guerra británicos con un largo historial de fugas. Hilts es simpático, descarado, rebelde. Enseguida hace buenas migas con un oficial de vuelo de la RAF, Archivald Ives (Agnus Lennie), un escocés bajito con un talento natural para sortear alambradas, excavando túneles. En la vida civil, era jockey y no oculta su desprecio por los carceleros teutones. Hilts y Archivald pasan largas temporadas en régimen de incomunicación, pues sus tentativas de huida fracasan una y otra vez. De joven, pensaba que La gran evasión era una película perfecta, pues no incluía historia de amor ni personajes femeninos. No voy a mentir: mis preferencias no se han alterado demasiado. Grupo salvaje (Sam Peckinpah, 1969) o El hombre que pudo reinar (John Huston, 1975), con su exaltación de la aventura y la camaradería masculina, me parecen mucho más apetecibles que cualquier comedia romántica, exceptuando El hombre tranquilo (John Ford, 1952), con una arrebatadora Maureen O’Hara y un convincente John Wayne en el papel de galán capaz de perpetrar hazañas «homéricas».
En la política, los mitos son letales, pues atribuyen cualidades imaginarias a supuesto hitos históricos, dudosos personajes y símbolos cuestionables o aberrantes. En cambio, los mitos son necesarios en nuestra educación sentimental, particularmente en la niñez y la adolescencia, cuando el eco de un recuerdo depende de su asociación con una experiencia visual o sensitiva. No creo ser el único que conserva en la memoria la imagen de Steve McQueen en la «nevera», lanzando una pelota contra la pared con un guante de béisbol. La «nevera» era una celda de castigo que ponía a prueba la resistencia física y psicológica de los prisioneros más indomables. Archivald se desmorona progresivamente, pero Hilts aguanta con humor y estoicismo. Su actitud es sumamente inspiradora, pues encarna ese espíritu de resistencia que algunos seres humanos logran mantener en las circunstancias más adversas. Cuando mi cerebro se sentía derrotado por un abstruso problema de lógica o por la sintaxis alemana, idioma obligado para un estudiante de Filosofía, el sonido de la pelota en la «nevera» desataba en mi interior el deseo de no rendirme, incitándome a intentarlo una vez más. Si Hilts soportaba la «nevera», yo no podía claudicar ante el silogismo disyuntivo o los insidiosos verbos alemanes con partícula separable. Creo que en algunas ocasiones llegué a confundir a mis profesores universitarios con los sabuesos del coronel Von Luger (Hannes Messemer), comandante del campo. Estudiar alemán durante tres años alimentó esa fantasía. Por cierto, en invierno las aulas de la Complutense eran tan frías que parecían auténticas «neveras». Por suerte, recuerdo a un profesor que fumaba en pipa y paseaba por la tarima con un inequívoco aire anglosajón, propinando patadas al borrador. Parecía uno de los prisioneros ingleses del Stalag, soñando con fugarse y poder deambular por las calles de Bloomsbury, con sus excelentes librerías y sus zonas ajardinadas.
Imagino que es fruto del azar, pero la noche anterior al inicio de las pruebas selectivas para conseguir plaza como profesor de enseñanza secundaria, una de las ya numerosas cadenas televisivas emitió La gran evasión. En esa época, ya había reunido una notable cantidad de cintas VHS, un formato que se vendía como un incombustible billete de cine, capaz de soportar infinitas sesiones, pero que ahora dormita en desvanes o ha acabado en la basura. Dado que había adquirido la cinta tiempo atrás, podía buscar una ocasión más propicia para ver la película, pero algo me empujaba a dejar los libros y sentarme delante del televisor, disfrutando del placer atávico de la repetición, pues me sabía los diálogos de memoria y conocía el desenlace. Poder anticipar cada secuencia y comprobar complacido que sólo había olvidado pequeños detalles resultaba tan reconfortante como escuchar una vieja canción. La realidad siempre me ha parecido caótica e incomprensible. Por el contrario, la ficción suele caracterizarse por su forma ordenada y precisa, relativizando las distinciones entre lo verdadero y lo falso, lo objetivo y lo subjetivo. La inmutable sonrisa con que Steve McQueen afronta sus sucesivos confinamientos en la «nevera» me restó unas horas de estudio en la víspera de las oposiciones, pero me enseñó que el fracaso sólo es un incidente relativo. Siempre hay una alternativa u otra oportunidad. Desmoralizarse sólo contribuye a agravar los problemas. Acudí a los exámenes pensando que volvería a intentarlo, si suspendía, recluyéndome de nuevo en la biblioteca de mi barrio, otra «nevera» donde el tiempo parecía congelado o dormido. Aprobé, quizá gracias a Steve McQueen, cuya combinación de optimismo y rebeldía constituía una verdadera lección vital, mucho más útil e inspiradora que cualquier irritante libro de autoayuda.
Convertirme en profesor de instituto resolvió mis necesidades básicas y mejoró mi autoestima, pero cuando empecé a publicar artículos sobre literatura y filosofía en prensa y revistas especializadas, descubrí que ejercer la docencia en enseñanzas medias carecía de prestigio y reconocimiento. Los medios con que colaboraba ocultaban piadosamente mi condición de profesor no universitario. Las desgracias no acabaron ahí. Era un profesor relativamente joven y especulé con que mi pasión cinéfila podría acercarme a mis alumnos, pero ninguno conocía a Steve McQueen o a Donald Pleasence, el entrañable ornitólogo y falsificador de La gran evasión, que –a pesar del encierro– nunca renunció a sus tazas de té, hirviendo una y otra vez las mismas hojas. Los ídolos del momento eran Bruce Willis, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Cuando les hablé de La gran evasión, tan solo un chico reaccionó, comentando que había visto la película, pero se trataba de una confusión. Pensaba que me refería a Evasión o victoria, rodada por John Huston en 1981, una cinta entretenida que contaba con estrellas de fútbol como Pelé, Osvaldo Ardiles o Bobby Moore, pero lamentablemente protagonizada por Sylvester Stallone, quizás uno de los peores actores de la historia del cine. Dos décadas en las aulas me depararon la oportunidad de conocer a media docena de chavales aficionados al cine clásico, pero eran rarezas tan insólitas como una tímida flor en una cumbre helada. Dejé las aulas hace cuatro años, cobijándome en una profesión tan extravagante como un enorme paraguas rojo para caballeros. Me refiero al periodismo cultural, que suele ocupar un espacio marginal en la prensa diaria. En este caso, el furgón de cola resulta mucho más confortable que la cabecera, desolador espejo de las pasiones humanas más dañinas. Sigo escuchando la pelota de béisbol de Steve McQueen, pero cada vez cobra más fuerza el rugido de su Triumph Bonneville. La Bonneville no es una simple moto, sino un estilo de vida que funde el dandismo de cuño británico y la pasión por los paisajes naturales. Soy bastante escéptico en lo que se refiere a la existencia de Dios, pero creo que el hipotético paraíso debe parecerse a un paseo por una carretera de montaña a lomos de una Bonneville, con un pequeño pueblecito al final del camino. Yo suelo hacer ese recorrido a menudo y a veces fantaseo con Steve McQueen apareciendo en una curva. Los genuinos moteros se saludan con un gesto amistoso cuando se cruzan en la carretera.
Si tuviera que arrojar una botella al océano cósmico, con la esperanza de que la encontrara una civilización extraterrestre, incluiría una copia de La gran evasión, con su canto a la amistad, el heroísmo, el humor y la tenacidad. No me cuesta ningún esfuerzo imaginar la sonrisa de Steve McQueen transformada en una nueva constelación estelar, incitándonos a no tirar la toalla bajo ninguna circunstancia. El universo puede interpretarse como una gigantesca «nevera», pero el latido más profundo del ser humano es la libertad y nunca se cansará de buscar un más allá, socavando cualquier barrera espacial o temporal. Quizás al otro lado no hay nada, pero lo importante no son los hallazgos, sino el mero hecho de buscar sin aceptar ningún límite. Creo que estos días volveré a ver La gran evasión, agradecido por las horas de felicidad que me ha proporcionado y por las que aún me regalará, burlándose de quienes intentan recluir el espíritu humano entre dogmas y absolutos.