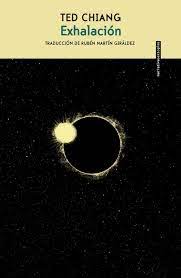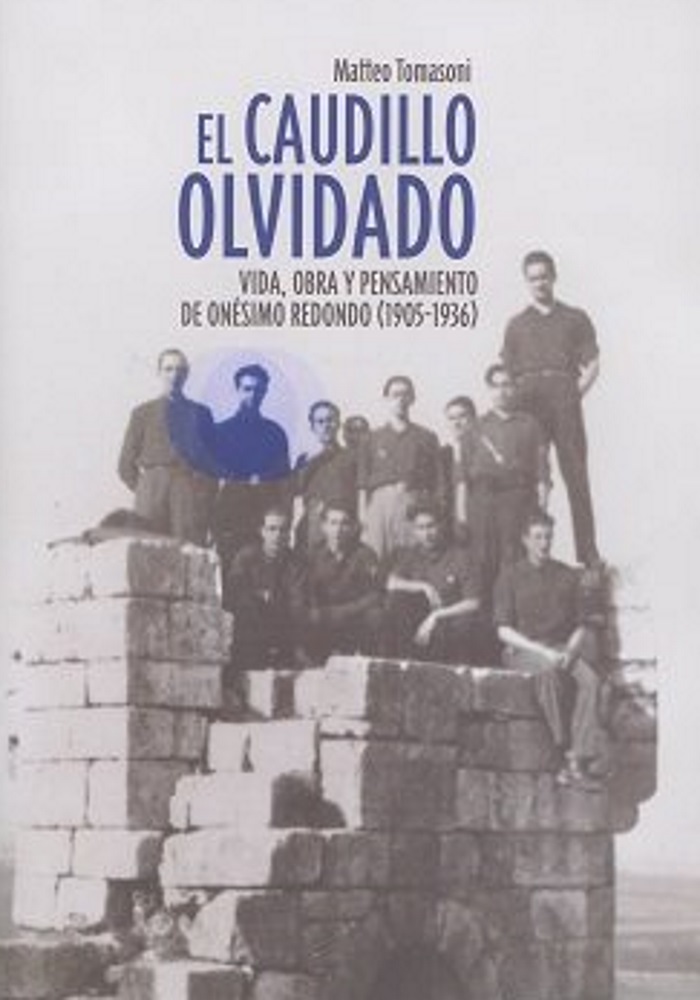En nuestro desempeño profesional, los historiadores nos encontramos sumergidos en el pasado. Es verdad, como se ha dicho muchas veces, que procuramos mantener nuestros pies en la tierra y, con ello, tratamos de ser conscientes del momento en el que estamos y desde el que escribimos -«toda historia es historia contemporánea», como dictaminó Croce-, pero no es menos cierto que la mirada persistente al ayer nos marca en más de un sentido. Así, por poner un detalle trivial, los amigos que no son de la profesión me suelen hacer notar que tenemos una propensión –casi enfermiza, dicen algunos, yo creo que con exageración- a rastrear las raíces de todo acontecimiento o proceso que acaece en nuestros días. Somos incapaces de encarar nada sin analizar las causas que nos han llevado hasta ahí. Del mismo modo, somos estrictos observantes del principio nihil novum sub sole y tendemos por ello a encontrar paralelismos y concomitancias en el ayer próximo o remoto de cualquier suceso presente. En fin, deformación profesional, supongo.
En todo caso, por la parte de razón –mucha o poca- que puedan tener las estimaciones consignadas, me gusta oxigenarme de vez en cuando leyendo una modalidad de narración diametralmente opuesta, la que trata de escudriñar el futuro que viviremos. No hace falta que sea en la forma aleccionadora de utopía –o distopía- sino simplemente como anticipación lúdica o reflexión recreativa acerca de un porvenir más o menos probable. Si quieren, para concretar, le pondré la etiqueta usual en la clasificación editorial, o sea, lo que todo el mundo conoce como ciencia-ficción. Quede así constancia, pues, que mis incursiones en este campo son las de un mero aficionado, motivo por el que siento la necesidad de curarme en salud desde ahora mismo advirtiendo que las consideraciones que siguen son muy personales. Lo digo, sobre todo, porque tengo amigos devotos de la ciencia-ficción a los que suelo incomodar con opiniones que reputan muy heterodoxas, viniendo de alguien que se caracteriza como adicto al género. ¡Qué le vamos a hacer!
Para ser franco y no andarme por las ramas, lo diré en pocas palabras: la ciencia-ficción me parece un género especialmente difícil en el sentido de que requiere dos aptitudes que rara vez suelen ir unidas, un sólido bagaje científico -o, por lo menos, una gran información sobre los carriles por los que previsiblemente transitaremos en los próximos años- y una adecuada destreza literaria para plasmar esos conocimientos de un modo atractivo. Casi me atrevo a decir que ni siquiera bastan esas cualidades porque después, a la hora de la verdad, hay que hacer lo más complicado, conjugarlas de manera que se establezca un delicado equilibrio y ninguna de ellas anule o eclipse a la otra. Esta armonía es tan singular que no tengo empacho en confesar que mi entusiasmo al abrir la mayoría de los libros del género rara vez resiste la prueba de fuego de adentrarme, pasando páginas, en sus ficciones y personajes, hasta el punto de que lo usual es que acabe la lectura con una cierta frustración, derivada de no hallar finalmente lo que buscaba o lo que creía ingenuamente que me habían prometido.
Ya adivinarán que escribo lo anterior no como consideraciones generales sino referidas a un caso concreto, la última de mis exploraciones en el género. Había oído tantos elogios y leído tantas reseñas encomiásticas de la última obra de Ted Chiang que literalmente me abalancé sobre el volumen, cuyo título, Exhalación, ya parecía incluir en su deliberada ambigüedad la promesa de un horizonte fascinante. A despecho de mis experiencias anteriores, me lancé sin red sobre el libro del norteamericano de origen asiático y, ya adelanto aquí que, quizá por albergar tantas expectativas, volví a encontrarme en la situación descrita más arriba. Exhalación es un conjunto de relatos heterogéneos –uno de ellos es el que da título al volumen- que empieza bien, con una recreación o parodia de Las mil y una noches que contiene una sugestiva propuesta acerca del tiempo y la manera con la que los seres humanos encaramos nuestra vida y, en especial, nuestro pasado. ¿Quien no se ha planteado alguna vez dar vuelta atrás, enmendar lo que hizo mal o, simplemente, elegir otro camino? «El comerciante y la puerta del alquimista», que tal es el epígrafe de este primer relato, es ágil y tiene hasta su moraleja, tan bonita como discutible: «Nada borra el pasado. Existe el arrepentimiento, existe la enmienda, y existe el perdón. No hay más, pero con eso basta».
El siguiente, que es el que presta su título al libro, es una especie de monólogo de tintes metafísicos sobre la existencia y el sentido que necesitamos darle como seres conscientes. Mantiene un nivel digno y suscita cierta curiosidad, aunque ya apunta un tono monótono que se logra eludir, por su brevedad, en la tercera fábula («Lo que se espera de nosotros»: sobre el libre albedrío), pero que lastra la lectura de un cansino e interminable capítulo cuarto («El ciclo de vida de los elementos de software»), que solo podía haber tenido algún atractivo en una versión abreviada. A estas alturas, el lector –o, por lo menos, este lector que les habla- constata cada vez con más claridad que Chiang tiene muchas ideas sugerentes pero como escritor posee recursos muy limitados, al punto de que su escritura se empantana en digresiones y resulta prolija, sus personajes son planos y sin vida alguna y su ritmo narrativo se asemeja al de un discurso monocorde.
Dos cuentos potencialmente atractivos («La niñera automática, patentada por Dacey» y, sobre todo, «La verdad del hecho, la verdad del sentimiento») se resienten de las mencionadas rémoras. En particular, el último de los citados, que tanto recuerda a algunos episodios de la famosa serie televisiva Black Mirror, me parece particularmente desaprovechado, por más que contenga lúcidas reflexiones sobre la función de la memoria. Nuestros recuerdos, sostiene Chiang, lejos de reflejar fielmente la realidad, «son la narrativa que hemos ensamblado a partir de momentos escogidos». Lo que superficialmente reputamos como imperfecciones de la memoria son precisamente los recursos que nos permiten construir el relato de nuestra vida. Una tecnología que reprodujera todos nuestros momentos del pasado, más que ayudar a la memoria, constituiría su negación. Con estos mimbres se podría escribir un relato apasionante. No es el caso.
No me detendré en las tres últimas narraciones («El gran silencio», «Ónfalo» y «La ansiedad es el vértigo de la libertad»), sencillamente porque no añaden nada a las virtudes y defectos sucintamente apuntados en las líneas precedentes. En definitiva, mi dictamen es que el libro de Ted Chiang presenta un desequilibrio notable, por no hablar de un acusado contraste, entre aspiraciones y resultados o, si prefieren que lo diga de forma más matizada, entre lo que sugiere y cómo se plasman literariamente esas brillantes ideas. Su lectura, como me suele suceder muchas veces, me sirvió de excusa o trampolín para proseguir por esta misma senda reflexiva de lo que nos espera en un futuro no muy lejano. Aproveché, pues, la ocasión para tomar un volumen cuya apertura llevaba mucho tiempo posponiendo, El fin del mundo tal y como lo conocemos, de Marta García Aller. Aclaro, por si hiciera falta, que salimos del terreno del relato fantástico para entrar en el ensayo divulgativo.
La lectura, atrasada en algunos años, de un libro que pretende anticipar el futuro inmediato es una experiencia curiosa. El ejemplar que comento se publicó en septiembre de 2017. Supongo que no erraré mucho si calculo que se debió escribir en el primer cuatrimestre –semestre a lo sumo-, tomando datos y referencias básicamente del año anterior, 2016. Un pasado remoto, en ciertos aspectos. Digo esto, como bien pueden suponer, porque este lapso de un quinquenio, grosso modo, pandemia mediante, nos permite como lectores jugar con ventaja respecto a la autora: sabemos ya cuáles de sus predicciones se han cumplido o están en trance de cumplirse, qué otras estimaciones han resultado erróneas y, en fin, en qué cosas exageró y en qué otras se quedó corta. Y eso que, desde el principio, Marta García Aller hacía gala de una prudencia exquisita, pues enfatizaba un rasgo de su libro que le permitía hasta cierto punto estar a cubierto: no trataba tanto de anticipar las características concretas del futuro como de señalar los elementos del pasado que estaban llamados a desaparecer.
Aun así, los quince capítulos de su obra acerca de las «cosas» e «ideas que se acaban» ofrecen un cuadro abigarrado que resulta hasta cierto punto desconcertante por la mezcla inextricable entre asuntos de suma relevancia y otros muchos de índole menor, casi anecdóticos. Ha de tenerse en consideración, claro está, que la autora no es una teórica ni una experta en sentido estricto sino tan solo una periodista que trata de dar cuenta de un mundo que evoluciona de forma acelerada. Entiende que su misión consiste simplemente en reflejar de modo fiel esos cambios, sin meterse en mayores honduras acerca de la jerarquía de las mutaciones. En cualquier caso, el lector podrá fácilmente comprobar que buena parte de las novedades que se apuntan en esas páginas ya no son tales, pues forman parte de la vida cotidiana. Así, hemos admitido con naturalidad que gran parte, si no la mayoría, de nuestras transacciones se hagan de forma virtual, con tarjetas o el móvil, en vez de usar monedas y billetes. Cada vez compramos menos en tiendas físicas. Para muchos, trabajar ya no es sinónimo de desplazarse a la oficina, sino de encender el ordenador de casa. Incluso los que damos clase ya no pisamos las aulas más que de vez en cuando: nos basta con vernos mediante pantallas. Ya hemos asumido desde hace algunos años que la mayor parte de nuestras conversaciones con familiares, amigos, clientes o colegas no son cara a cara, sino mediante WhatsApp o videoconferencias. Y así podríamos seguir con muchas cosas que hace un lustro apenas despuntaban o incluso estaban en mantillas.
Hay otras cosas que están cambiando en el sentido que apunta García Aller, pero a un ritmo más lento. Parece claro que el uso intensivo de los combustibles fósiles –muy especialmente el petróleo- tiene los días contados, pero aún debemos tener paciencia –o eso parece, al menos, aquí y ahora- para ver nuestras ciudades y carreteras ocupadas en exclusiva por vehículos eléctricos. Es obvio que los avances técnicos están transformando radicalmente el mundo laboral, pero de ahí a que casi desaparezca el hombre y la práctica totalidad del trabajo productivo y de servicios lo hagan las máquinas –con todo lo que ello implicaría-, hay todavía un largo camino a recorrer. Más exageradas o simplemente prematuras parecen aún las previsiones acerca de un próximo cambio radical en nuestra concepción del envejecimiento y la jubilación -¡y no digamos ya nada del «fin de la muerte» que se trata en el capítulo 14!-, no exactamente porque el mundo no transite por esa senda, sino porque también en este ámbito queda mucho trecho para que se consume esa revolución, tanto desde el punto de vista médico como desde la perspectiva económica, por no mencionar las implicaciones sociales y psicológicas. Es verdad que cuando empleamos en este contexto el adverbio mucho, cada vez lo entendemos de modo más restrictivo: mucho puede significar quizá una década, dos a lo sumo. Lo que haya más allá de este tiempo es terra incognita.
Con todo, más allá de las cosas concretas que desaparezcan y de cuándo lo hagan, la lectura del volumen de García Aller –ameno, atractivo, muy bien escrito- posibilita una reflexión interesante acerca de muchas de esas transformaciones y, sobre todo, del sentido que tendrá que adoptar la existencia humana en un futuro que, dado el vértigo de los cambios, se nos echa literalmente encima. Así, por ejemplo, independientemente de las implicaciones económicas de lo que llama el «fin del trabajo» (tradicional), debido a que la inteligencia artificial sustituirá paulatinamente las funciones humanas, se suscita aquí la cuestión del perfil identitario del hombre que vendrá. Hasta ahora, en buena medida, nos hemos definido por nuestra actividad laboral –soy médico, soy profesor- pero no parece que los niños de hoy puedan caracterizarse dentro de unos años por lo que vayan a hacer. O, al menos, no se identificarán con un solo cometido a lo largo de su vida, sino con varios y lo ejercerán de un modo que nada tiene que ver con nuestra concepción actual. Eso sin contar con que principios o magnitudes que aún seguimos manejando, como la tasa de desempleo, dejarán pronto de tener sentido en una sociedad que solo cuente con una minoría especializada –cada vez más minoritaria- para producir los bienes que precise. Ya se encargarán las máquinas, cada vez más inteligentes y todopoderosas, de proveer nuestras necesidades. El concepto de salario cae así por su base. No es ciencia-ficción: cada vez se habla más seriamente de una renta universal que se percibiría con independencia de las prestaciones. Organizar una sociedad así, sobre nuevos presupuestos, constituirá uno de los grandes retos del futuro. Pero ya está aquí.
No solo el trabajo –contradiciendo el célebre aserto marxista- dejará de definir al hombre. El contrapunto inevitable, cuando no se tiene que trabajar para vivir, es que se revoluciona también la noción de ocio y, en un contexto más amplio, la propia concepción y disponibilidad del tiempo. En esas coordenadas, las ocupaciones y objetivos humanos poco o nada tendrán que ver con los presentes, como ya está empezando a suceder. A menudo no somos conscientes de cómo cambia la escala de valores en un mundo hipertecnificado. La simple acumulación de bienes materiales ha ido perdiendo atractivo: como bien subraya García Aller, ya no se trata tanto de poseer –mucho menos acumular- cuanto de usar o disponer. A escala empresarial, la nueva riqueza son los datos, del mismo modo que desde la perspectiva individual lo que importa es estar conectado y tener al alcance de un clic todo lo que se desee. ¿Para qué amontonar objetos, como se hacía hasta bien poco, cuando puedo gozar de la última novedad en un abrir y cerrar de ojos? Probablemente me cansaré de ella también en un suspiro y buscaré su sustitución inmediata. Usar y tirar, el eslogan publicitario convertido en divisa vital. No es la menor de las paradojas del mundo que nos espera que este apetito compulsivo, exacerbación del afán materialista, se proyecte ahora sobre un universo cada vez menos material, pues todo se consume virtualmente. Hasta las relaciones sexuales y afectivas.
En la sociedad tradicional –me dan ganas de decir el Ancien Régime– solía decirse que la experiencia era un grado, al punto de que algunas comunidades veneraban a los ancianos como las voces de la sabiduría. En la sociedad que nos espera, sometida a una dinámica frenética, la experiencia no servirá para nada porque todo estará en permanente mutación. Lo que se valorará será la innovación, la creatividad y, en todo caso, la capacidad de adaptación. Las lumbreras del futuro –ya lo estamos viendo hoy día- no serán adultos togados de cabello canoso sino jóvenes de aspecto desaliñado con intuiciones geniales. La educación partirá de la base de que el bagaje cognoscitivo no puede depender de la memoria individual sino del acceso al depósito de datos que almacenen las máquinas. De la misma manera que los que aún llamamos teléfonos móviles –aunque ya sirven para todo, más que para hablar- han desplazado a otros inventos recientes, una nueva hornada de artilugios mucho más sofisticados sustituirán a aquellos. Cada vez más autores insisten en que más pronto que tarde se producirá la confluencia inevitable entre la inteligencia artificial y el cuerpo humano, muy probablemente con microimplantes que hagan de nosotros unos seres híbridos. Ya nadie se atreve a tomarse a broma lo que antes reputábamos de ocurrencias disparatadas.
Estas y otras muchas cuestiones aparecen en el libro un poco como de soslayo, porque García Aller abarca mucho sin profundizar en casi ningún aspecto. Lo consigno solo como constatación porque entiendo que un libro dirigido al gran público tampoco puede ir mucho más allá en estos temas sin perder en el camino una buena parte de sus potenciales lectores. Es probable, por todo ello, que cada cual eche en falta una mayor atención a determinados aspectos. Por lo que a mí respecta, una de las cosas que juzgo más inquietante –y que aparece casi de refilón- es la progresiva sustitución del concepto de verdad, incluso en su modalidad de aspiración, por una difusa reconstrucción de la realidad a conveniencia o gusto de cada uno. La tendencia es ya claramente perceptible tanto en la esfera pública como en el ámbito privado. Vamos asumiendo que la realidad es… lo que uno quiere que sea. Uno de los últimos trabajos del historiador Josep Fontana se titulaba El futuro es un país extraño. Me he acordado del título en cuestión porque describe perfectamente el escenario de luces y sombras que se vislumbra para el tiempo venidero. Ahora sabemos que estábamos equivocados cuando hablábamos en términos apocalípticos del fin del mundo. Lo que se termina es, simplemente, nuestro mundo. Y parece que sobreviviremos. Eso sí, ya no seremos los mismos.