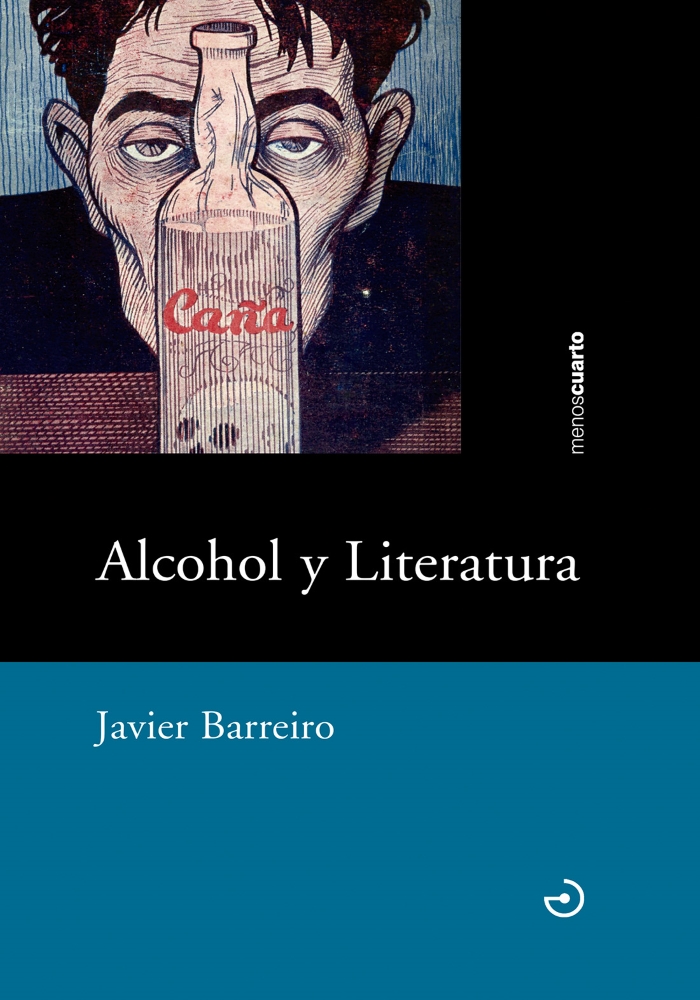Cada cierto tiempo, la aparición de un novelista, al que se califica unánimemente de «fabulador nato», parece proponer que el género encumbrado por Cervantes se halla ocupado por intelectuales, quiero decir por escritores con conciencia dramática persuadidos de que, para seguir siendo arte, la novela debe prescindir de sus anclajes tradicionales y sostenerse en una articulación que no contemple la complicidad con el lector. Es probable que esta repetida insistencia en hacer valer la hegemonía de la narración se deba a que la novela, a diferencia de la poesía, es una mercancía muy arraigada en el mercado cultural. Y de ahí, acaso, el prurito de restablecer, de vez en cuando, su disposición canónica al oficio de contar, algo que, dado su carácter mercantil, la novela nunca ha perdido, por lo que resaltar sus valores primarios supone proceder a una restauración innecesaria.
Así, más o menos, ha venido patrocinado, tras lograr el Premio Alfaguara de novela 2010 con El arte de la resurrección, el chileno Hernán Rivera Letelier, escritor al que se le atribuye –y él accede gustosamente a ello– un perfil muy acusado de narrador congénito. No se trata de dirimir aquí hasta qué punto ese trazado es beneficioso o perjudicial; no obstante, sí entraña algunos aspectos que tal vez no sea del todo ocioso elucidar. Antes de convertirse en escritor, Rivera Letelier trabajó en empleos muy humildes, sin ningún contacto con las letras, y se había criado en el desierto de Atacama, en las oficinas salitreras del norte de Chile, un paisaje muy presente en sus libros. Sus lecturas primordiales fueron los autores del llamado boom, a cuya fascinación se ha mantenido leal. En algún momento ha llegado a decir que desearía ser «una mezcla de lo mágico de Rulfo, lo maravilloso de García Márquez, lo lúdico de Cortázar y la inteligencia de Borges». Más que una mezcla, es una acumulación de radiantes cualidades literarias. Y lo curioso es que, a excepción de la última, que supondría adherirse a la condición posmoderna –a la que su narrativa no es nada afecta–, las demás no resultan del todo invalidadas en su prosa. A este punto queríamos llegar.
Y para ello debo utilizar un horrible neologismo: El arte de la resurrección es una novela tardoboom, tan mimética que apenas tiene aliento propio. Pertenece a una cronología de hace cuarenta años; y, de haberse publicado entonces, lo que ahora son atavismos de estilo importado, gusto manierista por los comportamientos estrafalarios y acopio de adherencias barrocas, se verían como indudables hallazgos que fructifican el género. Publicada hoy, la novela se revela como un epílogo tardío y, por tanto, se orienta irremediablemente hacia el anacronismo. Sin embargo, no carece de fuerza expresiva o, mejor, en esta novela todo se adapta al músculo de la fábula. La historia, en sí misma, es fabulosa: Domingo Zárate Vega, un hombre trastornado, convertido en predicador, que recorría los abrasadores desiertos de Chile, allá en los años treinta y cuarenta, creyéndose la nueva encarnación de Cristo, al enterarse de que en la oficina salitrera El Piojo vive una prostituta, llamada Magalena (sin «d»), devota de la Virgen del Carmen, decide ir en su busca para hacerla su discípula y amante, y recorrer juntos esos parajes anunciando el fin del mundo y el amor a Dios con prédicas delirantes dirigidas a trabajadores y patrones. Esto, un incidente en la biografía de aquel iluminado, es lo que pone en marcha la novela. Y acaso hubiera bastado como argumento si las destrezas narrativas de Rivera Letelier se escoraran al análisis de los conflictos en lugar de a la descripción de los aspectos más excéntricos de la historia. En el estilo de Letelier, la caricatura es previa al modelo, de manera que todos los sucesos son pintorescos por estar inscritos en un universo ya de por sí esperpéntico. Y esta falta de contraste impide que la historia culmine o se precipite, al no contraponerse a otra realidad que no sea delirante.
Más que un mundo autónomo, esta novela expone un mundo excluido, habitado por individuos desquiciados; no hay nadie a quien considerar normal, y sólo lo parecen cuando se les menciona de bulto. De hecho, apenas puede decirse que haya aquí personajes; los más visibles –el predicador, la prostituta y don Anónimo (un loco empeñado en barrer el desierto)– son más prototipos de manicomio que figuras de relevancia. Y los hechos se reducen a los desplazamientos de estos fantoches articulados por la locura. De ahí que, tal vez consciente el autor de que la epopeya del predicador y la prostituta devota, contada así, no daba para mucha extensión, aunque se le añadieran jugosos pasajes lúbricos, tantee en capítulos retrospectivos una probable biografía del falso Cristo, de quien nos enteramos que fue declarado, en una Dirección General de Sanidad, enfermo de «delirio místico crónico». Pero también estas incursiones, aunque amplían el universo restringido de la novela, vienen elaboradas como anécdotas con tendencia al humor grueso, en general demasiado toscas para ver al predicador bajo otra luz no grotesca. No hay, por tanto, ningún trazado que singularice al personaje, y lo que sabemos de él en la primera página será todo lo que sepamos. A Rivera Letelier, en esta novela, le ha vencido lo estrambótico de su tema. Pero no todo en El arte de la resurrección es irregular. Hay aquí, podría decirse, una excitación tan jubilosa por contar la anomalía psíquica, el instinto animal y la dignidad maltratada en un paisaje casi lunático que, aunque no transmita la embriaguez verbal que se adivina en su autor, su lectura no será tiempo perdido.