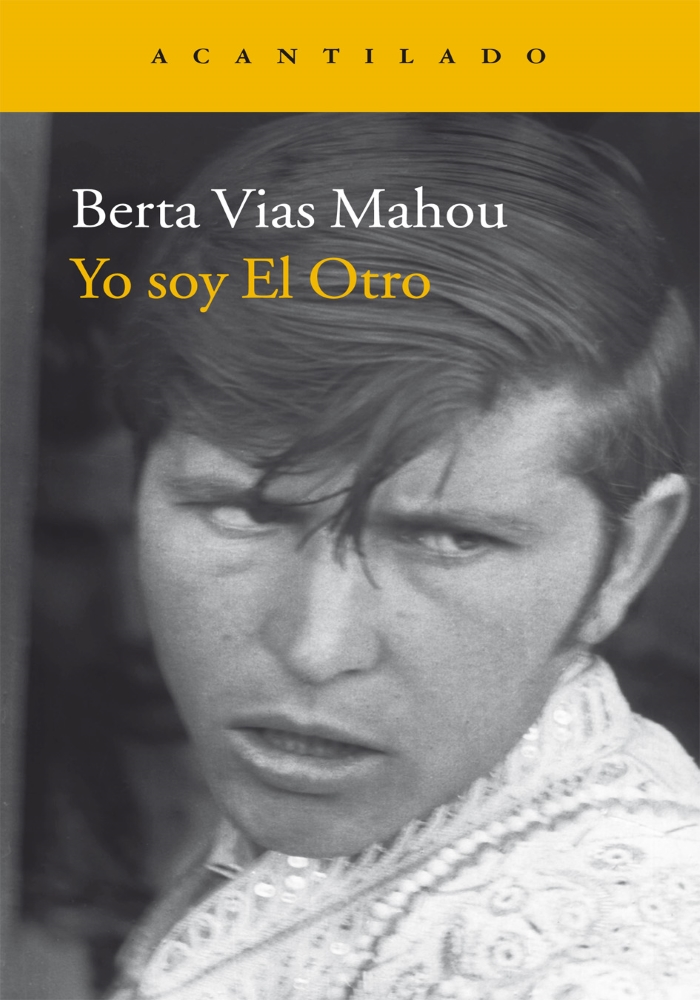Durante la campaña de las elecciones presidenciales francesas se multiplicaron los artículos acerca de la amenaza que el populismo —representado en este caso por Marine Le Pen— supone para las democracias liberales. Ni siquiera la amplia victoria de Emmanuel Macron ha servido para aliviar la preocupación de aquellos comentaristas que insisten en llamar la atención sobre la fragilidad de los regímenes representativos, hasta el punto de que no han faltado quienes identificaban la derrota de Le Pen como una victoria sin paliativos. De la misma manera, se ha insistido en la necesidad de que el reelegido presidente «recosa» el tejido roto de la sociedad francesa, que según se nos dice nunca había presentado tal profusión de divisiones y enfrentamientos; el propio Macron se ha impuesto esa tarea como prioridad para su segundo mandato. Seguimos así dando vueltas a un fenómeno que ha crecido allí donde ya existía tras la crisis financiera y que ha aparecido en países donde no se tenía noticia del mismo, como es el caso de España. Aquí ha sucedido algo insólito en el panorama comparado: nuestro primer populismo ha sido de extrema izquierda y de inspiración latinoamericana. Esa circunstancia, unida al hecho de que el proyecto político de Iglesias y Errejón procediese con éxito a prohijar las energías juveniles desencadenadas por el movimiento 15-M, ha entorpecido por momentos en nuestro país el debate normativo acerca de la deseabilidad del populismo. Más que fijarnos en el populismo de los populistas se ha atendido a la ideología de cada uno de ellos: al programa de izquierdas o derechas que cada uno de ellos asociase a su estrategia política. Y por ahí cabe empezar la exposición —más ensayística que académica— de las siguientes diez tesis sobre el populismo y su relación con la democracia liberal.
1. El populismo es una categoría del análisis y no una ideología de la que se reclamen sus practicantes. Una peculiaridad del populismo es que, aun contemplando la posibilidad de entenderlo como una ideología «delgada», sus practicantes no suelen retratarse como populistas. O sea: el populismo no es una tradición teórica, sino una forma de hacer política que ha sido categorizada por los observadores a partir de la observación empírica. El líder populista no se describe a sí mismo como tal, aunque formule un discurso impecablemente populista, reclamándose portavoz del pueblo y denunciando a las élites que lo traicionan; como hiciera el primer Podemos y han hecho últimamente Marine Le Pen en Francia y Macarena Olona al postularse como candidata de su partido en Andalucía. El populista hace populismo; y no solo diciendo las cosas que dicen los populistas, sino también desplegando formas particulares de autorrepresentación que tienen por objeto transmitir la idea de que el líder populista habla en nombre del pueblo auténtico. De ahí que el populismo pueda observarse y medirse a partir de indicadores que, aun provocando un intenso debate entre especialistas, nos hablan de un fenómeno perfectamente identificable y definible.
2. Si no establece un antagonismo entre el pueblo y sus enemigos, no es populismo. Tal como su nombre indica, el núcleo esencial del populismo es la postulación de un antagonismo entre el pueblo y sus enemigos; bajo esta categoría suele incluirse a las élites políticas y económicas, pero a menudo también a los inmigrantes que contaminan la cultura nacional. En esto difieren los populismos de izquierda y derecha; el primero no es racista, aunque eso no lo hace menos agresivo cuando de enfrentarse a los enemigos del pueblo se trata. Es una oposición moralmente connotada: el pueblo, identificado con las clases populares, está adornado de toda clase de virtudes; las élites, por el contrario, son demonizadas sin contemplaciones. De nuevo, la diferencia entre el populista de izquierda y el populista de derecha está en la identidad de ese pueblo ideal en cuyo nombre se expresa: el populista de derecha es más aficionado a restringir la condición de miembros del pueblo a los integrantes de la nación. Pero ambos, como ha señalado Jan-Werner Müller, actúan igual: no reclaman la inclusión de tal o cual grupo social en una comunidad de la que hasta ese momento se encontrasen excluidos, sino que se arrogan la facultad de determinar en exclusiva quiénes son los integrantes del pueblo verdadero. Y en consonancia con el antagonismo pueblo-élite, el populista sostiene que la voluntad popular —de la que es intérprete en régimen de monopolio— habrá de ser el fundamento único de las decisiones del poder público.
3. El populismo es un estilo político. Tal como ha defendido Benjamin Moffit, el populismo debe ser considerado un estilo político que cuenta con rasgos característicos y puede ser adoptado por cualquier líder, partido o movimiento. Además de un discurso que opone el pueblo bueno a la élite mala, el populismo sitúa en su centro la figura de un líder carismático que simboliza al conjunto del pueblo: un outsider que tiene encomendada la misión de regenerar el sistema político y se comporta de tal manera que esa condición pueda ser sentida de manera inmediata, ya sea mediante el empleo de un lenguaje vulgar —el «estilo tabloide» según Margaret Canovan— o a través de códigos culturales —vestimenta, aficiones, referentes— que facilitan esa identificación. También son rasgos habituales del estilo político populista, aunque no sean exclusivos del mismo, la espectacularización de las crisis y la estimulación del resentimiento: se trata de crear una sensación permanente de emergencia que demande la intervención del líder excepcional, que traerá de regreso el paraíso social perdido o construirá un brillante futuro sin precedentes conocidos. El populismo promete la plenitud mediante la redención: devuelta la democracia a su verdadero ser, los problemas sociales creados por la élite hallarán una rápida solución.
4. El populismo funciona porque explota con éxito la ideología de la democracia. Aficionado a la simplificación, el populismo resulta atractivo porque reduce la democracia a los términos incompletos con que suele presentársela a fin de recabar para ella la necesaria legitimidad: el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Si es así, razona el votante descontento, ¿por qué las cosas no van bien? Así es como funciona la famosa «cadena equivalencial» del teórico argentino Ernest Laclau: se trata de convencer a todos los grupos sociales que experimentan malestar en el marco de una situación de crisis —real o percibida— de que la causa de sus males es la misma y de que todos ellos pertenecen a ese «pueblo» que debería gobernar pero no lo hace. Y si el pueblo es quien debe gobernar, ¿por qué no empezar llevando al poder al líder que promete realizar los genuinos intereses de «la gente»? De ahí que el populista se presente a menudo como aquel que habla claro en oposición al político estándar, profesional de las excusas que disimula su complicidad con quienes secuestran las instituciones democráticas. Lo que el populismo esconde es que la democracia liberal —representativa o constitucional— es mucho más compleja que el simple «gobierno del pueblo», ya que se trata de una forma de gobierno limitado y consentido a través de la cual los representantes electos toman decisiones constreñidas por el imperio de la ley y los procedimientos reglados (que incluyen la consulta del conocimiento experto) en un marco institucional que incluye la separación de poderes y el reconocimiento constitucional de los derechos de individuos y minorías. Hipertrofiando el aspecto democrático de la democracia liberal, el populismo trata de debilitar sus rasgos liberales.
5. Aunque el populismo solo tiene sentido en un marco democrático, su lógica interna es antidemocrática. El populista dice representar de manera exclusiva a la totalidad del pueblo, razón por la cual solo puede contentarse con una ocupación exhaustiva y permanente del poder. O sea: en la medida en que reemplaza a la sociedad pluralista por una comunidad homogénea, el populismo abre la puerta a un autoritarismo paradójicamente ejercido en nombre de la democracia. Si solo el líder populista representa al pueblo auténtico, ¿cómo podría abandonar el poder? En los regímenes presidencialistas, el presidente es elegido directamente por el pueblo —aunque jamás por todo el pueblo— y en ellos será más fácil que el líder populista demande ser tratado como su representante natural; en los regímenes parlamentarios, la multiplicidad de intereses y valores contenidos en el cuerpo social son procesados de manera más sofisticada a través del reparto proporcional de escaños, que a su vez determinará en cada caso la composición del gobierno. Aquí no se elige directamente al presidente de todos, sino que se vota a partidos individuales que después se ven forzados a coexistir entre sí en la cámara legislativa. Pero también aquí el populismo victorioso sentirá la tentación de apostar por una democracia «iliberal», lo que quiere decir una donde los elementos liberales son desmantelados: prensa menos libre, tribunales menos independientes, elecciones menos competitivas. No es que el populista haga siempre tal cosa; podría respetar los límites que el liberalismo político marca a cualquier gobierno democrático y abandonar el poder de manera pacífica en caso de derrota electoral. Si es coherente con sus propios postulados, no obstante, concebirá la democracia como un vehículo para la aclamación del representante «natural» del pueblo; aun cuando esa pretensión resulte justamente ridícula en un contexto pluralista. ¿Cómo puede el líder populista afirmar que solo él — ¡o ella!— representan al pueblo, si ese pueblo no le vota en la medida suficiente? Pasa igual con el independentismo catalán: curiosa nación milenaria es la que depende del porcentaje de ciudadanos que reconocen su existencia o reclaman para ella un Estado propio un mes sí y el siguiente ya no.
6. El populismo explota las tensiones decisorias inherentes a la democracia liberal. Aunque la democracia representativa no es el gobierno del pueblo, sí es un gobierno orientado estructuralmente hacia la solución de problemas colectivos; incluso si el reconocimiento de las esferas de acción propias de los ciudadanos, la sociedad civil y el mercado imponen un límite —teórico al menos— a las intromisiones del poder público. Asunto distinto es que las lógicas electorales o la presión de los grupos organizados lleven a los gobiernos a privilegiar unos intereses frente a otros, movidos los partidos que los integran por el deseo de reelección; pensemos en la influencia desproporcionada de que gozan los pensionistas en la democracia española. En la democracia liberal existe así una tensión irresoluble entre los límites que para la decisión política imponen los textos constitucionales y el entero aparato legal del Estado de Derecho, las promesas que realizan los partidos cuando compiten electoralmente, las dificultades con que se encuentran los gobernantes cuando acceden al poder y una conversación pública en la que los ciudadanos expresan de distinta manera —redes sociales, movilizaciones públicas, intercambios privados, estilos de vida— sus preferencias y necesidades. La insoportable complejidad que de ahí se deriva promete el populismo eliminarla de un plumazo: la realidad del conflicto entre actores e intereses heterogéneos será reemplazada por una homogeneidad reconciliada donde todos —todos menos los enemigos del pueblo— tendrán lo que desean y nadie querrá algo distinto de lo que tiene. También el populismo, pues, sueña con Jauja.
7. Las promesas del populismo chocan con la lógica del sistema liberal-capitalista y expresan la frustración colectiva con un futuro sobredeterminado por el pasado. Aunque en eso no se diferencia demasiado de otros extremistas, el populista formula sus promesas de emancipación colectiva y de mejoramiento individual mediante la afirmación de la «voluntad política». Querer es poder: allí donde el capitalismo neoliberal no quiere, querrá el populismo cuando tenga mando en plaza. Su modelo es pues un poder político omnipotente, liberado de cualquier constricción exterior; más o menos aquello que dijo Pablo Iglesias tras abandonar la política: había comprendido que estar en el gobierno no es lo mismo que tener el poder. Naturalmente: en las sociedades liberales, el poder se encuentra repartido entre diferentes instituciones y subsistemas. Y no solamente es así porque se desea proteger los derechos de los ciudadanos, sino también porque la historia nos ha enseñado que —a pesar de los pesares— no hay mejor forma de organizar la sociedad si es que queremos que esta prospere y a la vez proporcione libertad a los individuos. El fracaso de los colectivismos del siglo XX ha cegado numerosos caminos; por eso la afirmación de que «no hay alternativa» a tales o cuales políticas económicas es cierta y no un simple pretexto alegado por tecnócratas sin corazón. De esa frustración colectiva, que nos impide creer en un futuro de diseño, se beneficia el populismo. Ni que decir tiene que la combinación de Estado Liberal y del Bienestar, democracia representativa y economía social de mercado puede funcionar mejor o peor según los casos: Italia o España coexisten con Austria o Suecia.
8. El populismo representa una amenaza para la democracia liberal sea cual sea su filiación ideológica, con independencia de que haya versiones del mismo más indeseables que otras. Si entendemos el populismo como un estilo político que a su vez sirve como estrategia para llegar al poder, no tiene sentido diferenciar entre populismos de izquierda y derecha. Ambos harán lo mismo: afirmar que el pueblo está siendo castigado por las élites, defender al líder carismático como único portavoz legítimo de sus intereses y afirmar la primacía de la voluntad popular así interpretada sobre cualquier límite o contrapeso que la ley o los tribunales de justicia puedan oponer a las decisiones políticas adoptadas sobre aquella base. De manera espontánea, pues, el populismo tiende al iliberalismo y al plebiscitarismo; igual que propende a la emocionalización, la antagonización y la moralización. Ahora bien: si nos fijamos en el contenido de las decisiones que promueve cada versión del populismo, el eje izquierda-derecha se sumará al eje arriba-abajo que define la oposición entre élite y pueblo. Sin embargo, será inevitable que los populismos de izquierda y derecha compartan políticas de índole proteccionista y paternalista, ya que los dos persiguen proteger al pueblo de sus enemigos. Definirán al pueblo de manera distinta, como se ha dicho ya; el populismo de derecha será por lo general más excluyente que el de izquierda y a menudo xenófobo o racista, empeñado en defender un chauvinismo del bienestar que reserve los frutos del bienestarismo estatal a los miembros del pueblo verdadero. Pero todos los populismos son antipluralistas, iliberales y voluntaristas: los de izquierdas y los de derechas.
9. El populismo explota un malestar latente que no siempre responde a causas objetivables y encuentra en la sociedad contemporánea rasgos que le ayudan en esa tarea. Los populismos se benefician de las crisis y de los momentos de transición social; de ahí su larga tradición en el subcontinente latinoamericano. Pero es obvio que al populismo le conviene que los individuos sientan malestar, razón por la cual dedica una parte de sus esfuerzos a despertarlo, subrayando las razones objetivas para el mismo o estimulando un sentimiento subjetivo en el que la distancia entre expectativas y realidad cobra mucha fuerza. Por supuesto, hay ciudadanos que padecen dificultades injustas y el poder público debe ocuparse de ellos. Pero incluso aquel que ha tomado malas decisiones vitales o querría mejorar su situación sin hacer demasiados esfuerzos para ello puede refugiarse en la explicación populista del mundo. Esta forma de hacer política se difunde con facilidad en las sociedades occidentales debido a la magnitud de los cambios sociales experimentados en las últimas décadas: proceso de envejecimiento, urbanización acelerada, cambio tecnológico, hibridación cultural relativa derivada de la globalización, brechas generacionales en el acceso a la vivienda, empobrecimiento relativo de la clase media, debilitamiento de los partidos tradicionales, aumento de la volatilidad electoral. ¡Bandera blanca! Muchos ciudadanos necesitan una simplificación de su panorama vital y el populismo se lo ofrece: convengamos que resulta tentador. 10. El caso francés demuestra que la oposición entre neoliberalismo y populismo no sirve para explicar el atractivo de este último. El progreso de Marine Le Pen en las dos últimas presidenciales francesas, que muestra un avance constante de su partido y sin embargo la deja todavía muy lejos del Elíseo, plantea un problema para quienes insisten en la necesidad de combatir el populismo con una mezcla de asistencialismo público y bloqueos institucionales. La razón es sencilla: Francia es un país con un elevadísimo porcentaje de gasto público y eso no ha valido para desactivar a los populismos (añádase el de izquierda, encabezado por Jean-Luc Mélenchon). Y recordemos que uno de los debates de campaña versaba sobre la edad de jubilación: el presidente Macron porfía por elevarla a 65 años, abriéndose a dejarlo en 64, mientras que su rival prometía adelantarla. Hablamos de sociedades donde hombres y mujeres pueden esperar vivir hasta los 80 años, si no más en muchos casos; difícilmente podemos tildar a esta sociedad de «neoliberal» sin mayores matizaciones. De otra parte, el cordón sanitario aplicado en el singular sistema electoral francés tampoco ha servido para neutralizar la oferta populista, generando por el contrario un déficit de representación —un partido muy votado no está en las instituciones— que el populismo utiliza en su favor. A la pregunta de qué hacer entonces solo puede responderse diciendo que hay que esforzarse porque la democracia liberal-capitalista funcione bien y no mal: que se parezca más a Dinamarca que a Grecia o España. En cuanto a la reparación de las divisiones sociales, no hay gobierno que pueda lograr tal cosa: las sociedades no están hoy más divididas que en el pasado y, de hecho, contienen menos extremismo que en la primera mitad del siglo XX o en los años 60-70. A cambio, esas divisiones son más visibles que en el pasado y tienen un reflejo más inmediato en un panorama político fragmentado tras el debilitamiento de los Volksparteien que dominaron la segunda posguerra mundial. Una sociedad liberal bien gobernada se esforzará por responder de manera individualizada a los problemas de cada grupo social, con sus distintas peculiaridades, sin tratar de reunirlos a todos ellos bajo la misma fe y dejando que los individuos decidan cómo quieren vivir. ¡También soñamos los liberales!