El día 1 de octubre de 1792, el consejo ejecutivo provisional formado para recoger y ordenar en el palacio del Louvre las obras de arte y los objetos destinados a formar un museo nacional y cuidar de que se expusieran de la mejor manera posible, especificaba en una carta enviada a los ciudadanos encargados de tal tarea que dicho museo nacional había de ser público, servir para la instrucción de los artistas y el progreso de las artes, y convertirse en centro de atracción para «los aficionados ilustrados y los hombres de corazón puro que, saboreando las delicias de la naturaleza, encuentran todavía encanto en sus más bellas imitaciones». Quedaba clara, desde un principio, la naturaleza pública del museo y sus fines pedagógicos, pensados especialmente para los artistas, y de deleite estético, que se dirigían a un público ilustrado.
Al año siguiente, y todavía sin abrir el museo, en 1793, Jean-Baptiste-Pierre Le Brun, coleccionista y marchante de arte polemizaba con el ministro del Interior, Jean-Marie Roland, acerca del sentido histórico que debía adquirir el museo de la Revolución y, concretamente, el próximo museo del Louvre. Le Brun se preguntaba lo siguiente: «Qué debe ser el museo. Debe ser una mezcla perfecta de lo que el arte y la naturaleza han producido de más precioso en cuadros, dibujos, estatuas, bustos, vasos y columnas de toda clase de materias, la mayor parte, antiguas […]. Todos los cuadros deben ordenarse por orden de escuela e indicar, en la manera en que estarán colocados, las diferentes épocas del nacimiento, progreso, perfección y decadencia de las artes. Los expertos son los únicos que tienen los conocimientos necesarios para ser empleados en la formación del museo, y los artistas no deben concurrir allí» (Jean-Baptiste-Pierre Le Brun, Refléxions sur le muséum national: 14 janvier 1793, Edouard Pommier (ed.) París, Réunion des musées nationaux, 1992).
La polémica entre Le Brun y el ministro del Interior, desarrollada en plena Revolución Francesa, sentaba otra de las bases de la museología clásica sobre la que habría que discurrir el museo contemporáneo: los encargados de dotar de sentido y de ordenar las ricas colecciones monárquicas y eclesiásticas que ahora se confiscaban y exponían públicamente, no habían de ser los artistas, sino los expertos en Historia del Arte, pues los primeros, ocupados en su actividad creadora, no podían dedicar tiempo al estudio de las principales colecciones artísticas, ni al de las obras de los principales maestros. Para poder formar un museo es preciso haber visto previamente y comparado muchas obras de arte; comprender las características y los maestros principales de cada una de las escuelas para poder indicar cuáles de ellos faltan en una colección y que, sin embargo, debían estar allí; saber distinguir perfectamente las copias de los originales; y poder apreciar los méritos de los restauradores que será preciso contratar.
El programa que Le Brun proponía en sus Reflexiones sobre el museo nacional de 1793 es uno de los fundamentos teóricos imprescindibles para entender el museo contemporáneo en lo que se refiere a la elección del personal llamado a regirlo. Según esta idea, el museo deberá estar gobernado y gestionado por expertos «conocedores» en Historia del Arte, capaces de apreciar la calidad de los originales, poseer adecuados criterios en cuanto a las técnicas de restauración y suficientes conocimientos históricos acerca de los principales episodios del desarrollo histórico de la Historia del Arte. Según Le Brun, este perfil profesional eliminaría la subjetividad y el poco interés por estos temas propio de artistas y creadores, más atentos a otro tipo de actividades.
Le Brun, además de conocedor y erudito en materias histórico-artísticas, era un importante marchante, con obvias motivaciones económicas y, por lo tanto, con un buen conocimiento del mercado artístico del momento. El triunfo final de sus ideas en torno al perfil de lo que más tarde se conocerá como la figura del «conservador» de museos es uno de los hitos en la caracterización del museo contemporáneo como institución profesionalizada, con obvias repercusiones hasta nuestros días.
El 18 de mayo de 1797, en una carta del ministro del Interior a la administración del entonces llamado Museo Central de las Artes, se discutía otro punto de especial significación. La intención por parte de la administración del museo era crear un museo de enorme magnitud que expresara «una historia cronológica de las artes». «Se trata –decía el Ministro– de componer el museo central de las artes de manera que sea la reunión más exquisita posible de las producciones del arte de todas las clases, pero usted [se refiere al administrador del Museo] añade que la comisión ha contemplado también como uno de los fundamentos a tener en cuenta en el museo las producciones que pueden concurrir a una historia cronológica del arte». El ministro, alarmado, indica que de esta idea no debe seguirse la de que deban introducirse en el museo obras de mediocre calidad, ya que la obligación de formar series cronológicas completas no debe permitir la introducción de «cosas débiles». «Sería en un futuro museo de la escuela francesa –dice– donde deberá realizarse sin lagunas la historia cronológica del arte en Francia».
El sentido de la excelencia artística debía, por tanto, corregir los excesos de una exhaustividad erudita, más propios de museos y colecciones específicas, distinguiéndose así, de manera clara y desde un principio, entre la idea de un museo de la calidad y la excelencia, con evidentes intencionalidades estéticas, y la del museo-archivo, considerado como centro de documentación y con un mayor interés en un discurso cronológico de finalidades muy vinculadas a lo pedagógico. Sin negar ni uno ni otro modelo, las autoridades revolucionarias, pretendían, más bien, distinguir y especificar sus funciones, al igual que pueden diferenciarse los goces y satisfacciones que proporciona la contemplación estética, por un lado, y los innegables placeres de la erudición, por otro.
A través de estos ejemplos es posible observar cómo desde finales del siglo XVIII, es decir, desde el período de la Revolución Francesa, se sientan las bases por las que discurrió a lo largo de la época contemporánea la institución museística: se trataba de una institución de carácter público, abierta a los ciudadanos con fines educativos y de delectación, gobernada por especialistas en las materias que expone, y que ha de guardar un exquisito equilibrio entre el carácter de erudito de aquello que muestra y sus cualidades de belleza. El museo revolucionario, llamado a imponerse como paradigma por excelencia a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX, es, pues, una creación de estricta contemporaneidad que responde a los intereses de las burguesías cultas europeas y americanas, con abundantes diferencias de matiz entre ambos ambientes, como veremos más adelante, y sus respectivos gobiernos, y ofrece un modelo de relativo éxito hasta prácticamente la actualidad.
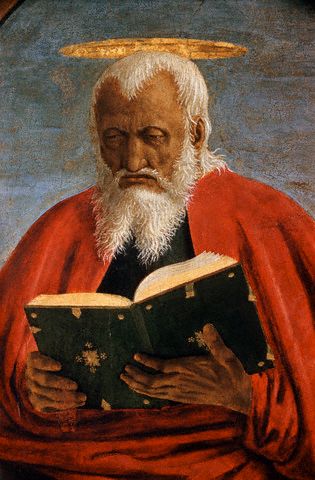
La idea impuso una peculiar manera de contemplación de las obras de arte que igualmente podemos denominar contemporánea. Desde este punto de vista, la polémica fundamental fue la que tuvo lugar ya en la época napoleónica con motivo del desplazamiento desde Italia y otros lugares de Europa de importantísimas obras de arte hacia París con destino al llamado Musée Napoléon, donde durante varios años (concretamente hasta 1815) se exhibieron algunas de las joyas de la pintura, escultura y artes decorativas europeas desde la Antigüedad clásica, convirtiéndolo en un impresionante y efímero «museo de museos». Fue el arquitecto y teórico de las artes Antoine Quatremère de Quincy quien, en sus famosas Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l’art de l’Italie (1796)Édouard Pommier (ed.), París, Macula, 1996 (Cartas a Miranda, trad. de Ilduara Pintor, Murcia, Nausícaä, 2007., atizó una polémica que planteaba el que quizá debamos considerar problema esencial del museo contemporáneo, entendido como hijo de la Revolución Francesa, que podemos resumir en dos cuestiones: ¿qué debe mostrar el museo? ¿Cómo «solucionar» el problema de la descontextualización de las obras del pasado, inherente a la propia esencia de la institución museística, que desvincula a las obras de sus emplazamientos originales?
Las Lettres à Miranda no deben ser vistas únicamente como un documento que en su vehemente protesta pone sobre la mesa el destino y el futuro del patrimonio artístico en una época de revoluciones y vandalismo, aunque es indudable que contribuyeron notablemente a crear la noción contemporánea de «patrimonio de la nación», sino que son sobre todo, como estudia Didier Maleuvre en su libro Museum Memories. History, Technology, Art (Stanford, Stanford University Press, 1999), una llamada de atención acerca del sentido de la propia institución museística. A través del estudio del opúsculo de Quatremère, y de la revisión de las ideas de Hegel, de Heidegger, de Proust, de los vanguardistas o de las reflexiones pictóricas de Hubert Robert o Giovanni Pannini, Maleuvre se adentra en aquello que bien podemos denominar ese «malestar de los museos» que ha dominado el desarrollo de esta figura de la cultura burguesa occidental a lo largo de los siglos XIX y XX. Si el primer capítulo de su libro desarrolla una visión en cierta manera panorámica del asunto, los dos últimos enfocan su estudio en temas como el del interior doméstico burgués concebido como museo y en varias novelas de Balzac que, como La Peau de chagrin o Le Chef d’Oeuvre inconnu, diseccionan, como el célebre Bouvard y Pécuchet de Gustave Flaubert, las actitudes del hombre europeo del siglo XIX hacia los objetos, su recopilación y su exposición.
Esta manera de ver y mostrar decimonónica, cuyo paradigma es, sin duda, el museo público, aunque en buena parte no sea ya la nuestra, en absoluto debe ser calificada de arqueológica porque mayoritariamente se dirija a objetos del pasado. No es tanto la edad de la obra de arte expuesta la que desde este punto de vista define el museo, sino sus criterios y modos de presentación pública. Y ello no sólo porque las obras de arte han permanecido y permanecen vivas, activas y estimulantes a la contemplación actual tanto de artistas como del público general, sino porque el museo revolucionario o museo de la Edad Contemporánea ha sido uno de los vehículos esenciales de creación y construcción de historia al menos desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Calificamos de «museo de la Edad Contemporánea» a esta creación de la Revolución Francesa porque, como hemos dicho, respondía a las circunstancias históricas y culturales de su momento, ya que es obvio que un museo –cualquier museo– no se convierte en contemporáneo tan solo por la cronología de aquello que contiene, sino, como decimos, por la manera en que se interpretan expositivamente sus objetos.
La mirada museológica del siglo XIX y de buena parte del XX fue, sobre todo, históricamente cronológica y localmente geográfica, muy dependiente, por tanto, de algunas de las ciencias piloto del momento, como fueron la historia y la geografía. Un punto de vista, por otro lado, muy propio de la historia del arte como disciplina, ya la consideremos desde un punto de vista vasariano y nos remontemos al siglo XVI, o desde las más próximas angulaciones de Winckelmann, si nos acercamos a las décadas centrales del siglo XVIII. Ello implicaba una atención tanto a los grandes artistas como válidos para ser expuestos por sí mismos en salas monográficas, como a las escuelas de ciudades, regiones o países (lo que resultaba muy grato desde el punto de vista de los nacionalismos emergentes en el siglo XIX), todo ello en una sucesión cronológica que respondía a una evolución temporal de la Historia que concebía cada período sometido al esquema winckelmanniano de nacimiento, desarrollo, auge y decadencia.
Si este esquema clarificaba el panorama de las grandes cantidades de obras de arte que, procedentes de las colecciones regias, aristocráticas y eclesiásticas, se aglomeraban en los almacenes listas para ser expuestas a la contemplación pública, es cierto que no resultaba en sí mismo estéticamente atractivo y era, más que potencialmente, aburrido, y no sólo para el gran público. De esta manera, los grandes museos, y los no tan grandes, fueron pronto vistos como almacenes en los que no sólo la obra de arte se descontextualizaba, sino que en muchas ocasiones adquiría una falsa solemnidad que producía su inmediata pérdida de atractivo. La descripción de los invitados a una boda perdidos por el Louvre realizada por Emile Zola en su novela L’Assommoir, de 1877, es una famosa y satírica descripción del fenómeno.
No sólo las críticas de vanguardistas como Marinetti, en fechas tan tempranas como 1909, sino la de poetas y literatos como Paul Valéry en 1923, expresan el malestar del mundo contemporáneo ante el museo que, pioneramente, ya había expresado Quatremère. «No me gustan demasiado los museos […]. Las ideas de clasificación, de conservación y de utilidad pública, todas ellas precisas y claras, tienen poco que ver con los placeres», afirma Valéry, quien critica la confusión, mezcla y descontextualización inherente al museo: «¿He venido a instruirme o en busca de un sortilegio, o más bien a cumplir un deber y cubrir las apariencias». Se trata de una «enmienda a la totalidad del museo, a las contradicciones que éste había acumulado sobre sí a lo largo del siglo XIX», como nos recuerda María Bolaños en su imprescindible La memoria del mundo. Cien años de museología 1900-2000 (Gijón, Trea, 2002), antología comentada de textos sobre el tema que llega hasta prácticamente nuestros días.
A pesar de su enorme prestigio social a lo largo de unos ciento cincuenta años, de la importantísima labor de estudio y conservación llevada a cabo, y de la gran cantidad de experiencias historiográficas que no se entenderían sin el museo, no cabe duda de que en buena medida, y si atendemos fundamentalmente al tema de sus relaciones con el público y al de sus pretendidos valores educativos, el museo revolucionario devino en un fracaso que, a mediados del siglo pasado, podemos calificar de clamoroso. El estudio, hoy ya un clásico, de Pierre Bourdieu, L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leur public (1969, 2.ª ed., 1985; El amor al arte. Los museos europeos y su público, trad. de Jordi Terré, Barcelona, Paidós Ibérica, 2003), publicado en una fecha decisiva en la historia cultural europea, demuestra, con la frialdad de los estudios estadísticos, lo que acabamos de decir: solamente aquellos públicos que ya poseían una previa formación cultural, basada sobre todo en un entorno social y familiar favorable, continúan visitando regularmente los museos después de su etapa de estudiantes. Desde este punto de vista, la publicación de Art and its Publics. Museum Studies at the Millenium (Londres, Blackwell, 2002), supone una útil actualización del tema, sobre todo en lo concerniente a la contribución de su editor, Andrew McClellan, «A Brief History of the Art Museum Public» (McClellan es autor, también, de un importante trabajo sobre los orígenes y el sentido del Museo del Louvre, Inventing the Louvre. Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris, Cambridge, Cambridge University Press, 1994). Iniciando su recorrido en el período de la Ilustración, es decir, en el momento del nacimiento del museo contemporáneo, McClellan analiza la situación actual en la que, disparada la demanda de visitas por una agresiva política de captación, el museo relega a un segundo término las principales funciones para las que fue creado, como son la conservación, el estudio y la exposición, para primar las de acogida al público en espacios como las exposiciones temporales blockbuster, las tiendas, las cafeterías, etc., sin que ello suponga, en realidad, ni un aumento de la capacidad educativa y formativa de la institución ni, mucho menos, un incremento de sus posibilidades de estimular sentimientos estéticos. Desde una perspectiva claramente favorable a la apertura del museo a un público en principio no formado ni interesado a priori por la historia del arte, McClellan contrapone las posturas «comerciales» de Thomas Krens y su idea de expansión del Museo Guggenheim a lugares insospechados como Las Vegas y a la consiguiente firma de convenios con museos tan prestigiosos como el Kunsthistorisches Museum de Viena o el Hermitage de San Petersburgo, a las más tradicionales, pero más efectivas, de Philippe de Montebello en el Metropolitan, para terminar defendiendo el museo local, el museo de barrio o el ecomuseo como lugares más aptos para el consumo cultural de un público a la vez amplio y diferenciado que el gran museo de la tradición decimonónica.

Lo que estudios clásicos como el de Bourdieu y aproximaciones actuales como la de McClellan manifiestan es la crisis y el declive del modelo de museo revolucionario al menos desde los años setenta del siglo XX, un proceso en el cual todavía nos encontramos y que carece hasta el momento de un auténtico análisis que explique sus características. La crisis se ha disfrazado con el argumento del «auge de los museos» en las últimas décadas del siglo XX, tras la superación de las críticas vanguardistas a la institución (museo = mausoleo, o, por recordar las palabras de Adorno, «museo y mausoleo están relacionados por algo más que una proximidad fonética. Los museos son los sepulcros familiares de las obras de arte»). Pero este «auge» se circunscribe más bien a un espectacular aumento de las arquitecturas destinadas a guardar las obras de arte con la definitiva superación del modelo de museo como palacio, como galería o como templo, que tuvo su más espectacular manifestación en el Guggenheim neoyorquino de Frank Lloyd Wright de los años cincuenta (cuando el arquitecto, con su famosa construcción en espiral, destruyó la idea de galería rectilínea como forma ideal de exponer las obras de arte, a la vez que su aspecto exterior circular terminaba con los museos de fachada tipo templo o palacio, como es la del Metropolitan, pocos metros más abajo en la Quinta Avenida de Nueva York), y que se confirma rotundamente, medio siglo más tarde, con la sucursal bilbaína de la misma firma, obra de Frank Gehry y de la que ya se cumplen diez años de su apertura, sin que todavía se hayan superado algunas de las polémicas tanto políticas (el entusiasta apoyo del Gobierno vasco al proyecto en un contexto de aguda crisis social y económica), como puramente museísticas (el museo concebido como arquitectura y como actividad, antes que como colección), como se plantea en el reciente libro de Joseba Zulaika y Ana María Guasch (eds.), Aprendiendo del Guggenheim Bilbao. El museo como instrumento cultural (Madrid, Akal, 2007), o en Iñaki Esteban, El efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento (Barcelona, Anagrama, 2007).
En el reciente y excelente Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contactos (Gijón, Trea, 2006), Javier Gómez Martínez traza una historia del museo, centrándose fundamentalmente en el período que va desde el siglo XIX hasta la situación actual, enfrentando las dos tradiciones que recoge el título, no de manera esquemática y escolar, sino diseccionando también sus puntos de contacto. Frente a la idea de un museo útil, pedagógico, «científico», propio de la tradición –incluso religiosa– anglosajona, el mundo francés y mediterráneo propone el museo estético, concebido para dar placer, incluso por encima del conocimiento, al espectador, y se fundamenta en la cultura católica propia de los países mediterráneos. La idea le sirve al autor no sólo para un análisis de la evolución histórica de la institución, sino para un diagnóstico de la situación presente, criticando las ideas de la llamada nouvelle muséologie, y centrándola en las actuales discusiones entre las distintas maneras de gobernar un museo (gerencial y empresarial, o intelectual e histórico-artística), o en las polémicas en torno a la descentralización de las colecciones.
Ya se ha mencionado el también enorme incremento del público visitante, grato sólo a los políticos que subvencionan con dinero público, a los mecenas privados y a los amantes de las estadísticas en general (entre los que se cuentan no pocos de los directores de museos), y su poca incidencia en los tradicionales fines museísticos.
Otro elemento, y no el menor, con el que ocultar la crisis es el auge de las exposiciones temporales vinculadas a los museos, un tema que daría mucho que hablar. En realidad, y con las excepciones de rigor en las que estos acontecimientos sirven claramente para el aumento del conocimiento y goce del público, como sucede tantas veces en museos como el Metropolitan neoyorquino, las exposiciones han dejado de ser aquellas manifestaciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tan magníficamente historió Francis Haskell (The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, New Haven, Yale University Press 2000; El museo efímero. Los maestros antiguos y el auge de las exposiciones artísticas, trad. de Lara Vilà, Barcelona, Crítica, 2002) para convertirse en un instrumento más de movilización, fundamentalmente acrítica, de la masa.
Sin embargo, el análisis de la situación no debe centrarse, naturalmente, en fáciles lamentaciones apocalípticas, ya que ésta ha aportado, en lo que a la arquitectura se refiere, algunos de los edificios más bellos de las últimas décadas, así como la posibilidad de que un buen número de exposiciones de calidad sean contempladas por un público más amplio. Lo exagerado del momento actual, incluso lo absurdo (la ampliación de Ieoh Ming Pei del Louvre, por ella misma, ha más que duplicado el número de visitantes al museo, lo que hace necesaria otra ampliación que, a su vez, pronto se verá desbordada, etc.), ha de hacernos pensar en la función de la nueva arquitectura de museos, convertida en un hacer y rehacer y en un continuo reconvertir, analizado no hace mucho tiempo por Karsten Schubert (The Curator’s Egg. The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present, Londres, One-Off Press, 2000), siguiendo los pasos de un estudio anterior de mayor importancia, como fue Towards a New Museum (Nueva York, Monacelli Press, 1998; edición ampliada y revisada, 2006) de Victoria Newhouse. Ambos autores, instalándose en la postura del conservador, del museólogo y del director de museo científico, analizan críticamente la mayor parte de las realizaciones arquitectónicas contemporáneas, resaltando las cualidades positivas de proyectos muy atentos a la colección que exponen y sus necesidades, tal como son expresadas por los conservadores (por ejemplo, el edificio de la Fundación Beyeler de Basilea, obra de Renzo Piano) y criticando lo que únicamente son caprichos arquitectónicos, aunque sean de la brillantez visual de los dos edificios emblemáticos de la Fundación Guggenheim ya mencionados: el de Wright en Nueva York y el de Frank Gehry en Bilbao. Sin por ello olvidar en su análisis el importante factor de las intervenciones de los poderes públicos, a menudo ajenos a los auténticos intereses de las colecciones que se exponen, intromisiones que explican fracasos tan sonoros como los edificios para el Kunstgewerbemuseum de Berlín y la vecina Gemäldegalerie de la capital berlinesa.
Sin embargo, frente a la inutilidad de la lamentación por el fracaso y casi desaparición de un modelo antiguo, se impone el análisis y la búsqueda de soluciones. Lejos de nuestra intención de proponer estas últimas, queremos señalar, para concluir, algunos puntos de reflexión que nos sugieren algunas recientes publicaciones. Desde un punto de vista social, uno de los detonantes esenciales de la crisis ha sido, paradójicamente, la excesiva presión de los poderes públicos sobre las instituciones culturales. Cierto es, por otra parte, que nos encontramos ante una especie de «pecado original» del museo desde sus mismos orígenes. Resulta bien claro que, si bien los intereses idealmente revolucionarios deseaban ante todo expropiar los bienes artísticos para un disfrute más general, también lo es que, desde un principio, Napoleón pensó en el nuevo museo del Louvre como un prestigioso escenario de su poder y no dudó en utilizarlo, incluso, como decorado de su boda con María Luisa en 1810, en una ceremonia cuyo fasto tanto tenía de emulación del Antiguo Régimen. Es claro también que, a lo largo del siglo XIX, el museo fue utilizado en los países más diversos de Europa como un lugar esencial de la memoria nacional y que, en buena medida, la historia del arte construida a su amparo lo fue en paralelo a las historias nacionales. Si lo pensamos dos veces, poco tiene todo esto que ver con la preservación o la exposición de obras de arte desde el punto de vista científico del conservador. Pero en el siglo XIX la convivencia de ambas cuestiones todavía era posible y en cierta manera necesaria, como lo demuestra el brillante ejemplo del Kunsthistorisches Museum de Viena, espléndida muestra al público de las colecciones imperiales, situada enfrente del palacio del emperador y que nunca renunció a su pasado político, que logró albergar, sin el mayor problema, el mejor grupo de conservadores científicos existente en toda Europa, y del que surgió nada menos que toda una rama de la historia del arte, como es la dedicada al estudio del coleccionismo histórico (Julius von Schlosser, Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance, Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1908; Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío, trad. de José Luis Pascual, Madrid, Akal, 1987).
Las exigencias políticas actuales tienden a convertir al profesional de la conservación más bien en un técnico de comunicación y difusión, y los museos, más que depender de departamentos administrativos culturales, lo hacen, cada vez más, de servicios de promoción turística y de los eventos más variopintos. Hoy, como en el pasado, las administraciones públicas tienen muy en cuenta el valor de la imagen de los museos, máxime cuando éstos se han convertido en uno de los polos de mayor atracción de masas de los últimos tiempos. Otra vez nos encontramos ante una situación paradójica. Si, en efecto, es buena la no excesiva presión de la cosa pública sobre el museo, es difícil que éste subsista, sin embargo, sin su ayuda. Y no siempre la política es generosa y desinteresada.
En paralelo con este interés político y el crecimiento desconsiderado del «público» convertido en masa, aparecen nuevos modos de analizar las actividades del museo desde puntos de vista «interactivos», «relacionales», «no excluyentes», etc., que son promovidos desde principios del nuevo siglo por departamentos universitarios con estudios museológicos (véase, por ejemplo, Richard Sandell y Jocelyn Dodd (eds.), Including Museums. Perspectives on Museums, Galleries and Social Inclusion, Leicester, Research Center for Museums and Galleries, 2001) o fundaciones de interés cultural (Simona Bodo (ed.), Il museo relazionale. Riflessioni ed esperienze europee, Turín, Fondazione Giovanni Agnelli, 2003). Se trata de modificar la antigua relación lineal y de efectivo enfrentamiento entre el museo que muestra pasivamente sus tesoros y el conservador considerado tan solo como un científico, propia de las concepciones decimonónicas, y un público tenido por meramente receptor, idealmente unívoco, como si todos los visitantes tuvieran la misma formación cultural y compartieran similares intereses. En el último de los libros citados, Eilean Hooper-Greenhill aboga por una superación de este esquema dialógico por otro más complejo que presupone fundamentalmente la idea de colocar al visitante y sus intereses en el centro de las preocupaciones del museo. En un primer momento resulta necesario que desaparezca en el museo la dicotomía entre conservador/científico, tal como hemos visto que se había instituido desde finales del siglo XVIII, y la del conservador/educador, que alcanzó su momento de auge en los años setenta y ochenta del siglo pasado, sobre todo en el mundo anglosajón. Se pretende, más bien, promover una función conjunta: la de la comunicación museística concebida como una dinámica y cambiante «creación de significado» en continua interacción con los intereses de públicos con culturas e intereses diversos que, además, evolucionan continuamente. Se trata de promover, tanto desde diversas maneras de exponer y explicar las obras de arte en las salas del museo (aunque también fuera de ellas), como desde las acciones que se realizan con públicos diferenciados, algo más que una visita pasiva, sino más bien actividades que interpreten y construyan un aspecto del pasado, un problema de la actualidad o cualquier tema cultural o artístico que resulte de interés. Entre las preguntas clave que pueden plantearse, además de las correspondientes al valor comunicativo y «relacional» de los conocimientos y estrategias interpretativas propias de una historia del arte académica, en la que los conservadores basan su profesionalidad y prestigio, se hallaría, además, la siguiente cuestión: ¿cuáles podrían ser los nuevos modelos y sistemas de inteligibilidad en la exposición y explicación de las obras de arte en el museo, y cuáles serían sus nuevas modalidades de atribuciones de significado?
Es indudable que en una adecuada y actual respuesta a estas y otras muchas nuevas cuestiones relativas a la comunicación en el museo está la base del futuro de la institución, mucho más que en burdas estrategias de márketing tendentes a valorar el éxito del museo según el número de visitantes, o en el mayor o menor número de fotos que políticos y otros visitantes «mediáticos» se hacen en sus salas. Pero éstos son todavía en muchos museos sus criterios de éxito, si juzgamos por las imágenes que distribuyen en sus dosieres de prensa o publican en las páginas de sus memorias anuales.

Sin embargo, la crisis del museo revolucionario-ilustrado tiene su auténtico fundamento no tanto en su presunta muerte por éxito producida por la incomodidad y a veces imposibilidad de entrada a su sagrado recinto producida por las colas de visitantes y la consiguiente incomodidad de la visita, ni en el desmesurado crecimiento de sus espacios comerciales, de descanso y de recepción al público, ni en la sofisticada y a menudo bellísima apariencia de sus arquitecturas (sea ésta un templo all’antica como el British Museum de Robert Smirke, el Guggenheim Bilbao de Gehry, o el Museo Romano de Mérida de Rafael Moneo).
La crisis del modelo viene dada fundamentalmente por el fin de un tipo de mirada sobre el pasado, y aun sobre el presente, en el caso de los museos de arte contemporáneo, que, en realidad, y para volver a nuestro comienzo, ya había sido puesto sobre el tapete por el mismo Quatremère de Quincy. Se trata de una auténtica crisis de la mirada histórica concebida no sólo como una interpretación «cronológica» del arte del pasado, en la que unas épocas se suceden, más o menos linealmente, a otras, o la imagen de éste como una serie de «triunfos» o puntos culminantes –las calificadas como «obras maestras»–, o la de su interpretación dentro del ciclo de períodos de preparación, auge y decadencia. El cuestionamiento de estos sistemas, más o menos tradicionales, de estructurar y «construir» el pasado ha dado paso a otras visiones aparentemente más complejas de ordenación del material a exponer, como la propuesta por la Tate Modern en su primera disposición, o la del renovado Museum of Modern Art de Nueva York, o al auge de museos que cuestionan la centralidad del arte occidental, como el Musée du Quai Branly en París, o fenómenos como la «deslocalización» de museos ya no sólo en su propio territorio nacional respecto a sus sedes primeras, sino incluso en países impensables hace unos pocos años, como Dubai.
Tras el debate y los acontecimientos museísticos y expositivos de los últimos años, poco queda del museo revolucionario alumbrado por la Revolución Francesa. Sobre las «ruinas del museo», por usar el título del influyente ensayo de Douglas Crimp («On the Museum’s ruins», incluido en el libro homónimo, Cambridge, The MIT Press, 1993), se alza una nueva realidad: la de la posibilidad de ordenar, clasificar, exponer y comunicar todo aquello que queramos. Es el sueño de Malraux en su Musée Imaginaire realizado a partir de fotografías que sustituirían a las obras de arte originales, «al establecer series totalmente novedosas mediante una simple reordenación de las fotografías». Así lo reconoce Crimp, quien explica, al final de su ensayo, cómo la idea del escritor francés se convierte en el chiste de Rauschenberg, un chiste que no todo el mundo entiende, ni siquiera su propio autor, a juzgar por la convencional proclama que el artista pop compuso en 1970 con motivo del centenario del Metropolitan.
Para Crimp, el chiste de Rauschenberg no es otra cosa que su irónica utilización de fotografías en algunas de sus obras más famosas de inicios de la década de los sesenta en las que, debido a su inserción, «se destruyen las ideas de originalidad, la autenticidad y la presencia, esenciales para el discurso ordenado del museo», ya que «a través de la tecnología reproductiva, el arte posmoderno se deshace del aura» inherente a las obras artísticas. Lo destructivo de la propuesta de Rauschenberg en estas obras parece no ser entendido –dice Crimp– ni por su propio autor. En la proclama de 1970 arriba mencionada, el artista, de forma absolutamente convencional, calificaba al Metropolitan, considerado como paradigma de museo tradicional, de «tesoro de la conciencia del hombre […]. Atemporal en su concepto, el museo acumula para armonizar un momento de orgullo que sirva para defender los sueños e ideales apolíticos de la humanidad» (Douglas Crimp, Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad, trad. de Eduardo García Agustín, Madrid, Akal, 2005, donde se recoge el ensayo citado). La vida cotidiana museística, tal como se nos aparece hoy día, cargada de banalidad, tan elocuente de la crisis y el final del modelo revolucionario de museo, muestra bien a las claras lo irreal de semejantes afirmaciones, firmadas, como irónicamente concluye Crimp, por los funcionarios del Metropolitan Museum de Nueva York.
Fernando Checa es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense y ha sido director del Museo del Prado. Recientemente ha comisariado y editado los catálogos de exposiciones como La Orden del Toisón de Oro y sus soberanos (1430-2011) (con Joaquín Martínez-Correcher), Los triunfos de Aracne: tapices flamencos de los Austrias en el Renacimiento (con Bernardo J. García), La materia de los sueños: Cristóbal Colón. El fruto de la fe. El legado artístico de Flandes en la isla de La Palma o De El Bosco a Tiziano. Arte y maravilla en El Escorial. Su último libro es Tiziano y las cortes del Renacimiento (Madrid, Marcial Pons, 2013).







