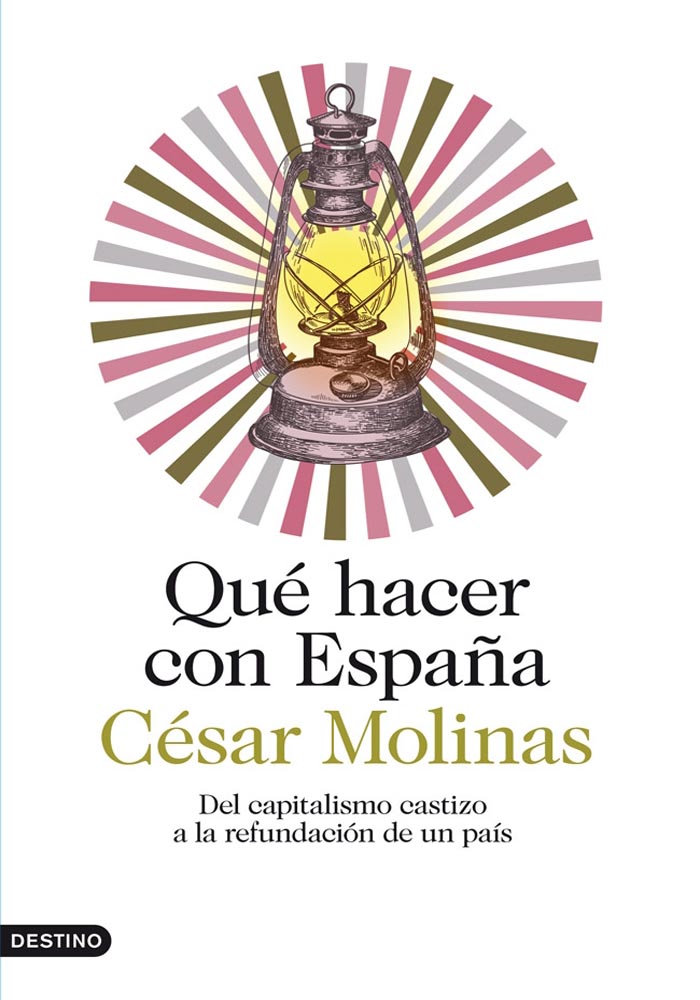Leer cosas sobre Cataluña -lo que sea, de cuando sea y de la tendencia que sea- genera (por razones que son obvias y recogió Rafael Núñez Florencio en esta misma Revista en su entrada del pasado día 6) una pereza infinita. Pero este libro merece que uno la venza y se ponga a ello. Y con bolígrafo, para subrayar y tomar notas. Con tinta china, según se decía antes para indicar que algo debía quedar para siempre en la memoria.
Como se desprende de su título y del nombre de los autores, incluyendo a los que firman el prólogo y el epílogo-, es un libro de denuncia y lo corrobora la frase que abre la contraportada: «¿Cataluña solo tiene una voz? Un libro que desmonta con honestidad el espejismo del pensamiento único». Una suerte, en suma, de memorial de agravios o de libro negro de lo que allí viene sucediendo, pero no limitado a los últimos cuarenta años -los del nacionalismo no solo obligatorio sino además muy intenso-, porque el arco temporal considerado arranca de mucho antes. Lo explica la propia contraportada con palabras que merecen ahora reproducirse: «Iván Teruel reconstruye, a partir de los relatos familiares, el éxodo en los años cuarenta de sus abuelos, con sus ancianos y sus niños a cuestas, desde un empobrecido pueblo de Jaén hasta las chabolas de Las Pedreras, en Gerona. Mediante las vivencias de tres generaciones, Teruel nos cuenta el largo proceso de los desarraigados, la incomprensión primera, la gradual conformidad, el distanciamiento social y el refugio entre los que viven y hablan como ellos. Finalmente la paulatina incorporación de la tercera generación a la vida comunitaria y sus esfuerzos por pasar desapercibidos, por camuflar sus orígenes, por evitar el delator acento de sus padres, y en un proceso autodestructivo, sucumbir a la espiral del miedo y sumarse, como tantos otros, al credo del pensamiento único. Este libro es también la historia de una rebelión personal y de una toma de conciencia: la de que él y quienes lo precedieron también son historia auténtica y presente de Cataluña».
La cosa promete: un texto de los que, como suele afirmarse con tono de aplauso, ponen los puntos sobre las íes, dicen verdades como puños o no dejan títere con cabeza. Las tres expresiones valen. Ni corrección política ni autocensura ni paños calientes ni nada que se le parezca, como eso de decir que «es un asunto complejo, no me atrevo a juzgar» y demás cláusulas de estilo para lavarse las manos.
No es Jaén la única provincia española en la que el saldo migratorio presenta resultados negativos casi con carácter crónico, pero algo debe tener porque fue de allí, en concreto de Torredelcampo, de donde salió Juanito Valderrama, cuya desgarradora canción El emigrante hemos escuchado mil veces: «Cuando salí de mi tierra / volví la cara llorando / porque lo que más quería / atrás me lo iba dejando».
Los hubo que, en el franquismo, cruzaron los Pirineos («Adiós mi España querida /dentro de mi alma / te llevo metida»), pero otros se quedaron a este lado de la cordillera. Por ejemplo, en Madrid, y bien que algunos de ellos han triunfado. De Linares es Rafael Martos, Raphael, que celebra sus sesenta años con la canción. De Úbeda salieron Antonio Muñoz Molina, en la RAE desde el remoto 1995 (cuando aún no había cumplido cuarenta) y un poeta de la jerarquía de Joaquín Sabina. E incluso tenemos, proveniente de Santiago de Calatrava, en el límite de Córdoba, un alcalde, Juan Barranco: lo fue entre 1986 y 1989. Los de fuera no lo tienen fácil en ninguna parte (y la literatura sobre sus penalidades -los magrebíes en París, los mexicanos en California, los pakistaníes en Londres…- llena bibliotecas enteras), pero de la capital de España no puede proclamarse que esté entre los sitios que peor recibe a los que llaman a su puerta.
Y también hubo gente que, puestos a elegir, sin tener que atravesar la frontera, una tierra de promisión, se decidieron por Cataluña. Entre tanto, había dejado de ser el lugar que en 1932, ya en la República pero todavía con una economía resguardada por el arancel, y además recién celebrada, en 1929, la Exposición, retrató Josep María de Sagarra en su novela Vida privada (de la que, por cierto, habría que hacerse con la edición de Anagrama aunque solo fuese por el prólogo de Marcos Ordóñez y los comentarios finales de Félix de Azúa, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Terenci Moix y Manuel Vázquez Montalbán). La SEAT se fundó en 1950 y fue Su Excelencia el Generalísimo el que tomó personalmente la decisión -entonces era lo que pasaba- de que la fábrica se instalara en la Zona Franca de Barcelona, pero no se trató del único caso de industrialización de aquello. Lo cierto es que en la interminable y amarillenta postguerra fueron casi tres millones los que, atraídos por las buenas condiciones económicas, se instalaron en la región y, muchas veces cruzándose con otros emigrantes, fundaron familias cuyos hijos ya nacieron allí: los famosos charnegos, sin los que no se entiende la sociedad -mestiza- que entre 1977 y 1980 vio llegar la democracia y la autonomía. El citado Juan Marsé, en Últimas tardes con Teresa, de 1965, lo había explicado muy bien, pero la corriente siguió hasta el mismísimo final del franquismo, en 1975, cuando -el dato no puede resultar más elocuente- el 48 por ciento de la población mayor de veinte años había nacido fuera. Era una tierra de acogida, casi compitiendo con la exitosa Alemania de los Gastarbeiter, no únicamente turcos, de la misma época, con un Adenauer y un Erhardt al frente.

Suele suceder que la xenofobia (y el clasismo de esa precisa estirpe, en el que lo lingüístico resulta indiscernible de lo racial) se explique, al modo de la tercera ley de Isaac Newton, como una reacción frente a las avalanchas migratorias. Lo que ocurre es que el conflicto se mantuvo soterrado, o contenido, hasta que, con el Estatuto de Autonomía y la proclamación del catalán como «lengua propia» -con lo que la otra, precisamente la de los que iban llegando, se convertía en impropia o, al menos ajena, de manera que hay que erradicarla mediante lo que se conoce con el eufemismo de «normalización»-, las cosas se desataron. Y además -lo más chistoso de todo- con un relato invertido. Los de arriba pasaron a presentarse como víctimas para derivar de ahí una suerte de justo título -es la palabra de los debates sobre la conquista de América en el siglo XVI- para, con una retórica no ya amable sino incluso de izquierdas, que sigue siendo la etiqueta que, en un contexto de nominalismos, no solo lava más blanco sino que todo lo tapa, recolonizar el que ellos consideraban su territorio y entendían en riesgo de perderlo. Hubo quien se quejó -el Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, más conocido como Manifiesto de los 2.300, se publicó muy pronto, en 1981, el 25 de enero, más o menos cuando la dimisión de Adolfo Suárez, para poner una referencia cronológica de la política española-, pero de lo que ha venido después, y van cuarenta años, estamos todos al cabo de la calle, llámese gota malaya, martillo pilón o como se quiera. Inmersión en los centros educativos y también en muchos planos de la vida, así pública como privada: de nuevo fue Juan Marsé quien lo narró, en El amante bilingüe de 1990. Se han dictado, sí, sentencias en contra, aunque se han quedado sobre el papel. La resistencia cívica cuenta con héroes como Antonio Robles o Santiago Trancón, pero, fuera de las dos manifestaciones -al tiempo festivas y dramáticas- de octubre de 2017, no ha terminado de articular una alternativa política ni, sobre todo, un relato diferente.
De Jaén (de La Bobadilla, una pedanía junto a Alcaudete) son por ejemplo los Rufián. Uno de sus vástagos, Gabriel, nacido (en 1982) ya en Cataluña, ha sabido adaptarse al paisaje y hacerse perdonar sus innobles orígenes. Se ha pasado al bando de los patronos y además con estrépito. Más aún, se expresa con una chulería que para sí quisiera el mismísimo Pichi cuando estaba en su corral, que se extendía del Portillo (de Embajadores) a la Arganzuela. Cuando interviene en el Congreso de los Diputados, muestra, a la hora de emitir condenas o expedir indulgencias, unas ínfulas que diríase el mismísimo Gregorio VII del Dictatus Papae. A los de Alcaudete se les tenía por gente sencilla, pero hay que ver lo que han prosperado. Se muestran irreconocibles.
Y de ese biotipo no son pocos: se les conoce por referencia al tío Tom, el esclavo protagonista de la famosa novela de Harriet Beecher Stowe que aceptó resignadamente su triste destino. Bien se sabe que el colaboracionismo es viejo como el mundo y admite formas variadas de despliegue y, sobre todo, grados distintos de entusiasmo.
Entre los jienenses que se fueron a Cataluña estuvieron también Isabel y Eduardo, así como Rafael e Isabel, los abuelos de Iván Teruel, que vino al mundo en Gerona en 1980, profesor de enseñanza secundaria allí -estudió Filología Hispánica, para más inri- y que en el libro ha contado la historia de la saga. De hecho, a la memoria de los cuatro abuelos está dedicado el texto. Y, además, como suele suceder en esos casos, «a mi madre, por su empeño en que mi hermano y yo no nos pasáramos el día trabajando en una obra como mi padre».
Gabriel Rufián (1982) e Iván Teruel (1980) son, así pues, la cara y la cruz de un mismo fenómeno: un colaboracionista y un resistente dentro de lo que constituye algo parecido a un mismo tronco, como ocurrió en muchas familias francesas durante esa guerra civil que conocemos como la ocupación. Este libro está escrito por el segundo de ellos y lo que el lector se encuentra es un relato de hechos -muchos de ellos, brutales por su misma sutileza, aunque la expresión se antoje un oxímoron-, para terminar llegando a un capítulo final con título expresivo: «De la anécdota a la categoría: una aproximación», páginas 223 a 271. Allí, con método inductivo y para teorizar las cosas -la eterna tarea del científico social- se diserta, para empezar, sobre el concepto de «espiral del silencio», de la politóloga alemana Noelle Neumann (de 1977, aunque con traducción del libro al español solo en 2010), poniendo el foco en la idea de «la opinión pública como una especie de tribunal, siempre vigilante, que dicta sentencia contra los que contravienen las convicciones mayoritarias o los preceptos morales preestablecidos». Y subrayando «la facultad de los individuos para percibir el clima de opinión dominante», con «un sentido cuasiestadístico».
Pero para enjuiciar los rasgos de la sociedad catalana se recurre además a la neurociencia, que en los últimos tiempos ha avanzado una barbaridad: al británico Dean Burnett (cuyos libros El cerebro idiota y El cerebro feliz han visto la luz en español en 2016 y 2018, respectivamente) y al australiano (primatólogo, dicho sea sin ofender) Robert Sapolsky (Compórtate, traducido en 2018). Por supuesto que ninguno de esos trabajos tuvo a lo catalán como material de campo –una pena, dicho sea de paso- y, a la inversa, es Iván Teruel quien interioriza sus conceptos para luego proyectarlos sobre lo que han sido y son sus propias vivencias.
La tesis central del libro se explica al final y, claro está, a modo de conclusión: que lo sucedido entre 1978 y 1980 (y lo de después) no surgió de la nada. «Se podría decir, parafraseando el célebre cuento de Monterroso, que cuando mis dos familias y otras tantas como ellas, llegaron a Cataluña en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, el nacionalismo ya estaba allí». Se trataba entonces, sin embargo, de la cosmovisión de unos cuantos, «siendo así que, con la democracia y la autonomía, se produjo algo que se ha señalado muchas veces pero que no por ello resulta menos sorprendente (y desdichado): la colonización de la izquierda por parte del nacionalismo». Francesc de Carreras (El procés que viene de lejos. Notas sobre su génesis y desarrollo) lo explicó en esta misma Revista hace pocas semanas, aludiendo al catalanismo «costumbrista y cultural» del franquismo a partir de 1945, es decir, a poco que se terminó la época de la primera y feroz represión. Algo de apariencia folklórica, pero, como hoy sabemos, desde luego no inocente.
Así pues, el libro de Iván Teruel, a diferencia de las dos obras de Juan Marsé y previamente del texto de Josep María de Sagarra, no es un libro de ficción, aunque ya se sabe que en Cataluña la línea divisoria entre la realidad y la ensoñación se muestra porosa e intelectualmente casi inasible. Piénsese –es no más un ejemplo- que el libro de Jordi Amat sobre Alfons Quintá se presenta como una novela.
El texto inicial de Félix Ovejero tiene su propio título, Historias de encajadores, y presenta valor por sí mismo. Subraya la credibilidad de los datos empíricos ofrecidos por Teruel y, claro está, echa mano de teorías universales para poner sobre la mesa sus propias explicaciones: «Desde los experimentos de conformidad de Asch conocemos que, aunque una pared sea verde, si nuestro entorno sostiene que es blanca, acabaremos por verla blanca. Nadie levanta la voz si la van a señalar. Y, si se sabe observado, será el primero en señalar a quienes levanten la voz». Pero enseguida se entra en lo específico –lo castizo, lo exóticamente español- del relato sobre la situación, en la que «los que mandan se definen como explotados», porque entre las muchas continuidades entre franquismo y el nacionalismo catalán «la más sórdida de todas es la rentabilización que la dictadura infligió a las clases populares». Dicho de manera aún más cruda: «Franco arrebató los derechos de ciudadanía a los más pobres y el nacionalismo se aprovechó a conciencia de ese expolio» o, si se prefiere explicar en términos económicos, lo capitalizó. Porque se trata de poner las cartas boca arriba y subrayar que «la mentira basal de la memoria histórica nacionalista y, a estas alturas, española, es la que consiste en identificar a España con Franco y a Cataluña con la democracia». Y con todas las demás bipolaridades que de ahí dependen: poniendo el término malo al inicio y el bueno al final, tenemos, por mencionar solo unas cuantas, represión (o incluso fascismo)/libertad, vanguardia/retaguardia, acción/reacción, progreso/retroceso, política/judicialismo, antiguo/moderno, corrupto/cristalino (!) y, por encima de todo, se insiste, izquierda/derecha. Las palabras se muestran flexibles como la plastilina, aunque, eso sí, son verdaderamente mágicas: troquelan la realidad e incluso la sustituyen. Gabriel García Márquez vivió en Barcelona en su juventud y seguramente fue allí donde se inspiró.
Un paréntesis a modo de apostilla, con toda probabilidad innecesaria. El Ovejero que afirma que hay líneas de continuidad entre el franquismo y la situación posterior a 1978 es el primero que no ignora que eso mismo es lo que sostienen, con tono igualmente de denuncia, los críticos del régimen del 78: la transición como rendición. Que Ovejero proclame algo muy parecido no significa coincidencia alguna, porque lo que está queriendo decir es que la tal continuidad está en los grupos beneficiarios, que son los que se han travestido de víctimas. De hoy y más aún de ayer. En la misma línea va el artículo de Javier Cercas (de Ibahernando, provincia de Cáceres) que hace unos días ha merecido el premio Mariano de Cavia.
El epílogo que en Nueva York ha escrito Julio Valdeón (No fue igual, fue peor, en referencia a la comparación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de este año 2021) constituye otra joya, ya la tercera. Una vez más, se denuncia sin ambages lo que tenemos ante nuestros ojos y nos negamos a ver: «En Cataluña tuvimos años de manifestaciones norcoreanas, cuentos a cuenta de las balanzas fiscales, recurrentes menciones a la historia reciente, escamoteada a conciencia, así como una lluvia, no exactamente fina, de mensajes puramente supremacistas, que dejaron de escandalizar porque España es ese raro país donde los campeones del nacionalismo pasan por ser los paladines de la fraternidad universal y donde la izquierda –la izquierda con mando en plaza, al menos- ha renunciado a sus principios vectores para ejercer de coche escoba de todos los xenófobos de guardia». Más madera, que diría Groucho Marx: «(…) los arquitectos de las revueltas populares contra la casta, de Washington o Madrid, fueron las propias élites locales. Traidoras a cuanto juraron defender y, por supuesto, a los mismos ciudadanos en cuyo nombre hablan. A uno y otro lado del océano los amotinados han embestido contra los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la ley. En maravillosa paradoja, sostienen que la voluntad del pueblo ha sido violentada y que solo ellos, saltando por encima de un régimen putrefacto, pueden salvarnos”. Y todo ello con “una retórica victimista de similar calado».
A los andaluces de Jaén los calificó Miguel Hernández de aceituneros altivos. Y la poesía termina con una arenga muy conocida: «Jaén, levántate brava sobre tus piedras linares, no vayas a ser esclava con tus olivares». Algunos de sus hijos, desesperados de pobreza, acabaron llegando a Cataluña y allí echaron raíces. De la tercera generación forma parte, sí, un Gabriel Rufián. Pero también su némesis, Iván Teruel, que ha tenido la feliz idea –y el inmenso coraje- de escribir este libro y compartir con todos las andanzas de su familia: abuelos (de las dos estirpes), padres y él mismo. Nadie ignoraba esa versión de los hechos y podía uno tener la intuición de que la razón le asistía. Ahora, al leerlo, lo que hace es reafirmarse. Pero eso no significa, claro está, que albergue la menor expectativa de que las cosas vayan a mejorar. El baile de San Vito debe de tener su morbo porque propende a cronificarse: vueltas y más vueltas. El alguacil ha conseguido imponer su marco mental y convencer a tirios y también a muchos troyanos de que las apariencias engañan y en realidad el buen hombre se ha visto alguacilado.
Es curioso eso del nacionalismo. Como ha dicho un estudioso mexicano, Roger Bartra (hijo de catalanes, por cierto), «la nación es el más hollado y a la vez el más impenetrable de los territorios de la sociedad moderna». Porque, guste o no, su matrix –los estereotipos de Lipmann- tiene una extraordinaria capacidad para instalarse en lo más profundo de los repliegues de la psique humana, al grado de que, por averiada que se encuentre la mercancía intelectual, el enemigo la puede acabar comprando y además pagando por ella un precio altísimo.
El que mejor lo captó fue, sin duda, Juanito Valderrama: lo suyo era puro sentimiento. A flor de piel: «Con mi patria y con mi novia / y mi Virgen de San Gil / y mi rosario de cuentas / yo me quisiera morir». A ver qué sardana lo mejora.