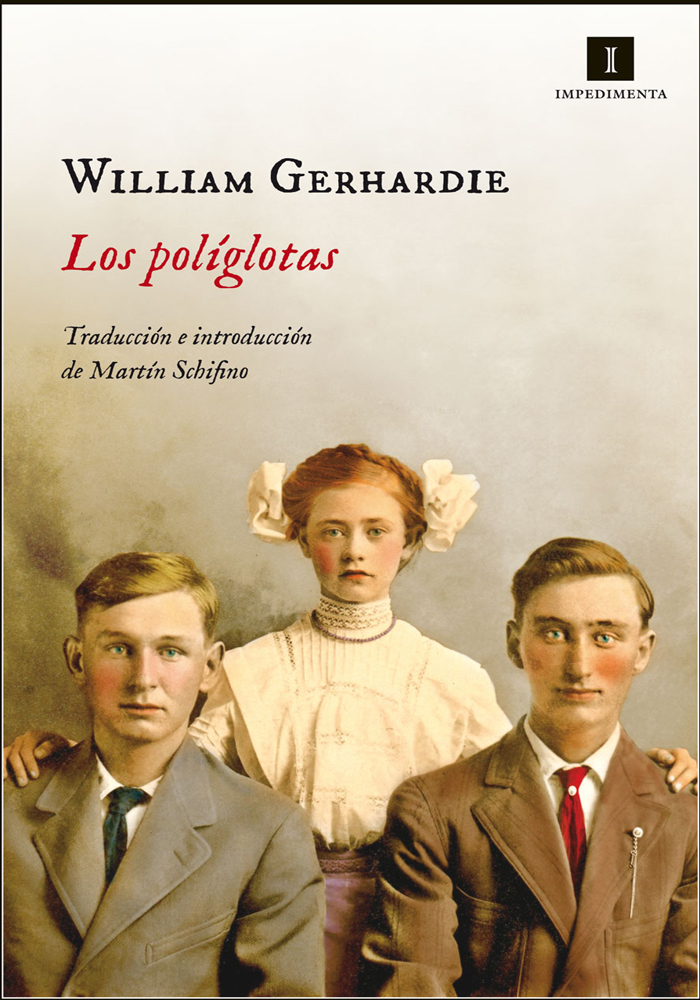El anuncio del estreno de la última película de Fernando Trueba, una producción íntegramente colombiana en la que sobresalen tres nombres españoles (el del director, su hermano David como guionista y el intérprete principal, Javier Cámara), me sorprendió por varios motivos: el primero y más obvio, como acabo de apuntar, la inserción de esa exigua nómina de profesionales españoles -en roles, sin embargo, tan relevantes- en un proyecto no solo ajeno a las coordenadas hispanas sino de raíces profundamente colombianas, tanto en el decisivo ambiente familiar como en el contexto sociopolítico. Segundo, para los cinéfilos que nos habíamos desentendido de la trayectoria última del director español, por considerarla en franca decadencia, suponía también una extrañeza, tanto por el giro temático como por el notorio desafío que implicaba la adaptación del libro de Abad Faciolince. En tercer lugar, la sorpresa se extendía al hecho mismo de que fuera Javier Cámara el actor designado para encarnar en la pantalla el papel del paterfamilias, que constituye no solo el centro gravitatorio de la narración sino una presencia ubicua en la adaptación cinematográfica (¿cómo se iban a resolver, sin ir más lejos, los problema del acento, los modismos o los gestos culturales, tan diferenciados de los nuestros?)
Espoleado por esas incógnitas y decidido a despejarlas in situ, me acerqué a la película de Fernando Trueba con una mezcla de escepticismo y aprensión. (Dicho sea de paso y entre paréntesis, volver a las salas cinematográficas –las pocas que quedan- en esta época de crisis sanitaria es una experiencia deprimente. Heridas de muerte por la competencia de las nuevas plataformas audiovisuales, la cuestión es simplemente cuánto podrán aguantar). Pero, en fin, volviendo a la línea argumental, les confesaba dos sentimientos complementarios: el primero, el escepticismo, porque tenía serias dudas acerca de las posibilidades de que el cineasta español y su actor protagonista salieran airosos de los retos mencionados. La segunda, la aprensión, porque conservaba un recuerdo tan grato como punzante del libro que daba lugar al filme y temía, como suele suceder en estos casos, que la decepción fuera inevitable. Leí El olvido que seremos hace ya algunos años, no sabría precisar cuántos. No puedo decir obviamente que me acordaba de todo su desarrollo pero, al contrario de otros muchos libros leídos antes y después de él, conservaba nítidas sus líneas esenciales y, por encima de todo, el tono del autor al evocar la figura del padre, eje que vertebra toda la historia y da carácter a la narración. Tomé el volumen de uno de los estantes de mi biblioteca y al abrirlo, comprobé, como sospechaba, que sus páginas presentaban múltiples subrayados. Esas anotaciones me sirven ahora para rememorar pasajes olvidados y, por supuesto, para pergeñar estas líneas.
Al abrir el libro, lo primero que causa una impresión ambivalente al lector español no familiarizado con los modismos americanos, es el uso generalizado, más allá del ámbito estrictamente familiar, del término papá en lugar de padre. Aunque lejos de la rigidez anglosajona, buena parte de los españoles se muestran pudorosos en las efusiones sentimentales y, a veces, hasta en las pequeñas muestras públicas de cariño. Quizá por eso en España los adultos no decimos «mi papá» hablando con desconocidos o, mucho menos, cuando nos dirigimos a un auditorio extenso. Algo que, por el contrario, es usual oír en muchas zonas de la América española. En este caso, además, el autor potencia la dimensión afectiva del término, y con ella la vinculación filial, hasta registros hiperbólicos: «Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá». El planteamiento se repetirá luego con leves variaciones: «No. Yo ya no me quiero ir para el Cielo. A mí no me gusta el Cielo sin mi papá. Prefiero irme para el Infierno con él» (frase, por cierto, que se recoge en la película de modo casi literal, al igual que muchas otras del libro). Podría pensarse desde una perspectiva distanciada que se trata de una mera ocurrencia infantil, sin más recorrido. No hay tal. El autor es muy explícito al respecto: «Mi papá y yo nos teníamos un afecto mutuo (y físico, además) que para muchos de nuestros allegados era un escándalo que limitaba con la enfermedad». La educación sentimental se orienta hacia una estrechísima correlación emocional que se manifiesta sin pudor, como al «llorar en silencio mientras pensaba en mi papá con una melancolía que me inundaba todo el cuerpo». El niño -como luego el adolescente- se reconoce sin rebozo en esa dependencia: «a mí la única persona que me hacía falta en la vida, hasta hacerme llorar en esos largos y tristes crepúsculos de La Inés, era mi papá».
Sabemos desde el principio, antes incluso de abrir el volumen, porque así se nos informa desde la contraportada y la promoción editorial, que «el 25 de agosto de 1987 Héctor Abad Gómez, médico y activista en pro de los derechos humanos, es asesinado en Medellín por los paramilitares». Abad Gómez era, como bien pueden suponer, el padre del autor del libro. Por eso, las confesiones anteriores acerca de la devoción filial se insertan en un cuadro trágico. Abad Faciolince, el hijo, habla –o escribe, más bien- desde la atalaya de la ausencia, la vivencia de la pérdida, para la que no hay consuelo posible. Las muestras de afecto filial que he reproducido -de cuando era niño- se entreveran con las sensaciones de orfandad que experimenta el adulto, paradoja no difícil de explicar porque el tiempo y la edad no constituyen atenuantes: «casi todo lo que he escrito lo he escrito para alguien que no puede leerme, y este mismo libro no es otra cosa que la carta a una sombra». Más aún, aquella muerte sigue gravitando de modo insoportable: «han pasado casi veinte años desde que lo mataron, y durante estos veinte años, cada mes, cada semana, yo he sentido que tenía el deber ineludible, no digo de vengar su muerte, pero sí, al menos, de contarla». El libro aparece, así, como una especie de pacífico ajuste de cuentas, una confesión, un testimonio, un desahogo y un canto de amor, todo a la vez, que solo es posible cuando, aun quemando el rescoldo del recuerdo, se han secado las lágrimas, atemperado la ira y contenido el arrebato emocional. «Si recordar es pasar otra vez por el corazón, siempre lo he recordado. No he escrito en tantos años por un motivo muy simple: su recuerdo me conmovía demasiado para poder escribirlo. Las veces innumerables en que lo intenté, las palabras me salían húmedas, untadas de lamentable materia lacrimosa, y siempre he preferido una escritura más seca, más controlada, más distante».
Con todo, este ejercicio de distanciamiento que proclama el autor es muy relativo. Es verdad que en algunos pasajes se manifiesta esa voluntad de contención, pero ello no hace más que convertir en más impresionante la irrupción de la muerte, la gran protagonista de estas páginas por su sombra o por su abrupta presencia. Así, por ejemplo, en las páginas iniciales, se nos presenta a la secretaria del profesor Abad Gómez, una chica llamada Gilma Eusse, que «sonreía, sonreía, con la cara más alegre y cordial que uno se pudiera imaginar. Parecía la mujer más feliz del mundo hasta que un día, sin dejar de sonreír, se pegó un tiro en el paladar, y nadie supo por qué». Luego llega el impresionante episodio de la muerte de su hermana a causa de un melanoma (en mi opinión, el horror del lance queda atenuado en el filme de Trueba). El impacto en la familia es devastador, pero el autor se centra en el sufrido por su padre: «oía sus sollozos, sus gritos de desesperación, y maldecía el cielo, y se maldecía a sí mismo, por bruto, por inútil, por no haberle sacado a tiempo todos los lunares del cuerpo, por dejarla broncear en Cartagena, por no haber estudiado más medicina, por lo que fuera, detrás de la puerta cerrada con seguro, descargaba toda su impotencia y todo su dolor, sin poder aguantar lo que veía, la niña de sus ojos que se le iba esfumando entre sus manos mismas de médico, sin poder hacer nada por evitarlo, sólo intentando con mil chuzones de morfina aliviar al menos su conciencia de la muerte, de la decadencia definitiva del cuerpo, y del dolor».
Un suceso así marca un antes y un después: «la vida, después de casos como este, no es otra cosa que una absurda tragedia sin sentido para la que no vale ningún consuelo». El dolor se convierte en obsesión y en un pozo sin fondo, «el único consuelo que se siente en la tristeza (…) es el de hundirse más en la tristeza, hasta ya no poderla soportar». Desde ese momento «ya no fue posible para nadie volver a ser plenamente feliz, ni siquiera por momentos, porque en el mismo instante en el que nos mirábamos en un rato de felicidad, sabíamos que alguien faltaba». El autor nos acerca incluso a los detalles más íntimos y reveladores: «Supe años después que desde esa fecha mi papá y mi mamá no volvieron nunca más a hacer el amor». Pero para el doctor Abad Gómez la muerte de su hija fue importante por otro motivo y, de modo entonces insospechado para él, marcaría una nueva etapa en su vida y constituiría el principio del fin. En el libro se explicita con la elegancia que constituye la característica señera de la narración: «Cuando uno lleva por dentro una tristeza sin límites, morirse ya no es grave. Aunque uno no se quiera suicidar, o no sea capaz de levantar la mano contra sí mismo, la opción de hacerse matar por otro, y por una causa justa, se vuelve más atractiva si se ha perdido la alegría de vivir». Más adelante precisa: «Su amor excesivo por los hijos, su mismo amor exagerado por mí, lo llevaron, algunos años después de la muerte de mi hermana, a comprometerse hasta la locura con batallas imposibles, con causas desesperadas».

En la película el planteamiento es bastante más abrupto y tiene lugar en una tensa escena que a punto está de terminar en accidente de automóvil. Mientras conduce de modo muy nervioso, el hijo reprocha abiertamente al padre en una acre discusión que haya postergado a la familia por un ideal político. No recuerdo una censura tan tajante en las páginas del volumen. Lo peor que dice de él es que «un papá tan perfecto puede llegar a ser insoportable». Pero, en fin, de modo sutil o descarnado, lo que no ofrece lugar a dudas es que en la vida del doctor Abad Gómez se produce un giro que será crucial tanto para él como para la familia. Por decirlo sin ambages, el progenitor se entregó en cuerpo y alma a unas causas sociales y políticas que conllevaban un riesgo extremo en la Colombia de su tiempo, los años ochenta del siglo pasado (aunque me temo que hoy en día, aunque algo haya mejorado, no sea muy distinto). Acusado de agitador, marxista o comunista, o todo a la vez, el buen doctor estaba sentenciado por una oligarquía que no toleraba el compromiso político con las capas más miserables de la población. La sentencia de muerte estaba pronunciada. Ejecutarla de una u otra forma solo era cuestión de tiempo. De poco tiempo. Podía haber sido un coche bomba o, como realmente fue, un tiroteo perpetrado por un par de sicarios.
En este punto se puede plantear una cuestión controvertida, derivada en cierta manera de la dispar exigencia del lenguaje escrito y cinematográfico. Trueba impregna su filme de un marcado carácter social y político que, desde mi punto de vista, no está en el libro o, para ser más exactos, no está tan presente en el libro. Este es por encima de todo una demostración de amor filial, un canto apasionado al padre, una confesión del dolor que deja la pérdida. La película, aunque refleja bien todo esto, trueca este planteamiento personal e íntimo por una perspectiva más objetiva. En el libro vemos en todo momento al padre con los ojos del hijo, pero en la pantalla el padre se encarna en un personaje de carne y hueso, tiene vida propia y, en función de ella, se inserta en una realidad. Y, para ser más precisos, no se trata de una mera inserción sino de una actividad por momentos frenética, cuyo objetivo último es la transformación de la misma desde el punto de vista de la salud pública: potabilización del agua, alcantarillado, medidas higiénicas, vacunas, alimentación, mejoras sociales, profilaxis en general. Luego, en el último tramo, la campaña política que le costará la vida. De este modo, el personaje que nos dibuja Trueba y que encarna Cámara es un hombre bueno con su familia, sus vecinos y sus conciudadanos y, a fuer de ello, comprometido con su país y con una causa política; mientras que Abad Faciolinde, sin dejar de resaltar esos rasgos, se propone por encima de todo expresar su amor y admiración por su papá.
De la ética a la estética. Tanto el matiz predominante en la película, la bondad, como el aspecto determinante en la obra escrita, el amor filial, suponen un innegable desafío para sus autores respectivos. Por más incongruente que resulte con nuestra escala de valores, lo cierto es que, mientras que los aspectos más tenebrosos de la naturaleza humana se benefician de un halo atractivo en la literatura y el cine, a las cualidades positivas –empezando simplemente por la bonhomía que antes citaba- les sucede exactamente lo contrario. Por decirlo en los términos usuales, no hay cosa que despierte más apatía, o simplemente tedio, que el buenismo. Aunque en el cine hay buenos memorables –desde el George Bailey (James Stewart) de ¡Qué bello es vivir! al Fred Rogers (Tom Hanks) de Un amigo extraordinario, pasando por el Atticus Finch (Gregory Peck) de Matar un ruiseñor– forzoso es reconocer que son excepciones en el océano de esos sádicos despiadados, convertidos en iconos memorables, de filmes clásicos precisamente por ellos, como La naranja mecánica o El silencio de los corderos. Pues bien, lo cierto en este caso que nos ocupa es que tanto Abad Faciolince en su declaración de amor filial como Fernando Trueba en su plasmación del humanista comprometido salen airosos del empeño. El olvido que seremos (libro) es, aparte de una conmovedora confesión, una impactante biografía y autobiografía (me resisto a llamarle novela: me parece una muestra de pereza mental). El olvido que seremos (filme), gracias a un excelente guión de David Trueba -que adapta pero no traiciona el espíritu del libro-, una inspirada dirección de su hermano Fernando y, sobre todo, una portentosa interpretación de Javier Cámara, termina siendo, pese a todo, un hermoso canto a la vida.
Me interesa detenerme en este último aspecto, ya para terminar. Deslicé antes que la muerte era la gran protagonista de ambas obras y así es en la medida en que ella determina el curso de los acontecimientos de forma contumaz, como he tratado de explicar. Pero eso no significa que la Parca tenga la última palabra. Por el contrario, lo que engrandece el relato de Abad Faciolince –y del filme, en la medida en que le es fiel- es la rebelión contra la muerte auténtica, que es el olvido. Tomando como referencia unos versos atribuidos a Borges -«Ya somos el olvido que seremos»-, el escritor trasciende la muerte física, el asesinato de su padre, para establecer, más allá de la rabia y la impotencia, la dimensión específicamente humana, que no es –no puede ser- la negación del deceso pero sí el testimonio imperecedero –al menos, mientras haya hombres o conciencia humana- de una vida que ha servido para algo. Confieso que he vivido, decía Neruda. «Los tristes asesinos que le robaron a él la vida y a nosotros, por muchísimos años, la felicidad e incluso la cordura, no nos van a ganar, porque el amor a la vida y a la alegría (lo que él nos enseñó) es mucho más fuerte que su inclinación a la muerte». Es verdad que, al final, en términos absolutos, el olvido nos tragará a todos, porque decir humano es decir finito. Pero hasta que llegue esa consumación definitiva, el propio esfuerzo de perdurar es lo que nos da sentido: «este olvido que seremos puede postergarse por un instante más». De este modo sobrevivimos «por unos frágiles años, todavía, después de muertos, en la memoria de otros, pero también esa memoria personal, con cada instante que pasa, está siempre más cerca de desaparecer». Aunque no nos hagamos falsas ilusiones, las palabras sirven: los propios «libros son un simulacro de recuerdo, una prótesis para recordar, un intento desesperado por hacer un poco más perdurable lo que es irremediablemente finito».