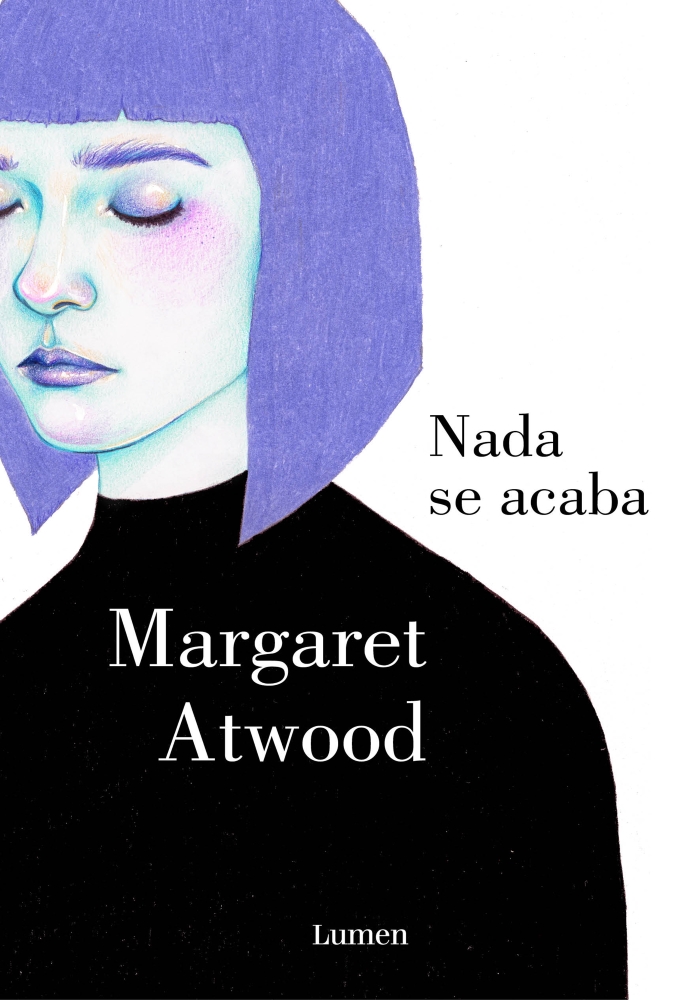Ivan Turguénev (1818-1883) fue, dentro de los escritores rusos del siglo XIX, el más europeo o, dicho en negativo, el menos eslavo. Tanto por creencias como también por la vida, pues se alejó del eslavismo, aproximándose a Occidente. De hecho, murió en la comuna de Bougival, Francia. Nada que ver, por tanto, con sus contemporáneos, un Fiódor Dostoyevski (1821-1881), un León Tolstói (1828-1910) o un Nikolái Gógol (1809-1852).
De Louis Viardot (1800-1883) hay que recordar que se trató de un escritor francés al que se le califica -no sin razón- como hispanista. De hecho, fue nombrado miembro de la Real Academia Española.
Pauline García (1821-1910), cantante de ópera y compositora, la tercera en discordia, era hija del tenor Manuel García y de la soprano Joaquina Briones. Por tanto, hermana de María, la que se casó con François-Eugene Malibrán, dando lugar a que la conozcamos con ese apellido. Pauline, por su parte, matrimonió con el citado Louis Viardot y de ahí que sea conocida como Pauline Viardot.
Los tres -Turgénev, Viardot y Pauline- formaron en efecto un trío, en todos los sentidos del término. Y lo que hace este libro es situarlos como protagonistas de la historia europea en el periodo que, por poner fechas concretas, transcurre entre 1850 y 1870.
El trabajo de Figes -historiador británico, nacionalizado alemán en 2017, bien conocido sobre todo por sus estudios sobre Rusia y que ha dado lugar a varias reseñas en esta misma revista- ha sido muy celebrado. Y con toda la razón. El autor es, si se quiere emplear un calificativo convencional, un historiador de la cultura, que, a lo largo de más de quinientas páginas, emplea como hilo conductor el debate entre lo universal -el cosmopolitismo, el internacionalismo, lo que hoy llamaríamos la globalización- y lo particular: los nacionalismos, para entendernos, o, dicho con palabras actuales, las identidades, singularmente en su vertiente territorial. Pero, sobre el telón de fondo de ese dilema eterno, Orlando Figes, que se ubica claramente en pro del primero de los polos, hace especial hincapié en lo que aportó la tecnología: el ferrocarril -el medio de transporte que cambió la vida, porque sirvió para arrimar puntos hasta entonces muy lejanos- y también los modos de reproducción del arte, tanto el sonido -la ópera- como la imagen -el grabado-. Y, por encima de todo, la impresión de libros.
En suma, es en esa época cuando nace el turismo y más en concreto el turismo cultural. Y también, por supuesto, la moda de los casinos, tan vinculada al juego.
Aunque los tres protagonistas del libro -casi una novela- viajaron mucho, su centro de operaciones fue París o su entorno, el París del segundo imperio y de la exposición universal de 1855 (como réplica de la de Londres de 1851). La ciudad de Haussmann, en efecto. Y por las páginas del texto desfila todo el que significa algo: Brahms, Berlioz, Gounod, Víctor Hugo, George Sand, Rossini, Offenbach, Saint-Saëns, Flaubert, Bizet y Wagner, por citar solo a unos cuantos, a su vez entreverados por vínculos de todo tipo. Una verdadera pandilla, si se quiere explicar con esa palabra tan coloquial. El autor ha optado -otra decisión discutible pero probablemente acertada- por otorgar el protagonismo a segundones -los tres citados al inicio-, pero sin prescindir de las estrellas, como las que se acaban de mencionar. El resultado es un crisol de personajes que hace que el lector tenga que estar con un bolígrafo en la mano para que no se escape ningún detalle.
Puestos a buscar lo que con palabras de Stefan Zweig llamaríamos los momentos estelares, quizá pudiera ponerse el foco en las escenas por así decir más intimistas: el encuentro, nada plácido, entre Turgénev y Dostoyevski en Baden Baden en 1867 -páginas 352 a 356- y también las confidencias de Flaubert -un Flaubert ya en decadencia- en páginas 436 a 440. Pero sin que esa selección -arbitraria, como cualquier otra- puede dar lugar a equívoco, porque lo que de verdad vale es el conjunto y no las piezas sueltas.
El libro no concluye con la batalla de Sedan, del famoso 2 de septiembre de 1870, pero sí considera esa fecha como un hito -para mal- en la historia europea, la historia de las mentalidades, si es que se quiere hablar así. Lo que vino más tarde -la pintura impresionista y las exposiciones de París en 1878 y 1889, gloria y prez de la Tercera República, por ejemplo- pudo ser por supuesto brillantísimo, pero la batalla, ¡ay!, se había decantado del lado malo. Bien puede decirse que, casi ciento cincuenta años más tarde, no hemos salido del agujero.
Aunque, como suele suceder, no sin que en esos últimos treinta años del siglo, sucedieran -y Figes se detiene a relatarlas- cosas dignas de mención, como la aprobación de normas internacionales, como en Convenio de Berna de 1886, para proteger los derechos de autor. Lo que se llevaba anhelando tanto tiempo: una buena normativa forma parte del progreso tecnológico. Es el software.
La obra, se insiste, ha recibido muchos comentarios, casi siempre elogiosos. Y con justicia. Suele decirse -recientemente por Rafael Núñez Florencio en esta misma Revista, sin ir más lejos- que no hay nada tan cambiante como el pasado. Es una manifestación sin duda sarcástica, justificada -en España y no solo- en las manipulaciones a las que la historia se ve sometida con los propósitos innobles que están a la vista de todos. Del libro no puede afirmarse, por supuesto, que sea neutral ni que parta de premisas indiscutibles -siempre que se le pone una fecha precisa a algo tan continuo como la historia se está entrando en un terreno pantanoso-, pero sí se debe reconocer que Orlando Figes ha hecho un esfuerzo descomunal. Primero, en recoger cientos, miles de datos: sobre personas, sobre obras musicales o literarias, sobre ciudades y sobre casi cualquier detalle. Y segundo, porque un empeño tan ambicioso, y por ende tan arriesgado, ha terminado arrojando un resultado no ya bueno sino espectacular, aunque solo sea por el enorme goce que proporciona a los lectores. No es un libro para una tarde. La lectura se toma muchas horas, pero al acabar tiene uno la impresión de que se le ha abierto el apetito de saber y que le gustaría haber seguido.
Típico libro para regalar. Seguro que queda uno muy bien.
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Madrid.