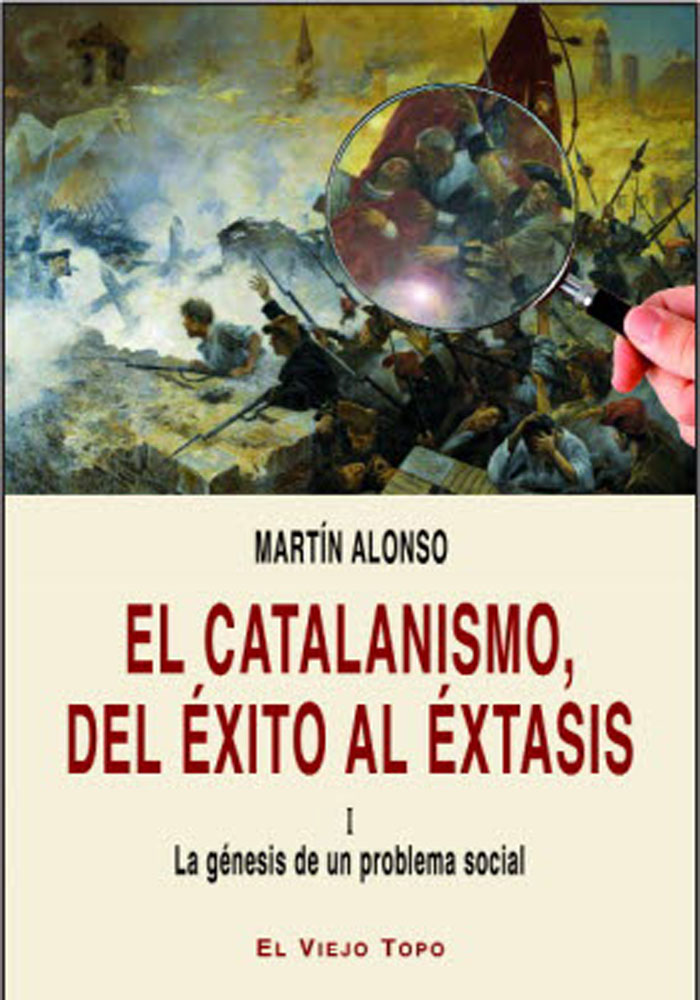Corrían los primeros años treinta y, en la Unión Soviética, la gran política giraba en torno a la colectivización agraria y a la lucha de clases contra los campesinos ricos (kulaki) y otros que no lo eran tanto pero que, por su pasado o por su escaso interés en formar parte de un koljós, eran objetivamente cómplices de la contrarrevolución. En uno de los mítines de propaganda que se daban por todo el país, un activista se esforzaba en convencer a un grupo de campesinos de las ventajas de la colectivización. Al ponerlas en común, las tierras iban a rendir más y todos vivirían mejor. Al fondo de la sala, una matriuska no se mostraba muy convencida: «Si trabajamos en común, tal vez vivamos mejor. Pero, entonces, ¿para qué seguir trabajando?». «Mira, camarada; trata de comprender. Tú quieres vivir mejor, ¿no? Pues con la colectivización lo harás. Tendrás una buena casa, mejor comida, calefacción y un día hasta un coche», le contestaban. «Más a mi favor –pifiaba la refractaria–. Si tengo todo eso, ¿para qué seguir trabajando? Mejor me quedo en casa a disfrutarlo». «Decididamente eres muy obtusa, camarada, y no entiendes nada de dialéctica. Además de casa y coche, si trabajas, tendrás muchas otras cosas. Hasta un helicóptero», volvían a replicarle. «¿Y para qué narices quiero yo un helicóptero si me gusta estar en casa?», preguntaba ella. «Ahí te traiciona tu escaso entusiasmo revolucionario, camarada. Un helicóptero te ayudaría mucho. Sí, sí, no pongas esa cara de asombro. Por ejemplo, tu hermana que vive en la ciudad de ahí al lado te avisa de que por fin van a llegar zapatos a las tiendas y entonces tú te subes al helicóptero, vuelas hasta la zapatería y te pones la primera en la cola», era la respuesta.
Con historietas como esta que me contó hace años un amigo polaco se defendía la gente de su miseria material y moral en los países del socialismo soviético. El humor, aun tan patibulario como éste, era una forma de protesta, sin duda, pero también de adaptación a la dura realidad. La anécdota se quedó grabada en mi memoria porque, tal vez mejor que otras, contrasta despiadadamente la dimensión utópica de las promesas revolucionarias («el mundo mejor está al alcance de la mano») con la innegable mezquindad de sus logros. Pero también apunta por qué los integrantes del futuro koljós aceptaban la propaganda del activista. Ante todo, por el legítimo miedo a quedarse a la intemperie. No sabemos qué fue de la matriuska renuente, pero no se necesita una imaginación desbordada para saber que su vida iba a cambiar a peor tan pronto como el activista la denunciase a la OGPU, nombre que entonces llevaba la antigua Cheka. Para otros, empero, las promesas del agitador parecían la voz de la razón. Muchos, aunque dudosos, preferían callarse para evitar males mayores. Y, sin duda, el activista y sus colegas esperaban que sus pláticas les despejasen el camino del éxito en el seno del aparato. Pero junto a la represión, el miedo, el entusiasmo revolucionario y el deseo de trepar, hay otra condición imprescindible: el silencio. Que no se propaguen los eventuales fracasos de la línea del partido; que nadie sepa que, allende la frontera, hay lugares más prósperos, a pesar de que allí no haya triunfado la revolución.
Nunca he estado en la República Democrática y Popular de Corea, más conocida como Corea del Norte, pero me cuesta entender el sentido del humor de Matthew Miller, un joven estadounidense detenido hace unos meses en Pyongyang tras romper su visado de turista ante el policía de inmigración y solicitar asilo político en el país.
Quienes, como Andréi Lankov (su libro más reciente es excelente: The Real North Korea. Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia, Nueva York, Oxford University Press, 2013), han vivido largos años en el país y lo conocen bien, no lo describen como un lugar envidiable. Por su parte, Paul French (North Korea. State of Paranoia, Londres, Zed Books, 2014) no deja lugar a dudas: la vida cotidiana en Pyongyang tampoco hubiera satisfecho al otro norteamericano innominado que, desnudo y a nado, intentaba ganar, cruzando el río Han, la muga norcoreana para entrevistarse con Kim Jong-un, el flamante jerarca local.
Un día normal en Pyongyang comienza sobre las seis de la mañana, cuando la gente del lugar se prepara para ir al trabajo, donde les esperan a las siete y media. La mayoría vive en bloques de rascacielos construidos con materiales de escasa calidad durante los años sesenta. Los de los pisos altos tienen que empezar su día un poco antes que en los bajos porque los apagones de luz se han convertido en cosa normal y los ascensores no funcionan. Bajar las escaleras no es problema, pero subirlas sí. Las personas de edad que viven en pisos altos (muchos edificios tienen cuarenta pisos) pasan el día encerradas, sin salir de sus apartamentos. Como no hay luz, tampoco hay calefacción, así que los inquilinos se defienden con braseros, se alumbran con velas o luces de queroseno o, si tienen divisas –algo poco común–, pueden comprarse un generador. Las viviendas pertenecen al Estado, que las distribuye según el rango social de sus habitantes (divididos en cincuenta y una categorías). El Partido de los Trabajadores Coreanos se ocupa de buscar alojamiento a sus cuadros y los de mayor rango viven en los bloques de lujo.
Muchas mujeres tienen trabajo fuera del hogar pero, aunque ganen más sueldo que sus maridos, han de cargar además con las tareas de limpieza, cocina y cuidado de los hijos. Algunas han empezado a utilizar productos de belleza, generalmente importados de China. La mayoría gasta melena larga, a menudo recogida en un moño. Por su parte, los hombres suelen tener una apariencia inconspicua, vestidos por lo general con la chaqueta Zhongshan que popularizara Mao Zedong, Tener un abrigo o zapatos de cuero es un símbolo de buena posición social. En cualquier caso, mujeres y hombres tienen la obligación de llevar bien visible una insignia con la efigie de alguno de los tres Kim que han gobernado la República desde su fundación. Perderla sería una desgracia, porque hay que convencer a las autoridades de que no ha sido un sabotaje.
El medio de desplazamiento más común son los propios pies, seguidos de la bicicleta. Los transportes públicos suelen ir atestados, pero son muy baratos. Lamentablemente, los apagones pueden mantenerlos inactivos durante horas (los coches están reservados para los jerarcas del Partido de los Trabajadores Coreanos). No hay vallas de publicidad, pero sí carteles propagandísticos con consignas políticas. El más reciente rezaba: «Viva el General Kim Jong-un, el sol que ilumina a Corea del Norte».
«Comprar comida es también una tarea problemática […] Su variedad es limitada. Berza, pepinos y tomates son los productos más comunes; la carne escasea y los huevos cada vez más: a menudo sólo se encuentran en alguna ONG […]. La fruta se reduce a manzanas y peras. El mayor componente de la dieta norcoreana es el arroz […]. A veces se encuentra maíz, borona o setas» (French, p. 28)
Las comunicaciones siguen en los tiempos de Maricastaña. Todas las llamadas telefónicas pasan por una operadora (un trabajo reservado a mujeres). Las llamadas locales son caras; las internacionales están restringidas a países de confianza; no es posible hablar con Seúl o con Estados Unidos. Los móviles no operan en el país, aunque algunos se arriesgan a traerlos de contrabando de China y los conectan con circuitos de ese país. Las autoridades norcoreanas han resuelto el problema de Internet que trae de cabeza a sus colegas de Pekín de la forma más eficaz: no hay.
No creo que sea ésta la igualdad que echan de menos Thomas Piketty y sus seguidores, pero Corea del Norte se rige por las normas impuestas en los pocos regímenes de planificación central que aún quedan. ¿Por qué las soportan los norcoreanos? No voy a repetir lo ya dicho, pero conviene hacer mención especial de la juche, una palabra que suele traducirse, según los casos, como autarquía económica o, en general, como autonomía o autosuficiencia. La dinastía de los Kim ha hecho de la juche su arma ideológica clave. Por un lado, apela al orgullo nacionalista. La república popular no tiene nada que aprender de otros países, ni siquiera de la antigua Unión Soviética o de la China actual, y eso vale por igual en economía, política, ciencia o relaciones internacionales. Por otro, juche equivale a cierre, a pacto de silencio, a omertà, algo así como la aclimatación local del lema turístico de Las Vegas: «Lo que pasa aquí, se queda aquí», y sólo lo saben unos pocos. De lo de fuera, mejor no hablar. Al parecer, la ignorancia de la gente de la calle sobre todo aquello que no sean sus intereses inmediatos, ya por verdadero desconocimiento, ya por conveniencia, es enciclopédica.
Algunas cosas que saltan por encima de esa gran muralla de silencio permiten entrever que la igualdad en la penuria y la parvedad no es total en el Estado Eremita. A principios de año apareció un libro desconcertante (Dear Reader: The Unauthorized Autobiography of Kim Jong Il as Dictated to Michael Malice, copyright desconocido, 2014). Malice, su autor, es un negro bien conocido en Estados Unidos y ha ayudado a varios famosos a escribir sus memorias. Su libro sobre el segundo de los Kim es, obviamente, un pastiche («Recuerdo perfectamente el día en que nací» es la frase que lo abre), pero la patraña podría pasar inadvertida para un lector no avisado, tal es la compostura con que está escrito y el estilo seguro e imperial del autobiografiado fingido. La mayor parte del libro se refiere a intrigas políticas, pero en el último capítulo habla de sus tres hijos. Al mayor de ellos, Kim Jong-nam, lo tuvo con una conocida actriz local con la que el decoro exigido a los jerarcas del régimen le impedía casarse: ella era mayor que él, estaba casada y su pedigrí político era inaceptable. Cuando el niño nació, lo mantuvieron oculto durante años para que no lo supiese Kim Il-sung. Por un tiempo se pensó que Jong-nam sería el sucesor de su padre, pero en 2001 fue detenido intentando entrar en Japón con un pasaporte falso. Sólo quería visitar el parque Disneyland cercano a Tokio, dijo. Las reglas de obligado cumplimiento para los plebeyos locales no regían, obviamente, para los patricios.
Hace unos días, la cosa resultaba aún más patente tras la deserción de Choi Kun-choi. Choi ha sido durante años un funcionario de la Oficina 39, donde había entrado gracias a la solidez política de su familia y a haber estudiado en la Universidad Kim Il-sung, donde se educa la elite del régimen. Según le decían sus superiores, la Oficina 39 generaba fondos para la construcción del socialismo nacional. La oficina la fundó en los años setenta Kim Jong-il y era conocida como el «fondo revolucionario». En 2010, el departamento norteamericano del Tesoro había denunciado que se dedicaba a actividades ilícitas (falsificación de dólares, venta de armas y narcóticos, venta de oro y de trabajadores a otros países) y otras que lo eran menos (exportaciones agrícolas, gestión de hoteles, restaurantes y casas de cambio locales). Para Choi y otros tránsfugas, el «fondo revolucionario» es el mecanismo que permite al líder supremo pagar en especie los servicios de la elite norcoreana y asegurarse su fidelidad. Y los beneficiarios cada día quieren más. Algunas informaciones recientes señalan que empiezan a verse Lexus, BMW y Audis en Pyongyang. También se ha abierto una hípica para retozo de los aficionados.
No sólo de arroz van a vivir los jerarcas.