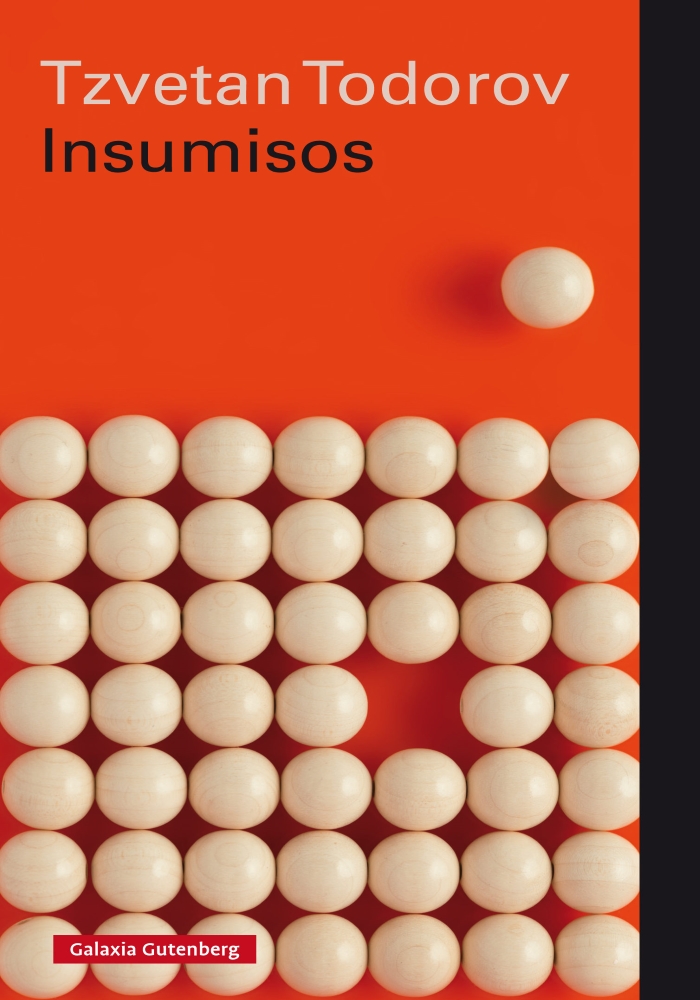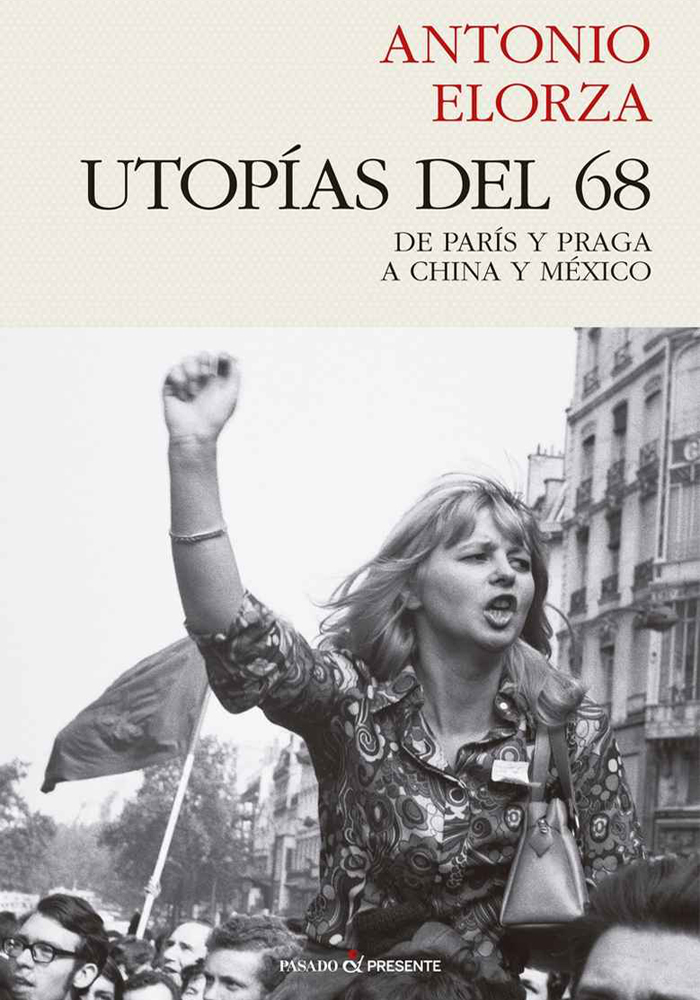Al comenzar la década de los veinte del siglo pasado, José Ortega y Gasset sostuvo en un influyente libro que mientras los nacionalismos en Cataluña o en el País Vasco eran capaces de generar entusiasmo, España, como proyecto nacional, había ido perdiendo encantoJosé Ortega y Gasset, España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos, Madrid, Calpe, 1921.. España se le antojaba invertebrada por la falta de impulso español y no tanto por la pujanza nacionalista catalana y vasca. Si aceptáramos el diagnóstico de Ortega, deberíamos concluir que en la España que estaba dejando atrás el siglo XIX, o no había nacionalismo español, o, peor aún, no se había conseguido una clara identificación entre el Estado y la nación.
El libro que ha escrito Xosé Manoel Núñez Seixas entra precisamente en abierto debate con dicha apreciación. No porque la contradiga, sino más bien porque entiende que el pensamiento historiográfico puede añadir un espesor diferente a la existencia y la productividad del nacionalismo español en la España contemporánea. Como hizo Ortega en 1921, el nacionalismo español se ha tendido a estudiar historiográficamente en relación con las otras identidades nacionales surgidas en la España contemporánea, queriendo explicar el uno por las otras, y viceversa: la debilidad en el proceso de convencimiento social sobre la identidad nacional española explicaría el éxito de las otras identidades nacionales. A Núñez Seixas no le interesa tanto volver sobre dicha relación, sino más bien explicar de manera autónoma la formación y desenvolvimiento de los nacionalismos de signo español desde 1808 hasta la actualidad.
Un par de precisiones que realiza el autor terminan de centrar perfectamente la cuestión. En primer lugar, el hecho de que son los nacionalistas quienes crean las realidades nacionales (al menos desde un punto de vista político), y no a la inversa. La asunción de este postulado es particularmente interesante en el escenario de la España contemporánea, porque nos permite entender los movimientos nacionalistas como algo contingente y que no ha de producirse necesariamente por la existencia de lo que hoy llamamos «hechos diferenciales».
En segundo lugar, el hecho de que el nacionalismo en sí mismo no conforma una ideología política sino una manera de imaginar a una comunidad. Es interesante tener esto presente, porque de esta manera podemos interpretar mejor la existencia de un nacionalismo español plural y no necesariamente identificado con la derecha o la extrema derecha. Esta es, sin duda, una de las propuestas historiográficas más interesantes que contiene este ensayo, en el que se desvincula de entrada el nacionalismo español de la ideología totalitaria que se apropió del mismo desde los años treinta del siglo XX.
La mayor parte del libro está dedicada al estudio del nacionalismo español en la etapa iniciada con la muerte del dictador Francisco Franco, pero antes contiene tratamientos nada menores de los siglos XIX y XX. Vista la disposición del libro, podría decirse que el autor considera que la historia de la España contemporánea, desde el punto de vista de la nación y la disputa de identidades nacionales, puede dividirse en tres etapas anteriores a la Transición: el tránsito de la monarquía católica a la nación imperial, la contradictoria conformación de un Estado-nación, que acabará en el enfrentamiento entre las Españas, y la dictadura nacional-católica.
Decía Joaquín Costa que parecía que a España se le había ido el siglo XIX «en cosa tan sencilla, al parecer, como desarraigar de su suelo la monarquía absoluta»Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo (1901), Madrid, Biblioteca Nueva, 1998 p. 1.. Estaba refiriéndose con ello el aragonés a la ausencia de revolución como eclosión de la nación para sustituir a la monarquía en el papel de sujeto político esencial. Consciente de que podrían aducirse en contrario tanto 1812 como 1868, Costa insistió en lo que podríamos denominar su «pesimismo constitucional», consistente en sostener que dichas Constituciones nunca transitaron del papel a la realidad, como se demostraría a su juicio de manera rotunda desde 1876.
Colocando las piezas del siglo XIX en una perspectiva comparativa con otros espacios europeos, de la lectura de Núñez Seixas se concluiría que la España decimonónica no merece un juicio tan severo como el que le dedica Costa. Podría parecerlo, sin duda, contemplando el siglo desde la perspectiva de 1898, momento a partir del cual España deja definitivamente atrás su dimensión imperial y el nacionalismo español tiene que rehacer su discurso para operar en un espacio estrictamente de Estado-nación, en competencia con otras identidades nacionales en el interior de España.
El estudio que Núñez Seixas realiza del momento anterior a 1898, en el que ninguna otra identidad competía con la española por el espacio de la identidad nacional, es especialmente interesante para entender por qué comenzó a disputarse la nación cuando la española dejó de ser imperial. En la constitución de Cádiz no solamente se concibió la nación como sujeto político por primera vez en la historia de la monarquía, sino que también se identificó la misma con el imperio. Por este motivo, este libro propone contemplar ese momento con un tránsito que condujo de la monarquía católica a la nación imperial. Un escenario, por tanto, en el que necesariamente los discursos de nación tenían una referencia bihemisférica.
Fue ese, no obstante, también un escenario en el que la nación española formulada en Cádiz tuvo que disputar con otras naciones que fueron definiéndose en el mismo espacio imperial que aquella había establecido como propio. Tomas Pérez Vejo propuso, hace unos años, interpretar las guerras de independencia hispanoamericanas como guerras civiles en las que se cuestionaba la asociación de la nación española con una soberanía que cubría todo el imperioTomás Pérez Vejo, Elegía criolla. Una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, Ciudad de México, Tusquets, 2010.. Sería por ello interesante que la historiografía interesada en los orígenes de la nación y el nacionalismo prestara más atención al momento previo a 1812, porque fue entonces cuando fue sustanciándose una diferenciación, en términos de nación, entre el espacio metropolitano y el transoceánico.
Lo interesante es que no lo fue originalmente por iniciativa americana, sino más bien peninsular. Las dos décadas finales del siglo XVIII, en efecto, constituyen un momento parangonable al de finales del XIX en lo que se refiere al pensamiento sobre España como nación y su sentido en mundos cambiantes. No por casualidad, Rafael Altamira abriría en 1898 su ensayo sobre la psicología del pueblo español con una referencia a la obra de Juan Francisco de Masdeu sobre la cultura española, escrita en 1783, la más completa indagación en el asunto a juicio del alicantinoRafael Altamira, Psicología del pueblo español (1902), Barcelona, Minerva, 1917, p. 13, y, más extensamente, pp. 93 y ss.. Masdeu, al igual que Cadalso, Jovellanos y otros tantos pensadores de aquel momento, concebía una nación española como sujeto de civilización que se ceñía a la parte metropolitana de la monarquía. Intelectuales americanos o americanizados, como Antonio de León y Gama o José Celestino Mutis, insistirán, sin embargo, en ubicar a sus patrias respectivas dentro de aquella misma nación española, que también entendían, antes que política, sujeto de civilización.
El sueño constitucional de Cádiz de una nación formada «por todos los españoles de ambos hemisferios» se deshizo en una contradicción entre una retórica de la igualdad y una práctica política y constitucional de la desigualdadJosep Maria Fradera que fue quien introdujo la idea de la nación imperial y la identificó precisamente con esta aporía de la igualdad entre quienes eran considerados desiguales: Josep Maria Fradera, La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918), Barcelona, Edhasa, 2015.. La cultura política española posterior al Trienio Liberal (1820-1823) tuvo bastante claro que la nación imperial (con lo que le quedaba en el Caribe y el mar de China) debía definir un espacio constitucional para la metrópoli y otro especial para la parte colonial. No sería, desde luego, la única corrección de fondo al proyecto originario de nación española.
Evitando conclusiones rotundas y poco matizadas, el autor de este ensayo insiste en las carencias que el proyecto de Estado del liberalismo español evidenció a lo largo de toda la centuria, no logrando conectar de manera estable y mínimamente sólida al Estado y la sociedad civil. Dicha falta de trabazón ha sido para la historiografía uno de los signos más evidentes de la «débil nacionalización» y, como recuerda el autor, ha conformado la explicación más coherente que se ha ofrecido hasta ahora para interpretar los problemas de nación de la España contemporánea. Y aquí es donde, creo, debería entrar el otro elemento de tránsito que se produjo en el siglo XIX, el que llevó de la monarquía a la nación católica. Conformar un cuerpo de nación como sujeto político esencial fue una operación que en todo el mundo hispano tuvo que lidiar con la existencia de otro cuerpo, el cuerpo místico de Cristo representado en la Iglesia católica, con el que quedó identificada constitucionalmente la nación española hasta 1869 y, desde 1876, el Estado. No tendría, en principio, por qué haber sido una rémora para afianzar el cuerpo de nación. De hecho, en 1812, tendió a pensarse lo contrario, que al afirmar la religión nacional se consolidaba de manera mucho más efectiva la misma nación. Como expresó Juan Egaña esa misma idea en el Chile de los años veinte, las sociedades hispánicas tenían un «Dios nacional».
La cuestión es, a mi juicio, que esa nación identificada con el cuerpo místico de Cristo fue, de manera deliberada, desactivada políticamente desde 1837. No es una operación en el haber de los carlistas, pues para estos la nación no era significativa, sino de los liberales. Si en 1812 la idea era que la nación era a la vez católica y soberana, en el constitucionalismo posterior (salvando el intento nonato de 1854), la nación había ido desligándose de la soberanía sin dejar de ser identificada con el cuerpo místico de la Iglesia católica. En 1837, esa asociación con la soberanía había pasado al preámbulo de manera muy referencial y, en 1845, ni siquiera se mantuvo ahí, ya que había desparecido. No es algo extraordinario en el liberalismo europeo, que desde que Benjamin Constant comenzara a teorizarlo en 1814, andaba con la mosca detrás de la oreja con la idea de la soberanía nacional. Un espacio como el español, en el que la nación sí seguía asociada de manera exclusiva a la confesión católica, será campo abonado para la conformación de un nacionalismo que hizo del catolicismo su principal seña de identidadGregorio Alonso, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España, 1793-1874, Granada, Comares, 2014..
La insistencia de Núñez Seixas en los déficits de Estado es especialmente interesante, porque el espacio político dejado por la nación debería haber sido ocupado precisamente por la Administración. Que al proyecto de Cádiz le sobraba nación y le faltaba Estado fue una crítica compartida en los años veinte y treinta por progresistas y moderados, y la Ciencia de la Administración que ambos nutrieron tenía por objeto principal, de hecho, pensar el Estado, no la nación. Es bastante evidente ?así se desprende de este estudio y de los que antes nos han suministrado José Álvarez Junco y Tomás Pérez VejoJosé Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001 y Tomás Pérez Vejo, España imaginada. Historia de la invención de una nación, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015. que, en esa operación, el discurso liberal hegemónico en la España del siglo XIX suplió la nación por el nacionalismo. Es lo que mejor podía acompañar a un Estado musculado por su Administración y no por la nación. Puede sonar paradójico, pero en buena medida el mensaje que deja esta lectura es que, si bien la nación como comunidad política dio serias muestras de falta de cohesión, sí tuvieron desarrollo, sin embargo, los discursos en torno a ella, centrados sobre todo en la historiografía, las bellas artes y, desde los años setenta, la literatura.
Esa fue quizás una de las más notables diferencias con el pensamiento político alternativo que anidó en los demócratas, federalistas y republicanos. Fueron estos, no los moderados, quienes siguieron centrando su discurso en la presencia política de la nación mediante su asociación con la soberanía. Harían uso también de discursos nacionalistas, pero manteniendo al mismo tiempo la potencia política de la nación como comunidad política.
La cuestión es que dicha musculatura administrativa que se planeó para el Estado desde los años treinta del siglo XIX dejaba mucho que desear al final de la centuria. No alcanzó, señala el autor, a ámbitos muy necesarios para la promoción eficaz de una idea compartida de nación, como la educación, la articulación territorial y el equilibrio económico entre las distintas regiones. El lamento de Joaquín Costa iba por ahí: por la constatación de que en España no había nación porque tampoco había una sociedad española, sino muchas, divididas y muy escasamente conexionadas. Formar una nación a partir de aquellas sociedades locales, territoriales, profesionales, eclesiásticas y demás no fue tarea fácil, tanto que el propio Estado tendió a hacer en cierto modo de su Administración una más de dichas «sociedades», generando una suerte de «fuero de la Administración» que blindaba a sus servidores como lo hacía el fuero militar con quienes pertenecían a los ejércitos.
Fue en el período que va desde 1898 hasta la Guerra Civil el momento en que el siglo XIX estiró al máximo la confrontación entre ambos discursos. Por un lado, el que puso el acento en la identidad católica, el pasado imperial y monárquico; por otro, el que vinculaba la nación con una regeneración social y política que debía ir desde el Estado hasta la aldea. Marcelino Menéndez Pelayo es justamente atendido en este libro como el teorizador más sólido de un discurso nacionalista al que le sobraba absolutamente la nación como sujeto político. La nación española del erudito cántabro era una mera portadora de monarquía y religión y, de esa manera, quedaba fuera de ella todo intento de convertirla en un sujeto político y, mucho menos, soberano. Seguía, pues, una estela que en el pensamiento europeo había tenido pensadores tan relevantes como Joseph de Maistre o Louis de Bonald y, en España, a Juan Donoso.
Es interesante el contraste de este uso del nacionalismo con el que hizo Ortega o con el que exhibió la izquierda socialista en los años veinte y treinta del siglo pasado. Era este un nacionalismo con vocación de activar políticamente la nación, bien para conformar una comunidad ciudadana, bien para realizarse históricamente como un sujeto republicano o revolucionario.
Si la dictadura de Primo de Rivera representó la imposición del proyecto autoritario de nación (demostrando que era el ejército ?una de las «sociedades» heredadas de la España del siglo XIX? y no los grupos fascistas insuficientemente desarrollados entonces, el que tenía capacidad para ello), la República fue la réplica de un proyecto «liberal-democrático», como lo describe Núñez Seixas. Ambas experiencias, con las que realmente se abre el siglo XX en España, tuvieron notable significación, pues afrontaron de manera radicalmente diferente una cuestión abierta desde el final mismo de la nación imperial: ¿podía identificarse España con una sola identidad nacional o debía aceptar y tratar de gestionar políticamente la existencia de varias?
Resulta difícilmente concebible un mayor esfuerzo, desde el punto de vista autoritario, que el realizado por la segunda dictadura, la de Francisco Franco, para imponer una monoidentidad nacional en España. La interpretación que ofrece este libro de la guerra y la victoria de los golpistas en ella insiste en el hecho de que, entre otras muchas implicaciones, significó un enfrentamiento radical entre, por un lado, el nacionalismo que buscaba en el Estado el sujeto político y en la nación solamente el ADN histórico, y, por otro, el nacionalismo que quería una nación políticamente activa y al que, por tanto, le sobraban la monarquía y la religión.
En la voluntad de los vencedores de la guerra estuvo la aniquilación del nacionalismo republicano. Para ser espada de Roma o luz de Trento no hacía falta ninguna identificación entre la nación y la política, tanto más cuanto también se proyectaba la conformación de un Estado unitario y centralizado (otra cosa diferente es que fuera eficaz, que no lo fue casi nunca). Pero que el Estado se ideara como un monolito y que no admitiera resquicio alguno para un reconocimiento de la diversidad, más allá del folclórico, no significó que desparecieran las identidades nacionales en la España franquista.
El franquismo exacerbó tanto el nacional-catolicismo que podría decirse que prácticamente hizo del nacionalismo la ideología del régimen. Como argumenta el autor en la introducción, el nacionalismo rara vez se comporta como una ideología, sino que es un discurso político que se acopla a diferentes ideologías a derecha e izquierda. El franquismo, sin embargo, sobre todo desde que tuvo que ir soltando lastre fascista para sostenerse en la Europa de la posguerra mundial, fue centrándose en su discurso nacional-católico como discurso básico de legitimación del régimen.
Si en algo fue exitoso, fue precisamente en ocupar de manera absoluta el espacio del nacionalismo español. Lara Campos mostró en un interesante estudio cómo durante la Segunda República la izquierda desarrolló un potente discurso de nación que ya no sería recuperado por ella misma tras la experiencia del franquismoLara Campos, Celebrar la nación. Conmemoraciones oficiales y festejos durante la Segunda República, Madrid, Marcial Pons, 2016.. Durante casi cuarenta años, el nacional-catolicismo expulsó a cualquier otra ideología del espacio de la nación española, no sólo porque sustituyó sus símbolos (bandera, himno, nombre) sino, sobre todo, porque impuso una única forma de entender la vertebración de la nación.
Las consecuencias de la sobredosis de nacionalismo de los casi cuarenta años de dictadura se dejaron notar pesadamente en la Transición. «El nacionalismo español tras la muerte de Franco constituye un aparente caso de invisibilidad política»: esta es la afirmación con que se abre la parte dedicada al nacionalismo español desde la Transición, que ocupa más de la mitad del libro. No es que no se hiciera discurso de nación, sino que la mayor parte de las fuerzas políticas que conformaron el pacto constitucional evitaron cuanto pudieron su vinculación con el nacionalismo español. Nacionalistas había, cómo no, pero como tales solamente se reconocían a sí mismos quienes promovían una identidad nacional diferente de la española.
Es seguramente este uno de los rasgos más notables de la Transición española. Por un lado, recupera el hilo nunca roto, pero sí exiliado o clandestino, de una idea de España como nación política. Fue la monarquía y no la nación la que tuvo entonces, en 1978, que plegar velas para seguir existiendo. Por otro lado, sin embargo, se renuncia a un reconocimiento del nacionalismo español hasta los años noventa. Explora aquí detalladamente Núñez Seixas cómo en la segunda mitad de dicha década y en los primeros años del nuevo siglo, la derecha española comenzó abiertamente a reivindicar el nacionalismo español como una seña propia de identidad. La vía del patriotismo constitucional adoptada por el Partido Popular en los años noventa (una muy mala digestión del Verfassungspatriotismus) fue, en efecto, cediendo espacio a una más nítida recuperación del hilo, tampoco nunca roto, de un nacionalismo español más esencialista. Hoy, sintomáticamente, este partido compite con la renacida extrema derecha que ha abandonado el cobijo de sus alas por marcar el tono de ese discurso nacionalista español.
Analiza también este largo capítulo el modo en que una parte significativa de la izquierda ha asumido dicho esencialismo. Con sus matices, acababan por confluir en la idea de la existencia de la nación española y su superioridad moral y política como un hecho incontrovertible y, por lo tanto, difícilmente negociable. Es ahí donde esa parte de la izquierda confluye más con la derecha, en el punto del discurso nacionalista como defensa de unos valores relacionados con la nación española (unidad, historia, símbolos) que, además, sufren el fuego cruzado del nacionalismo catalán o vasco. La experiencia en carne propia del terrorismo ultranacionalista vasco contribuyó notablemente a afianzar ese punto de encuentro.
Identifica finalmente otra veta en el espectro de la izquierda que apunta al federalismo como una manera de recomponer el tejido roto de una nación común. Su profundidad de campo histórica lleva hasta los discursos de la nación republicana de 1931-1936 y más atrás, al federalismo que tuvo en Cataluña uno de sus terrenos más propicios. No por casualidad, el federalismo, en tanto que compacta la nación española como integración de territorios con identidades plurales, es una posibilidad rechazada radicalmente por los partidos nacionalistas de Cataluña y Euskadi.
Al final de su libro, Núñez Seixas hace una reflexión necesaria: a la altura del día de hoy, ni el nacionalismo español parece haber sido capaz de establecer una identidad no controvertida de nación española en la generalidad de España, ni los nacionalismos catalán o vasco, que han tenido de manera casi ininterrumpida el control de los instrumentos públicos en sus territorios, han logrado extender de manera masiva la monoidentidad respectiva. Sin embargo, también es cierto, visto desde el pensamiento historiográfico, que la España diseñada en 1978 es el experimento que mejor ha funcionado en la España contemporánea desde el punto de vista de la integración de identidades nacionales encontradas. Haber superado la terrible experiencia del terrorismo ultranacionalista de ETA y haber sobrevivido a la crisis de octubre de 2017 no es poca cosa, ciertamente. Ello debería dar alguna pista a una clase política despistada.
José M. Portillo Valdés es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Sus últimos libros son El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra (San Sebastián, Nerea, 2006), Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana (Madrid, Marcial Pons, 2006), La vida atlántica de Victorián de Villava (Madrid, Fundación Mapfre, 2009), Un papel arrugado (Vitoria, Ikusager, 2014), Fuero Indio. La provincia india de Tlaxcala entre monarquía imperial y república nacional, 1787-1824 (Ciudad de México, El Colegio de México, 2015) y Entre tiros e historia. La constitución de la autonomía vasca (1976–1979) (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018).