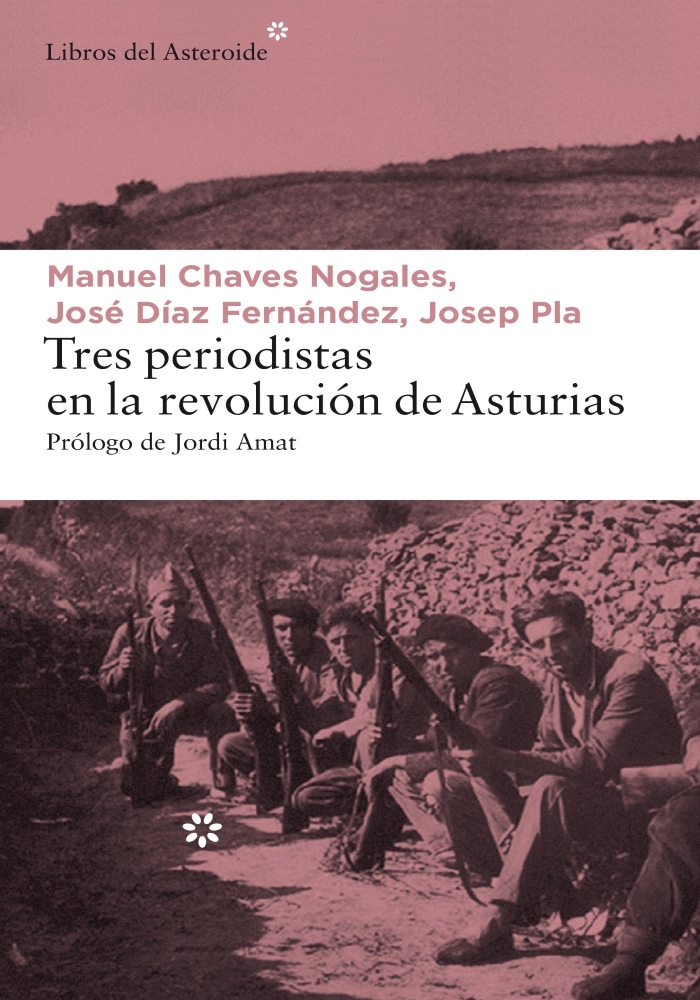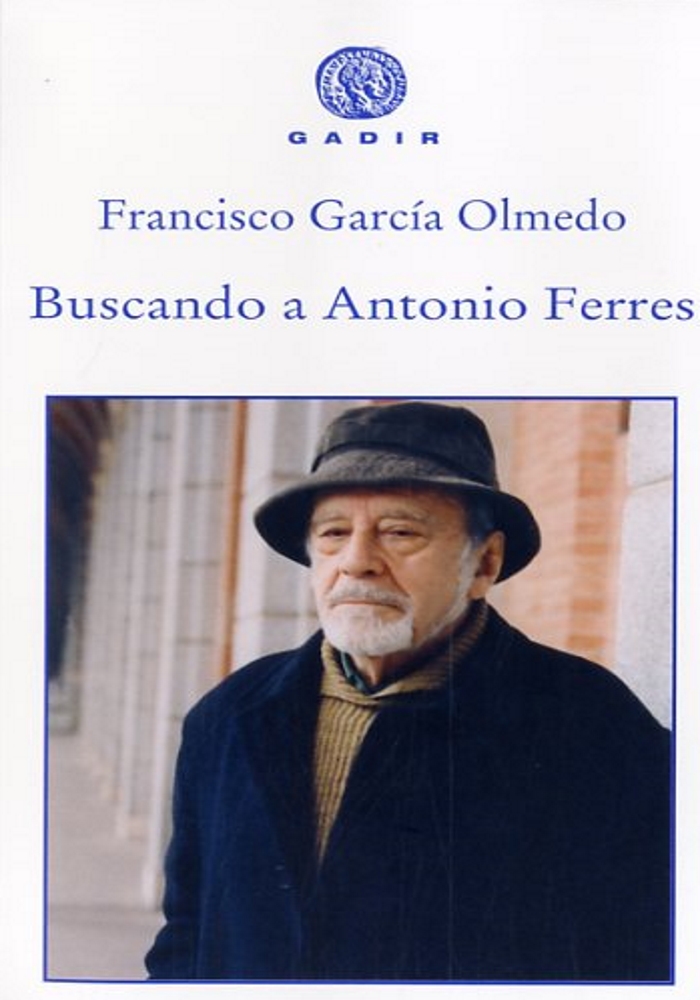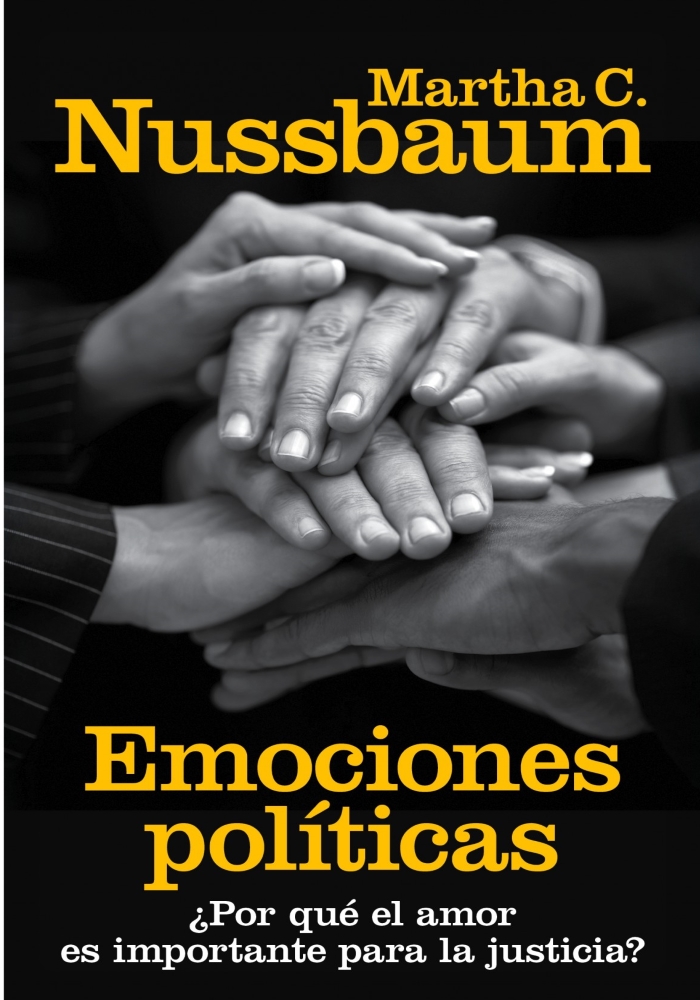La revolución de Asturias no fue una gesta épica o romántica, sino una catástrofe política, social y económica que preparó el terreno a la cruenta guerra civil española, un drama cuyos estragos aún perduran en la memoria colectiva. Manuel Chaves Nogales y Josep Pla escribieron una serie de reportajes sobre una revuelta que causó al menos mil quinientas víctimas. Los crímenes incontrolados y la represión posterior prefiguran las matanzas de 1936, cuando las tapias de los cementerios y las cunetas se llenaron de cadáveres, evidenciando el fracaso de la convivencia en un país dividido por las ideologías y las desigualdades sociales. Chaves Nogales y Pla condenan el experimento revolucionario. Octubre rojo en Asturias, relato novelado de José Díaz Fernández, ofrece una perspectiva menos crítica, pero el balance final no es positivo. Mucha sangre, mucho sufrimiento y muchas ruinas para nada. Hoy podemos decir que la insurrección de los mineros sólo agravó las tensiones sociales, proporcionando argumentos a los sectores favorables a un alzamiento militar contra la Segunda República. Paradójicamente, los sueldos de los mineros eran más altos que los de cualquier otra clase de trabajadores, pero se trataba de un trabajo duro y peligroso. La posibilidad de morir en un accidente no era nada remota. Los salarios de la mina daban para comer, vestirse y poco más. El anarquismo había echado raíces en la región y los mineros más jóvenes, con acceso a la dinamita, se mostraban impacientes, seducidos por el sueño de un mundo utópico, sin propiedad privada ni clases sociales. La victoria de la CEDA había causado consternación en los sectores populares, debilitando la escasa fe en la alternancia democrática. El ascenso del fascismo en Europa y el ejemplo de la Unión Soviética sugerían que el poder político no se obtenía mediante las urnas, sino con métodos violentos. No había adversarios, sino enemigos. Negociar era inútil. Había que conquistar el Estado y aplastar cualquier forma de oposición o resistencia.
José Díaz Fernández nació en Salamanca en 1898, pero su niñez y juventud transcurrieron en Asturias. Comenzó estudios universitarios en Oviedo y esbozó sus primeras fintas periodísticas en los diarios locales. Movilizado por el sistema de quintas y enviado a Marruecos, sus crónicas de una guerra despiadada le abrieron las puertas de la prensa madrileña. En 1925 se instaló en la capital y, tres años más tarde, publicó El blocao, un conjunto de relatos ambientados en su experiencia bélica. De ideas socialistas y republicanas, pasó por la cárcel durante la dictadura de Primo de Rivera. Su contacto con el círculo de Revista de Occidente no significó la adhesión a las tesis de Ortega y Gasset. Siempre creyó en la necesidad de un arte comprometido y sin sombra de elitismo. El arte por el arte le parecía un lema absurdo e inhumano. Afiliado al Partido Republicano Radical Socialista, logró un escaño en el Congreso de los Diputados durante el bienio reformista. Tras la victoria de la CEDA, volvió al periodismo. Cuando se produjo la rebelión de los mineros asturianos, única revuelta que prosperó en un levantamiento de carácter nacional, se desplazó a la tierra donde había pasado su infancia y juventud, pero la férrea censura del gobierno le impidió adentrarse en el escenario de los hechos hasta que las tropas movilizadas acabaron con los últimos focos de agitación revolucionaria. Descartó escribir simples artículos, pues entendió que una novela reflejaría mejor lo sucedido. Octubre Rojo en Asturias se publicó por entregas en Diario de Madrid y en 1935 apareció en forma de libro. Díaz Fernández atribuyó la obra a José Canel, supuesto revolucionario, limitándose a firmar el epílogo, donde exponía sus conclusiones sobre la situación política de España tras el brote revolucionario, brutalmente abortado por las Banderas de la Legión y los Tabores de Regulares.
Octubre rojo es novela, pero no es ficción. Es realidad reelaborada desde un prisma literario que subordina el estilo a la credibilidad y el testimonio. Díaz Fernández muestra la pobreza de Asturias, no más escandalosa que la de Andalucía o Extremadura, pero igualmente indigna. Nos habla de «los hombres vestidos de mahón», con el espíritu ensombrecido por un trabajo áspero y agotador, de «las mujeres despeluchadas y asténicas, con los grandes ojos enrojecidos por la temperatura del taller y de la escoria», y de «los chiquillos sucios, desgarrados, hostiles, que salen a la busca del carbón a las orillas del río, al borde de los lavaderos». Luchar no parece descabellado, pues «también se muere en la mina». Los líderes de la insurrección no quieren saqueos, ni venganzas, pero las penurias y las humillaciones han envenenado muchas mentes, propiciando los ajustes de cuentas y las venganzas. A pesar de los éxitos iniciales, los insurrectos siempre contemplaron su empresa con un amargo fatalismo: «Los mineros presentían que el final de la lucha no podía ser otro que la derrota». «Unión, hermanos proletarios», era la consigna que había unido a comunistas, socialistas y anarquistas, pero los comités no lograban imponer orden ni disciplina. No se ideó ningún plan para garantizar el suministro de víveres y medicamentos. Simplemente se expropió y repartió con un sistema de vales, sin pensar que los recursos no eran inagotables. Las deserciones eran frecuentes. Los rateros se mezclaban con los sublevados, robando impunemente en los comercios y las casas particulares. Los fusilamientos de agentes del orden dejaban a sus familias en el más cruel desamparo. Díaz Fernández describe la desesperación de la mujer de un guardia civil asesinado por las milicias. La viuda suplica que la maten a ella y a su único hijo, pues ya nadie se ocupará de su bienestar. Los bombardeos del ejército no provocan menos sufrimiento. En Campomanes, una bomba mata a un padre, hiere gravemente a su mujer y mutila a su hijo, arrancándole una pierna. Cuando un grupo de mineros conduce a los supervivientes a un hospital, un avión intenta acribillarlos. En algunos momentos, los mineros abandonan a los heridos, temiendo por su vida, pero retoman la marcha una y otra vez. Salvarse de las balas y llegar al hospital no evitará que la madre muera días después, mientras su hijo pregunta por ella en una planta superior.
Las escenas trágicas se repiten. ¿Por qué ha estallado una sublevación, si todo indicaba que el coste sería terrible? Entre otras cosas, por la escasez de viviendas: «los obreros viven hacinados en misérrimos zaquizamíes que, en vez de atraerlos al hogar, les expulsa de él». Sin embargo, ¿ puede construirse un mundo mejor con actos de barbarie? Cuando los sublevados fusilan a dos oficiales de la Guardia de Asalto, un minero exclama consternado: «Pero eran valientes… Hay que reconocerlo». Díaz Fernández apunta: «En aquella frase, tan humana, palpitaba la verdadera justicia de la revolución». En más de una ocasión, los líderes sindicales y los mineros más veteranos se lían a tiros con grupos de incontrolados para evitar masacres. Esos gestos no lograron abortar la creciente deshumanización inherente a cualquier conflicto armado. Muchas veces, los cadáveres permanecían en las calles durante días: «Los transeúntes tropezaban con ellos, pero no les quedaba tiempo para emocionarse». La Universidad de Oviedo vuela por los aires. Algunos afirman que han sido los mineros, con sus cartuchos de dinamita. Otros aseguran que la aviación bombardeó el edificio. El fuego reduce a ruinas la universidad, pero la estatua del arzobispo Valdés, gran inquisidor, queda en pie. Díaz Fernández ironiza: «Al parecer, el fuego era amigo suyo desde los autos de fe y respetó su efigie». En medio del fragor del combate, destaca la humanidad del médico socialista Ramón Tol: «Su marxismo era quizá puramente sentimental; pero soñaba con un mundo nuevo y una justicia superior». Díaz Fernández no carece de talento literario. Su descripción de la evacuación de Oviedo es particularmente emotiva: «El cañón había enmudecido por fin, y allí quedó solitario, en medio de la calle, como una bestia muerta». La huida de los revolucionarios por las montañas refleja la misma fibra lírica: «Unos cayeron combatiendo y otros fueron capturados. Rotos, hambrientos, desamparados, fueron sucumbiendo sin gloria ni heroísmo. El Nalón y el Caudal, los dos ríos mineros, astrosos y lentos, llevan desde entonces en sus aguas la sangre de los parias, mezclada con la escoria y el carbón de la mina».
En el epílogo, Díaz Fernández lamenta que la Constitución de 1812 se convirtiera en papel mojado y se perdiera la oportunidad de modernizar España. El levantamiento revolucionario de 1934 sólo logró éxitos parciales en Asturias y se caracterizó desde el principio por una deficiente planificación. En la Puerta del Sol de Madrid, grupos de jóvenes lucharon contra el ejército, con pocas armas y sin instrucción militar: «Allí perecieron con valentía singular por un abstracto ideal revolucionario. Sin jefes, sin dirección, con un arrojo inútil y primitivo». En Asturias, la rebelión cuajó porque las circunstancias eran diferentes. El minero no es «el obrero urbano que disfruta de algunas ventajas de la civilización; vive en las aldeas de la montaña, en los suburbios de la cuenca minera, y allí conserva, al lado del odio al poderoso, la fiereza del montañés. Ignora lo que es el peligro, porque vive en el fondo de la tierra, expuesto al grisú y manejando a diario la fuerza devastadora de la dinamita». Díaz Fernández considera que la revolución de Asturias debe ser juzgada «generosamente, con arreglo a un criterio histórico, sin ocultar sus errores ni añadirle crueldad». Se cometieron crímenes, pero «los mineros fueron en general humanos y benévolos y respetaron a los prisioneros, muchos de ellos sus enemigos de clase». No obstante, se generó mucho dolor y se abrieron heridas que tardarían décadas en cicatrizar: «Las calles devastadas de Oviedo, sus ruinas innumerables, sus árboles destrozados y sus torres caídas pesan sobre mi alma, porque, además, todo eso va unido a los recuerdos de mi primera juventud». Díaz Fernández repitió como diputado en las elecciones de febrero de 1936, ocupó cargos políticos durante la Guerra Civil y huyó a Francia tras la victoria franquista. Conoció los campos de refugiados y la ocupación nazi. Aunque hizo gestiones para trasladarse a Cuba, la salud no respaldó sus intenciones. Murió el 18 de febrero de 1941. Sus amigos organizaron una colecta para pagar el entierro, pues no dejó nada, salvo una notable obra literaria y periodística. Se honró su compromiso político colocando en su ataúd una cinta con los colores de la bandera republicana.
Al igual que Díaz Fernández, Josep Pla y Manuel Chaves Nogales se adentraron en Asturias después de que el ejército aplastara la insurrección minera. Pla escribió una serie de crónicas para La Veu de Catalunya, condenando la revuelta con enorme dureza. Los crímenes cometidos «nos hacen retroceder a épocas de pura barbarie». La rebelión ha brotado de «una locura delirante y primitiva». Pla no puede perdonar el asesinato de su amigo, el diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui, y advierte que en España pervive «el primitivismo más puro y más peligroso cubierto completamente por una costra de civilización superpuesta». Acusa a los socialistas de «posiciones frívolas, demagógicas y pseudohumanitarias». Elogia al Tercio, con unas «tropas de indescriptible valor personal, acostumbradas a luchar a pecho descubierto». Deplora la destrucción del café Niza y los bares Dragón y Riesgo: «Un café, ¿no es la casa de todos, no es el lugar de confluencia de las más diversas ideologías, de los pensamientos más opuestos? La destrucción de estos cafés es un hecho de un sadismo y de una anormalidad total». Pla no encuentra ninguna justificación: «Todo funcionaba a pleno rendimiento. […] Viniendo de Castilla, Asturias es un oasis lleno de vida, de actividad, de salud y de agitación». Pla acusa a Azaña de haber debilitado el ejército con sus reformas; lamenta que se tolere la propaganda revolucionaria de socialistas y comunistas; y responsabiliza a la República de haber fomentado la anarquía, la pereza, la confusión y la ignorancia. Admite que algunos periódicos han caído en ridículas exageraciones sobre la revuelta asturiana. Se ha asesinado a unos treinta sacerdotes, pero se ha respetado a las monjas. No se ha matado sistemáticamente a los prisioneros. La destrucción de Oviedo se ha agudizado por la resistencia ofrecida por los guardias civiles y de asalto. «El deber sagrado de la objetividad y de la verdad siempre ha primado en mí por encima de todo lo demás», proclama. Ese compromiso explica su horror y rabia al contemplar el cuerpo herido de una niña de doce años, con el pulmón perforado por una bala. Nos puede gustar o no el relato de Pla, pero no podemos negar su voluntad de ofrecer un testimonio fidedigno. Eso sí, desde una posición conservadora que no esconde su aversión a las aventuras revolucionarias.
Manuel Chaves Nogales escribió sus crónicas para el diario madrileño Ahora. Al igual que Pla, se escandalizó con la destrucción desatada: «Ni siquiera durante la gesta bárbara de los carlistas hubo tanta crueldad, tanto encono y una tan pavorosa falta de sentido humano». Esa crueldad convivió con la decencia de los revolucionarios que se opusieron a la ejecución de rehenes y a los asesinatos de policías, soldados o civiles desarmados. Ese hecho no disculpa el disparate perpetrado, que redujo a escombros edificios y comercios por simple rabia. Nunca hubo un plan claro y viable. Chaves Nogales se pregunta qué habrían hecho los sublevados cuando se hubieran acabado los víveres confiscados. El furor del comunismo libertario habría terminado devorando a sus propios cabecillas y a sus rivales bolcheviques y socialistas. Los hijos de los guardias civiles y de asalto caídos en las refriegas aún merodean por los pueblos, «sin pan y sin cobijo, como gorrioncillos». Han circulado muchas leyendas, como que en Sama se comieron a un cura, pero es falso: sólo lo mataron, lo cual también es deleznable. Afortunadamente, «la calidad del español es todavía más fuerte que ese ciego doctrinarismo marxista que convierte a los hombres en autómatas». Esa peculiaridad ha frustrado muchos crímenes, pero cada vez hay más crispación. Crece la masa que sueña con una revolución social, aceptando la inmolación individual. Muchos revolucionarios están dispuestos a morir, pensando que su sacrificio servirá para crear un mundo nuevo. No es un buen presagio. El porvenir se perfila oscuro e incierto.
Chaves finaliza sus reportajes con una entrevista al general Eduardo López Ochoa, que admite haber negociado con el sindicalista Berlamino Tomás para lograr una rendición incruenta. López Ochoa era liberal, republicano y masón. Aunque había apoyado inicialmente la dictadura de Primo de Rivera, no tardó en distanciarse del régimen, abogando por una república democrática. Su sentido de la justicia se manifestó en su forma de dirigir a las tropas en Asturias. Ordenó el fusilamiento de una docena de legionarios y regulares que habían cometido violaciones, asesinatos y horribles mutilaciones. El general Yagüe lo encañonó con su pistola cuando se enteró, enfurecido porque sus hombres se habían limitado a actuar como era habitual en las campañas africanas. La ultraderecha nunca perdonó a López Ochoa su carácter moderado, que impidió una matanza indiscriminada de mineros, y la izquierda siempre lo consideró el carnicero de la revolución de Asturias. Cuando el Frente Popular ganó las elecciones, fue procesado y encarcelado, acusándole de reprimir sangrientamente el levantamiento de las cuencas mineras. La sublevación militar le sorprendió en el Hospital Militar de Carabanchel, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica. Un grupo de milicianos asaltó el recinto, lo secuestró y lo asesinó en el cerro Almodóvar. Después, lo decapitó y exhibió su cabeza en una pica. Su historia resulta particularmente trágica, pues fue víctima de la intransigencia de los dos bandos.
Tres periodistas en la revolución de Asturias no menciona en ningún momento a Franco, lo cual resulta desconcertante, evidenciando que el general, con su prudencia y astucia habituales, rehuyó el protagonismo, quizá para proteger su carrera militar. Los textos de Díaz Fernández, Pla y Chaves Nogales constituyen un documento excepcional, pero no pueden interpretarse como un trabajo de investigación. Son inspiradas piezas literarias o periodísticas que expresan un punto de vista sobre una tragedia que acentuó el odio entre la derecha y la izquierda, malogrando el proyecto de transformar España en una nación moderna, próspera y democrática. Con la perspectiva del tiempo, podemos afirmar que la revolución de Asturias constituyó un grave error. No hay ni un ápice de romanticismo en una sublevación que costó tantas vidas en nombre de una utopía inviable y poco deseable. España no necesitaba las supuestas bondades del comunismo libertario, sino desarrollo económico, derechos laborales, educación, protección social, libertad y tolerancia. La violencia de los mineros propició la violencia de los legionarios y los regulares, alimentando el círculo infernal de las guerras civiles, donde se deshumaniza al adversario para justificar su aniquilación. Tres periodistas en la revolución de Asturias es la crónica de un fracaso. De la convivencia, de la paz, del progreso. Sólo los gestos de humanidad que frenaron puntualmente la violencia nos permiten juzgar nuestro pasado sin caer en un estéril pesimismo.
Rafael Narbona es escritor y crítico literario. Es autor de Miedo de ser dos (Madrid, Minobitia, 2013) y El sueño de Ares (Madrid, Minobitia, 2015).