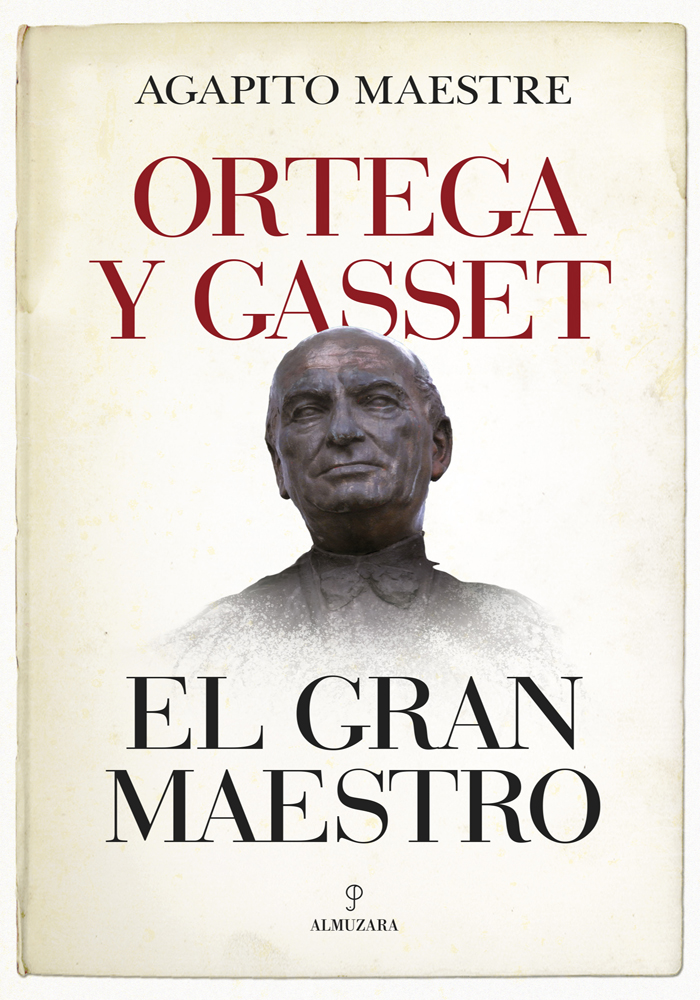Con la grande polvareda
perdimos a don Beltrane.
(de un romance anónimo)
Para que el lector de esta reseña sepa a qué atenerse, comenzaré por declarar dos implícitos que normalmente suelen quedar a la espalda de un escrito de este tipo. El primero consiste en reconocerme parte, pues uno de los «personajes colectivos» que tienen un papel relevante en este libro son «los orteguianos» y, me guste o no, soy uno de ellos desde que en 1991 defendí mi tesis de doctorado sobre un aspecto de la metafísica de Ortega. Y el segundo reside en que adelantaré el juicio que me merece el libro de Agapito Maestre sin matices, aunque dedicaré el resto de la reseña a justificarlo.
Quien lea el mamotreto que Maestre ha dedicado al gran maestro Ortega, aprenderá poco sobre éste y mucho sobre el autor, sus filias y fobias, sus preferencias y orientaciones políticas, sus gustos estéticos y aun sobre sus ocios; y, sobre todo, se enterará de lo que opina él de Ortega, de sus discípulos, enemigos y gente académica en general. Es este ensayo sobre el filósofo madrileño un libro maniqueo que llega veinticinco años tarde.
Maniqueo porque, al ocuparse de la recepción de su obra, segundo asunto en importancia del libro, se apresura a juzgar a los «jueces», invirtiendo el signo del valor. Denigra a los denigradores profesionales que con tanto fervor y desde tantos ángulos ideológicos, tan dispares, se han entretenido en reprobar la obra de Ortega. Maestre traza una línea que divide el campo de la posteridad orteguiana en dos mitades desigualmente nutridas. A un lado, los discípulos de Ortega, los fieles, despreciados por «venerativos» y que el autor reivindica. Al otro, los críticos ideologizados, académicos desnutridos (de fervor), los «orteguianos» cobardes («los orteguianos de boquilla, esa gente muerta de miedo, que miran para otro lado ante los libros-terroristas que viven de lo que asesinan», p. 59) carentes, como se aprecia en la cita, de valor combativo en defensa del Maestro.
La cuestión está en las formas y en un pequeño detalle: detrás de los reiterados juicios de valor a que se abandona Maestre, brillan por su ausencia los argumentos y la discusión crítica. Es verdad que hay muchas citas tanto del maestro como de sus críticos. Pero las primeras tienen una función hagiográfica y las segundas no suelen ser analizadas, sino descalificadas. Hay excepciones, que más adelante saldrán al paso. Se trata con mucha atención y pormenor la crítica que José Gaos hizo de Ortega, de su política y de su filosofía, ya que lo convierte en el «fundador» de una «ideología» antiorteguiana. Encuentro, pues, justificado el uso del calificativo «maniqueo» en el hecho de que, como advertirá el lector, apenas hay en la exposición zonas cromáticas templadas ni matices en el lenguaje que se emplea.
Y llega veinticinco años tarde. Si hacia 1994, por dar una fecha, hubiera aparecido este libro, entonces, cuando se iniciaba –muy lentamente, por cierto– un cambio de paradigma en la recepción de Ortega, este libro habría ingresado por derecho propio en la polémica, ya iniciada entonces, sobre el lugar del Ortega –¿filósofo, periodista, literato, ideador por cuenta ajena?– que venía siendo ignorado ?cuando no ridiculizado? en nuestros establecimientos universitarios. Agapito Maestre frecuentaba por entonces a los neoidealistas alemanes (la expresión es suya). Podemos imaginarlo, aplicándole la caricatura que dibuja sobre sus compañeros universitarios hacia el final del libro, escribiendo artículos atestados de notas al pie repletas de citas copiadas de libros alemanes. Entonces, mediando los años noventa, habría sido una inesperada corriente de aire fresco que habría abierto una polémica contra el ya debilitado, pero aún pujante, poder universitario neomarxista, incapaz, por muy hondas razones históricas, de entender el éthos liberal que impregna la filosofía de Ortega y, sobre todo, incapaz de perdonar la lucidez histórica de haber diagnosticado el bolchevismo y el fascismo como formas políticas totalitarias, como acertadamente subraya Maestre en este libro. Pero, al llegar al mundo en 2019, tenía la obligación de hacerse cargo de lo hecho y escrito a favor y en contra de Ortega, más allá de los casos límite, que es mucho y relevante, porque durante esos años, Ortega ha sido «normalizado» en los estudios universitarios españoles, se han rescatado inéditos, se han escrito tesis, se han editado correspondencias y sobre todo, se le estudia y analiza en programas, cursos y congresos. Más allá del lector adánico que inventa Maestre, que lee arrobado los libros de Ortega, hay toda una generación de investigadores que han recuperado para la institución universitaria a un catedrático español que la reinventó ?en el campo de la filosofía? desde sus cimientos y la situó en el nivel de las mejores en Occidente.
Entremos en los contenidos del libro. Dividido en tres partes y diez capítulos, más una introducción y un epílogo, las frecuentes redundancias autorizan a reducir su contenido a cinco grandes asuntos que paso a enumerar: 1) Filosofía y política en la obra de Ortega; 2) Los detractores; 3) Ortega y el catolicismo; 4) Los discípulos; y 5) Una interpretación de la «segunda navegación» orteguiana. Los comentaré uno a uno.
1) Ortega es, ante todo, un pensador político: esta es la idea que mueve el libro. «Pensó la política, toda su vida hizo política, reflexionó sobre su propia filosofía y acción políticas» (p. 12); su obra debe ser entendida como una «teoría sobre la democracia» (p. 41). Fue un demócrata «radical». Su filosofía debe ser interpretada como una dimensión más de su esencial pensamiento-acción políticos; como «búsqueda de ese espíritu común político que determina toda su filosofía» (p. 366: la cursiva es mía).
Aun siendo compleja la cuestión de las dos vocaciones, la filosófica y la política, que convivieron no sin tensiones en la vida de Ortega, sigue siendo un asunto aún abierto a debate la relevancia y peso que tuvo en ella la política, así como los motivos por los que concurrió a la arena pública como analista y como actor, y las razones, no menos determinantes, por las que se retiró de la misma en diversas ocasiones, siendo la última, la definitiva y más mentada, la de 1932, cuando rompió con la República e inició el largo período de silencio en relación con las cosas políticas españolas.
Una cosa es estudiar la trayectoria pública de Ortega; otra, interpretarla a la vista de su filosofía y, aún otra muy distinta, reducir la filosofía de Ortega a su política. Esto último es lo que se propone el autor de este libro cuando sostiene que «es la política clave de su filosofía» (p. 30). Sólo quien no preste atención a las escapadas de la política en que incurrió Ortega cíclicamente puede sostener la centralidad de lo político en su obra. Un ejemplo: en 1915 abandona el Partido Reformista, deja la dirección de la revista España y funda una revista de meditación como El Espectador, cuyo primer texto, titulado «Verdad y perspectiva», contiene la más dura descalificación de la política que se haya escrito en español en el siglo XX: «hacer de la utilidad la verdad, es la definición de la mentira. El imperio de la política es, pues, el imperio de la mentira» (Obras completas, II, 2004, p. 160). Hay más, como la salida de 1921 o el escepticismo con que regresó a la política activa en la coyuntura histórica de 1931. Pero Maestre insiste: «Quien rompe ese vínculo entre política y filosofía es, por lo pronto, alguien que comete un crimen de guante blanco, o sea, nos hace perder el tiempo, como diría Ortega, y además oculta el principal objetivo del filósofo madrileño, que no es otro que elevar el nivel de la política española» (p. 278). Puede estarse de acuerdo en que no hay que romper ese vínculo. La cuestión es cómo pensarlo, si desde la filosofía o desde la política. Sospecho que puede quedar un resabio marxista en la idea de política que defiende Maestre. La acción transformadora ante todo. Pero, en el caso de Ortega, la acción siempre iba precedida de una necesaria intelección de la circunstancia, de lo posible y de lo imposible. Y ese conocimiento de límites e ideales es siempre desde la inteligencia orientada por una comprensión de lo real. Y eso es la filosofía.
Llama la atención que Agapito Maestre reitere que se trata de la política por encima de todo y no caiga en la cuenta de que el propio Ortega refuta esa pretensión reduccionista: «Cuando alguien nos pregunta qué somos en política, o, anticipándose con la insolencia que pertenece al estilo de nuestro tiempo, nos adscribe a una, en vez de responder, debemos preguntar al impertinente qué piensa él que es el hombre y la naturaleza y la historia, qué es la sociedad y el individuo, la colectividad, el Estado, el uso, el derecho. La política se apresura a apagar las luces para que todos esos gatos resulten pardos» (citado en p. 116).
2) No puedo detenerme todo lo que desearía en el resto de los apartados, pero las páginas dedicadas a los detractores de Ortega merecerían más atención analítica de la que resulta posible en un escrito como este. Sobre todo, teniendo en cuenta que trata peor a aquellos que han escrito obras con rigor, templanza y dedicación, como es el caso de José Gaos y Pedro Cerezo, que a aquellos otros que se han centrado más en la repetición de viejas chanzas o invención de otras nuevas, y lugares comunes, como es el caso de Gregorio Morán, autor de El maestro en el erial, y de Jordi Gracia, el último biógrafo de Ortega.
Respecto de José Gaos, Maestre concluye que está en el origen de todas las críticas que más tarde lloverán sobre la cabeza de Ortega desde todos los flancos imaginables. No hay duda de que la derecha franquista aprovechó algunos aspectos de la crítica, como hizo después la izquierda, pero me temo que Maestre incurre en el mismo falaz procedimiento de aquellos a quienes critica: presentar la parte como si fuera el todo. Un buen ejemplo es la forma de citar las conclusiones del texto más extenso que dedicó Gaos a Ortega («Ortega en política»). Escribe Maestre: «el filósofo Ortega fracasó en su acción política no porque no tuviera vocación de político, sino porque su filosofía no daba para más, o mejor dicho, no servía para justificar un pensamiento reaccionario, profundamente antidemocrático» (p. 112). Gaos jamás ha llamado «reaccionario» a Ortega y, si ha criticado la filosofía del maestro por falta de sistematicidad, pongamos por caso, se trata de críticas «razonables», independientemente de que se esté finalmente de acuerdo con ellas o no. Gaos jamás le falta el respeto. Afirmar que «Gaos se propuso romper la columna vertebral del pensamiento de Ortega» (p. 137) es tan vago y excesivo como impropio para resumir los cientos de páginas que le dedicó, por no hablar de su propia filosofía, tan dependiente de las intuiciones centrales de la razón orteguiana, o del lugar y rango que le confiere en sus Confesiones profesionales. Citaré, para matizar las «conclusiones» que extrae Maestre de su lectura de Gaos, las palabras con que el filósofo transterrado termina el mencionado artículo: «Pero ni lo discutible […] de su actuación [política] invalida la consecuencia de su trayectoria ni la abundancia y la coherencia, dominante, de sus ideas, la originalidad y la profundidad de la mayoría de ellas, y hasta el acierto de tantas, ni el brío y el brillo con que las expuso y propuso todas» (José Gaos, Obras completas, IX, 1992, p. 184).
Respecto de los escritos que Pedro Cerezo ha dedicado a Ortega, se ocupa casi exclusivamente de La voluntad de aventura (1984). La crítica se centra en su ruptura con la República. Maestre atribuye a Cerezo la tesis de que Ortega «desaparece como político, como filósofo y como ciudadano. Ortega ha muerto civilmente» (p. 124). Puede disentirse de la interpretación que Cerezo hace del silencio de Ortega en el epílogo de su libro; pero disentir de lo que dice, no de lo que no dice. Lo que sí dice es esto: «Ortega como intelectual había muerto en la muerte colectiva de España». Nada se afirma de él como filósofo. Cerezo juzga, a mi juicio con poca generosidad, a Ortega, su silencio, la decisión de exiliarse en 1936 y la de regresar a la España de Franco en 1945-1946; no atiende a los datos biográficos que habrían justificado las decisiones de Ortega. En esto coincide con los «enemigos» de Agapito Maestre, es decir, con los lugares comunes elaborados contra Ortega por la izquierda progresista. Pero es profundamente injusto alinear a Cerezo en el bando de los Moranes o Elorzas. Y aún peor incurrir en ciertas expresiones de resonancias siniestras, como que «el profesor Cerezo no sólo condena a Ortega por su crítica a la República, sino que tiene la voluntad de participar en el pelotón de fusilamiento del filósofo madrileño» (p. 124). Este es el estilo de crítica «filosófica» en que se complace nuestro autor: «El profesor de la Universidad de Granada levanta su filosófico fusil, apunta a la cabeza de Ortega y, al grito de fuego del jefe de pelotón, dispara» (p. 127).
No deja de ser llamativo que el tono para con Morán resulte más comedido, casi educado, por comparación, aunque no se le oculta que Morán fue capaz de reunir «los peores defectos de este tortuoso camino de odio y resentimiento contra el filósofo». Las críticas a Antonio Elorza por llamar a Ortega «criptofascista» y por criticar su falta de coherencia en política, como habían hecho, mucho antes, José Antonio Primo de Rivera o Ramiro Ledesma Ramos en los mismos términos que la literatura de izquierdas contra Ortega, están justificadas, a mi juicio, como también lo está el varapalo que dedica a Jordi Gracia al afirmar este que «le da miedo su biografiado cuando escribe de política» (p. 69). Maestre le echa en cara que no haya aprovechado su biografía para desmontar los bulos que literalmente se inventó Morán sobre los diez últimos años de la vida de Ortega, a saber, que cobró sueldos de la universidad franquista y que no sólo no hizo nada contra el dictador, sino que aspiró a escribir sus discursos. Por el contrario, les da pábulo, como muestra la siguiente cita: «Ha quedado por completo eclipsada la tímida e insinuada intención rectificadora de sus palabras [de Ortega, en el Ateneo madrileño, a su regreso en 1946], sin rastro público de la menor disidencia y desde luego sin que la presunta propuesta de que habla Gregorio Morán de redactar algunos discursos para Franco tenga ya el menor futuro (en caso de haberlo tenido alguna vez, más allá de su función de carnaza para la vanidad)» (citado en p. 141). Aquí tiene razón Agapito Maestre: «maledicencia del biógrafo».
La crítica a los denostadores peca de asimetría. Dedica mucho más espacio a las interpretaciones de «la izquierda antidemocrática española» (p. 123) y bastante menos a las críticas no menos duras y despistadas de los Joaquín Iriarte, José Sánchez Villaseñor, Santiago Ramírez, Juan Roig Gironella o Vicente Marrero, a los que se remite de pasada, después de observar que Julián Marías ya polemizó con el punto de vista de los «integristas católicos».
3) No deja de ser sorprendente que uno de los capítulos de mayor contenido filosófico sea el dedicado a Ortega y el catolicismo. Parecería que, después de la política, el gran tema del pensamiento orteguiano fuera la religión y sus objetos, el cristianismo, Dios, la teología, etc. No querría ser injusto en la exposición de estos aspectos. Al no disponer de espacio, me contento con observar que las tesis de Ortega sobre el cristianismo son de filosofía de la historia y no de otra cosa. Se ha dicho que careció del «sentido» de lo religioso. No sé si esta observación es exagerada, pero es evidente que vivió en secular, en el sentido literal del término, es decir, en el siglo, en la circunstancia «muy siglo xx» que anunciaba que la modernidad racionalista había terminado por desplazar de la superficie de la historia las innovaciones cristiano-medievales. Para bien y para mal, como no ignora la crítica orteguiana al idealismo. Por eso observa Ortega que el cristianismo ha quedado «a la espalda» de nuestras convicciones, o que somos cristianos porque somos europeos.
4) El tratamiento que da Agapito Maestre a los discípulos es generoso y atinado. Hay olvidos notables, como el de Manuel Granell, autor de una obra comparable en profundidad y conocimiento a las de María Zambrano, Julián Marías, Paulino Garagorri o Antonio Rodríguez Huéscar, con quien le unió una amistad entrañable. O Luis Díez del Corral, José Antonio Maravall, Julio Caro Baroja y tantos otros que, sin dedicarse a la filosofía stricto sensu, se movieron en zonas de ideas directamente inspiradas por la obra de Ortega. En cambio, añade a la lista, convertidos en «seguidores» orteguianos, a ilustres escritores como Octavio Paz, José Lezama Lima o el novelista norteamericano Saul Bellow, que han tenido con Ortega una relación más circunstancial, aunque es verdad que un libro como El laberinto de la soledad del poeta mexicano es impensable sin la lectura de España invertebrada.
En este apartado aparecen, por contraste, varios «personajes colectivos»: los orteguianos, los académicos, sistemáticamente insultados, «nuestra raquítica inteligencia académica y universitaria» (p. 23), y un «lector común», inteligente y entregado, que parece ser el único, junto con Agapito Maestre, que se entera de lo bien que escribe y piensa el maestro.
5) Los temas que toca Agapito Maestre en la tercera y última parte del libro pueden muy bien ordenarse en torno a la interpretación que hace de la obra de Ortega a partir de 1932, cuando, abandonada toda actuación política, también de opinión en los periódicos, se centra en elaborar su filosofía. Según Maestre, Ortega habría practicado una cierta autocrítica, una revisión de su propia filosofía. No va descaminado, puesto que en pocos años redactó varios textos autobiográficos, como el «Prólogo a una edición de sus Obras», la «Conversación con Fernando Vela» o el inédito Prólogo para alemanes. Pero hacerlo, una vez más, en clave exclusivamente política le lleva a abundar en el mismo error que ya subrayé al principio. La crítica del idealismo como el sistema de la revolución, el error de Kant por primar el «deber ser» en detrimento de lo real, en los que se demora Maestre, son motivos filosóficos aunque tengan consecuencias políticas. El lector puede esperar en vano a que se le indique en qué sentido o dirección practicó Ortega la autocrítica en esta «segunda navegación». ¿Qué tesis revisó, qué nuevas propuestas ofreció, qué rechazó y qué reafirmó de su «primera navegación» en la singladura de la «segunda»? Son preguntas legítimas que no se responden.
Para cualquiera que repase los índices de los últimos volúmenes de las Obras completas, es un hecho evidente que la producción orteguiana fue toda ella, si exceptuamos los ensayos con que completó y matizó su Rebelión de las masas, mediatizados por la guerra civil ya comenzada, un esfuerzo por hacer filosofía en el sentido más estricto que podamos dar al término. Decir que el silencio de Ortega fue un clamor que todo el mundo podía oír en el vacío de la no-política del franquismo es una cosa, pero otra, y discutible, sostener que «el silencio de Ortega descubría, decía el ser de las cosas […]. Su callar era un decir. Era su ontología. Era el gran secreto a voces que hoy […] tratan de relativizar sus sedicentes seguidores y críticos melifluos» (p. 33).
Como dije al principio, este libro es una ocasión perdida. Si Agapito Maestre quería hacer el elogio de Ortega como político, de su patriotismo, de su compromiso y coherencia con la «salvación» de su circunstancia, la España «enferma» de la Restauración, debía haber renunciado a la pretensión de darnos una interpretación cerrada de su filosofía. Si quería hacer una revisión crítica, tan necesaria, de las versiones sesgadas que por motivos ideológicos se han hecho del silencio de Ortega o de su ruptura con la República y de su decisión de regresar a la España de Franco, debía haberlo hecho con más y mejores argumentos y menos insultos. En fin, si quería recordarnos que Ortega fue un gran maestro de filosofía, debería haberlo leído deteniéndose en las complejidades y tensiones que todo gran pensador afronta al revisar las cuestiones de su tiempo, como la crisis del liberalismo parlamentario, la democracia de masas o el cuestionamiento de las ideas vigentes de legitimidad, derechos y aun de la forma de entender la política; y en los grandes problemas de la metafísica, del conocimiento y de la acción moral, del sentido de la historia, etc. No basta con repetir hasta la saciedad que Ortega no puede ser identificado con el filósofo rey platónico, sino con el Sócrates conversador que a todos escucha en medio de la plaza. Es cierto que Ortega no fue un filósofo rey, pero también lo es que esperó y exigió que se atendieran sus propuestas en lo que tenían de oportunas y acertadas, esto es, que se le reconociera como lo que era, un intelectual, un miembro de la «minoría».
Antonio Elorza, en su aquí denostado libro sobre la filosofía política de Ortega, sólo vio sombras. Marta Campomar, cuando se detuvo a narrar, en un libro imprescindible, los avatares del exilio argentino de nuestro filósofo, entrevió una compleja trama de luces y sombras. En el libro de Agapito Maestre, la trayectoria de Ortega aparece bañada por la luz del mediodía, que no tolera sombras. Pero sabemos que es esa una luz engañosa.
José Lasaga Medina es catedrático de Filosofía de enseñanza media, profesor de Filosofía en la UNED y profesor investigador en la Fundación José Ortega y Gasset. Ha sido comisario de la exposición El Madrid de José Ortega y Gasset (Residencia de Estudiantes y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, mayo de 2006). Es autor de José Ortega y Gasset (1883-1955). Vida y filosofía (Madrid, Biblioteca Nueva, 2003) y Figuras de la vida buena. Ensayo sobre las ideas morales de Ortega y Gasset (Madrid, Enigma, 2006), y editor de Ortega en pasado y en futuro. Medio siglo después (Madrid, Biblioteca Nueva, 2007