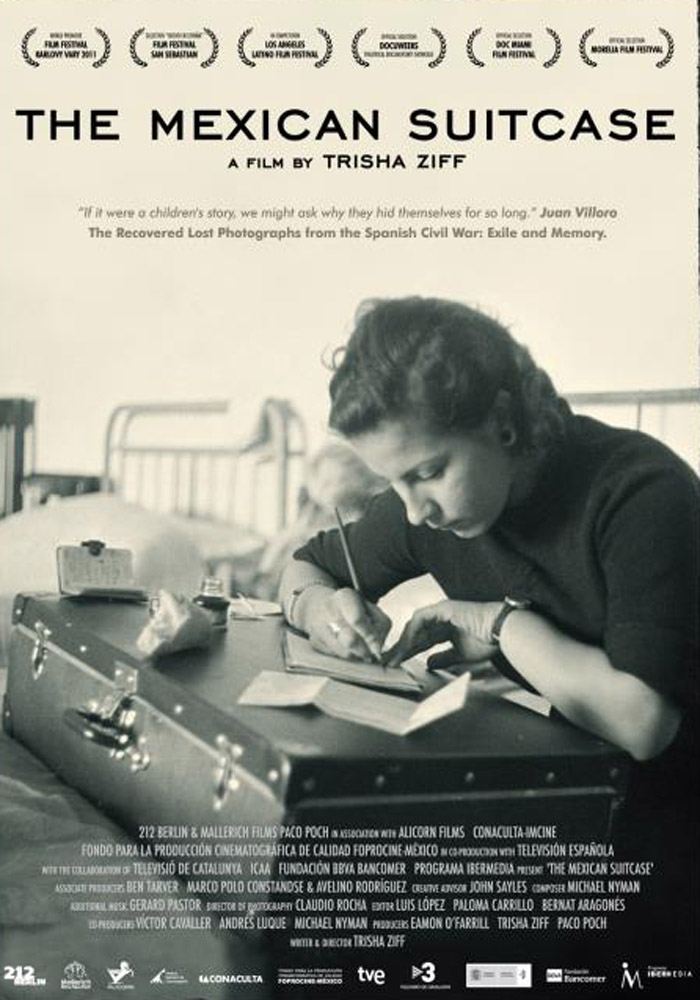La Historia negra de la Medicina que ha escrito el doctor José-Alberto Palma bien podría haber prescindido del adjetivo, por redundante. Bueno, bueno, ya sé que es una exageración y una afirmación bastante injusta, pero me remito a lo que el propio autor reconoce nada más abrir el libro. En primer lugar, déjenme que les consigne el subtítulo del volumen, que ya es suficientemente expresivo: «Sanguijuelas, lobotomías, sacamantecas y otros tratamientos absurdos, desagradables y terroríficos a lo largo de la historia». Eso ya nos pone en guardia de lo que nos espera. Pero, además, en el primer capítulo, Palma admite sin ambages que a lo largo de la historia los (mal) llamados médicos «han hecho mucho daño. En realidad, los médicos han hecho mucho más mal que bien». Afirmación desconcertante sólo en primera instancia. Basta una ligera reflexión o un mínimo conocimiento de la historia para establecer que los tratamientos y remedios más empleados para sanar a los enfermos eran –cito textualmente– «las sangrías, las sanguijuelas, los enemas, las trepanaciones y otras terapias que, en la mayoría de los casos, no sólo resultaban ineficaces, sino que eran claramente dañinas para la salud». Vamos, por decirlo de una vez y sin subterfugios: los llamados médicos –porque de algún modo había que llamarles? «no sabían nada de nada». Y lo peor es que llevaban a la práctica ese dicho tan extendido de que «la ignorancia es atrevida».
¡Pardiez, atrevidos si que eran! Una osadía en buena parte facilitada porque la carne que punzaban, sajaban, oprimían o destripaban no era la de ellos, sino la del prójimo sufriente. Si siguen leyendo, ya comprobarán que no desbarro. Es más, les digo de antemano que este es un tema en el que no tenemos más remedio que plantearnos la esencia contradictoria del humor negro: las barbaridades que acometían o mandaban cometer estos sesudos varones eran de tal calibre que el espanto nos afloja la expresión en una mueca de sonrisa. Una sonrisa o, incluso, una risa de auténtico terror. Es obvio que nos reímos de las desgracias de aquellos que caían en manos de estos matasanos que, haciendo honor a este sobrenombre popular, se empleaban con esmero en los procedimientos más disparatados. Auténticas y refinadas torturas que no sólo no sanaban, sino que agravaban los males y las enfermedades hasta extremos que terminaban conduciendo de modo inevitable a desencadenar el óbito en la mayor parte de los casos. Podemos reír, claro, pero esta es una historia que, según como se mire, tiene más de terror que de risa. Lo que nos hace gracia, desde la perspectiva actual, es que, en teoría, el mal se infligía con buena fe por ignorancia y superstición. Lo que nos resulta risible es esa patética limitación del ser humano cuando pone todo su cuidado en algo absurdo, cuando hace el peor mal posible queriendo hacer el bien o, simplemente, le sale el tiro por la culata. Pero nos reímos porque, en cierto modo, el lector actual viene a ubicarse en una posición semejante a la del médico que cometía tales desafueros: ¡maldita la gracia si nos hubiera tocado sentarnos en el lecho del paciente y quedar a las expensas de los remedios del galeno de turno!
Empecemos por el principio, y el principio ya escama un rato largo. Si se han fijado en la célebre formulación hipocrática, lo primero es: ¡no dañar al paciente! Cualquiera diría que, desde los tiempos del sabio griego, estos presuntos sanadores ya hacían de las suyas y había que recordarles, en primer lugar, que, si no sabían o no podían curar, por lo menos, que no agravaran el mal. O que dejaran en paz al enfermo, que generalmente ya tenía bastante con lo suyo. Si lo miran desde la óptica actual, seguro que piensan que estoy haciendo aseveraciones demasiado gruesas. Pues no, ni exagero ni caricaturizo. Bien es verdad, para ser ecuánimes, que no todo se debía al oscurantismo de épocas pretéritas (esa mezcla de desconocimiento y superchería), sino a las condiciones materiales, es decir, a la ausencia de los adelantos técnicos que hoy nos parecen normales. Sin irme por los cerros de Úbeda, piensen en uno de los casos menos rebuscados: la amputación, la incisión o incluso la extracción de una simple muela ¡sin anestesia! Por supuesto se procuraba adormecer, distraer o atontar al paciente con un pequeño surtido de remedios caseros, pero… Dice Palma que los «cirujanos estaban específicamente entrenados para ignorar el sufrimiento del enfermo, ser sordos ante sus gritos». Algunos detalles rozan lo macabro, pues a continuación se especifica que los susodichos cirujanos se enorgullecían especialmente de la alegría o velocidad con las que empleaban el cuchillo «sin pararse a pensar o respirar». No hay más remedio que reconocer, por otro lado, que esto no era del todo irracional, por cuanto una mayor duración de la operación comportaba más riesgos, sobre todo de pérdida de sangre.
Esto del derramamiento de sangre da para un capítulo aparte. Durante mucho tiempo –de hecho, durante siglos y siglos, casi hasta llegar a nuestros días– se mantuvo la convicción, no ya sólo entre los médicos, sino entre todos los que pensaban, que una pérdida controlada de sangre podía tener efectos beneficiosos para la salud. O dicho en términos complementarios, que muchas enfermedades se debían a una excesiva cantidad o presión de la sangre. Así que, con estas premisas, ya pueden imaginarse que las llamadas sangrías constituían el remedio por excelencia para tratar los más variados males. Daba igual que te doliera el estómago, tuvieras una neumonía o padecieras de gota. ¡Sangría al canto! Incisiones, sanguijuelas y ventosas, cualquier método era bueno para extraer la sangre del paciente que, como puede deducirse de nuestros conocimientos actuales, quedaba mucho más debilitado después de estas largas sesiones de supuesta purificación del cuerpo. Esta idea de la excesiva presión interior –que de algún modo debía ser aliviada para el restablecimiento– conducía, por otra parte, a una práctica todavía más terrorífica, la trepanación, «el procedimiento quirúrgico más antiguo de la historia de la humanidad». Esto es, si te dolía la cabeza de modo agudo y persistente, te hacían un agujero en el cráneo para aliviarte y dar salida a los malos espíritus. Tiemblo sólo con pensarlo. Sin anestesia, con una especie de cincel y un martillo y ¡pumba!, dale que te pego hasta que te abrían un boquete, como si hicieran un agujero en una pared. Increíblemente, parece que algunos sobrevivían a la operación (por llamarla de alguna manera, claro).
Otra de las obsesiones durante muchos siglos fue meter todo tipo de sustancias sólidas y líquidas por la puerta de atrás. Uno puede pensar que, hasta cierto punto, tenía un pase si padecías de problemas intestinales, pero el caso es que los enemas se usaban para todo, hasta para las fiebres, los dolores de la más diversa índole, e incluso la gripe. Tengo que subrayar una vez más que no exagero sino que me quedo corto, pues lo cierto es que hubo una época –entre finales del XVII e inicios del XVIII? de auténtico entusiasmo por los enemas. Es sabido que Luis XIV, el Rey Sol, era tan ferviente seguidor del procedimiento que lo realizaba varias veces al día, a veces mientras despachaba con sus ministros. Si se hiciera un cómputo de lo que se ha metido el ser humano por el orificio posterior, no daríamos crédito. Que se sepa, desde lo más simple, agua (mezclada con distintos elementos), hasta «aceite y miel, leche, caldo de carne, yema de huevo, cebada, avena y, por supuesto, vino y láudano». ¡Ah, se me olvidaba! Apunten también humo de tabaco. Con un fuelle se introducía el humo en el ano, en una especie de involuntaria parodia del acto convencional de fumar. En el siglo XVIII se creía tanto en la capacidad vivificadora de este método, que se recomendaba incluso para reanimar a los ahogados.
Ya que estamos con el culo –lo tenía que decir en algún momento?, una cosa más. No se trataba tan solo de utilizar esa puerta para meter en el cuerpo todo lo que se les ocurriera. Junto a eso, había otra dimensión nada desdeñable: los productos que el organismo expulsaba por ese orificio gozaban también de un prestigio que hoy día nos parece sorprendente. Tanto es así que, perdonen, debo también decirlo sin eufemismos, la mierda era la materia prima más deseada para los más sofisticados remedios: pomadas, ungüentos y emplastos, que pasaban poco menos que por milagrosos. Lo mejor, pensaban, eran las heces humanas pero, a falta de estas, se utilizaban también estiércol y excrementos animales. «Una cura popular contra la viruela consistía en masticar polvo de boñiga de caballo artrítico», explica el autor. Como pueden imaginarse, las variantes y añadidos a partir de este punto rozan lo inverosímil. Leo, por ejemplo, que un afamado médico inglés del siglo XVIII, Thomas Beddoes, curaba a los tuberculosos con ventosidades de vacas. El muy cínico pretendía incluso convencerles de que era «la cosa más deliciosa que pueda imaginarse». La verdad es que tampoco hay que sorprenderse demasiado, pues –esto es más sabido? otros desechos del organismo humano han tenido secularmente un uso terapéutico, afrodisíaco o estético. Así, la orina se ha usado desde tiempo inmemorial para dejar los dientes más blancos. Más sorprendente –por lo menos para mí? es el dato de que siguen siendo en la actualidad muy numerosos los partidarios de la urinoterapia (no sólo para la dentadura) hasta el punto de que en estas páginas se consignan congresos de esa especialidad en fechas tan cercanas a nosotros como 1996 (en Goa, India) y 1999 (en Gersfeld, Alemania). Pongan urinoterapia u orinoterapia en Google y ya verán todo lo que les sale.
Llegados a esta cota, me resulta curioso e intrigante constatar cómo el ser humano ha buscado remedio para sus males en las cosas más estrafalarias y absurdas (visto desde la perspectiva actual, claro). O quizá sea tan solo que en la lucha contra la enfermedad, el dolor y la muerte, viendo que no había recurso eficaz ni salvación posible, el hombre se aferra a un clavo ardiendo. ¡Lo que sea! ¡Hasta comer carne de momias! Sí, sí, han leído bien: «La momia triturada y convertida en polvo fue la aspirina de la Edad Media, Renacimiento e Ilustración». El insigne Paracelso era el principal sustentador de esta terapia. El rey Francisco I de Francia «viajaba siempre con un tarro con polvos y trocitos de carne de momia para comer». La dimensión macabra del asunto empieza cuando la oferta no puede satisfacer la demanda. Cuando se agotó el recurso de las momias egipcias, se buscaron desesperadamente otros cadáveres momificados: esclavos, ajusticiados, borrachos, e incluso animales. Quienes no podían conseguir cuerpos íntegros –en todo, hasta en esto, hay clases? tenían que conformarse con miembros o determinadas partes. En concreto, las manos eran particularmente apreciadas, a tal punto que era frecuente que los verdugos amputaran esas extremidades de sus víctimas para comercializarlas. Para dar la última vuelta de tuerca a la vertiente macabra, debo consignar que se creía que las manos de los niños eran especialmente curativas. Ya se pueden imaginar.
Me quedan todavía tantas cosas asombrosas que contarles que les dejo aquí citados para el próximo día.