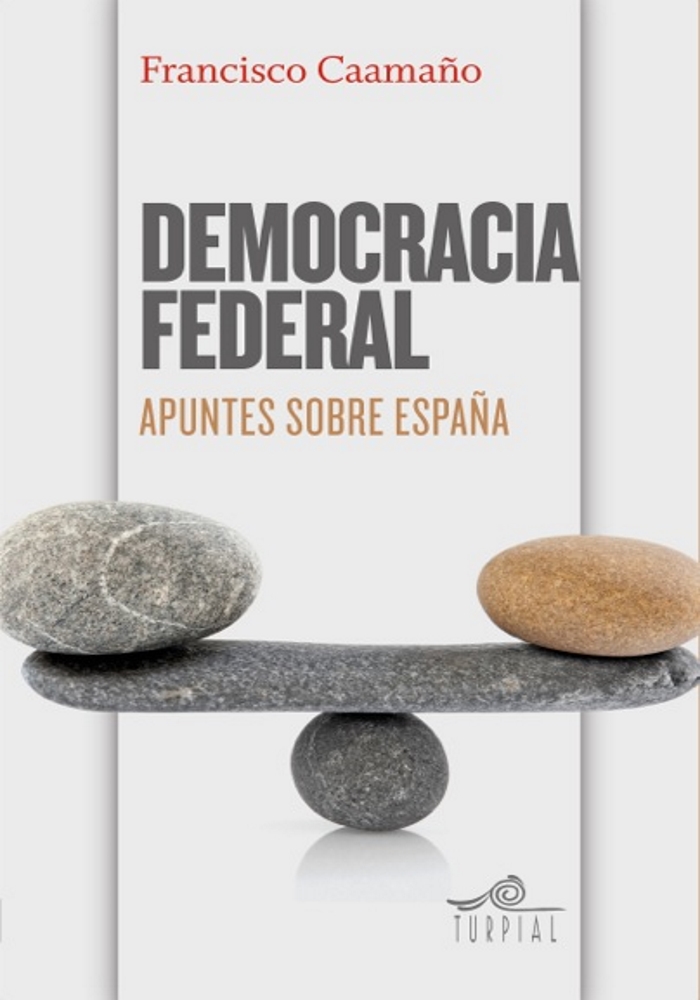La vida está llena de azares felices, aunque también abunden los infelices e incluso los haya que combinen ambas cualidades: en un mundo donde las guerras han ido perdiendo protagonismo, la amenaza de invasión rusa en Ucrania ha coincidido con una brillante exposición del Museo Ruso de Málaga —en cartel hasta finales de abril— dedicada a la representación pictórica de la guerra en la pintura rusa. Como es norma en esta singular pinacoteca, la muestra no tiene desperdicio y conduce al espectador con mano firme desde los orígenes del imperio ruso hasta la mitad del siglo XX: las campañas contra los tártaros, la Guerra de Crimea, la resistencia contra la incursión napoleónica, la I Guerra Mundial, el conflicto civil entre rusos rojos y blancos, así como ese colofón devastador que fue la conocida como «Gran Guerra Patriótica» contra los invasores nazis. Vemos cambiar los escenarios, que van de la tundra a Sebastopol, mientras desfilan los personajes —soldados rasos, emperadores insignes, víctimas civiles— y cambian los estilos pictóricos: del realismo monumental pasamos al influjo de los impresionistas y de ahí saltamos a las vanguardias. Hay piezas formidables de pintores desconocidos para el aficionado medio y obras deslumbrantes debidas a la mano de maestros reconocidos como Malévich, cuya Caballería roja ha sido reproducida a la entrada de la muestra para dar la bienvenida al visitante. Por desgracia, el paseo puede verse entorpecido por los malos usos de la tecnología: ahora que con un código QR puede recurrirse al teléfono móvil para escuchar un audio sobre los cuadros expuestos, es de lamentar que el personal de sala no reprenda a quienes ponen el altavoz con manos libres sin reparar en la presencia de los demás. También en materia de buenos modales se libra una guerra en los espacios públicos.
Dejando a un lado la honda impresión estética que producen sus piezas, de la exposición se sale con una renovada conciencia del protagonismo que ha tenido la guerra en la historia de la especie. Aunque no han faltado conflictos bélicos en las últimas décadas, incluida una guerra de Yugoslavia que tuvo lugar en el corazón mismo de Europa, es inevitable que hayamos pasado a verla como excepción a la norma que constituye la paz y no al revés. El salvaje siglo XX, con su insólita exhibición de atrocidades, ha contribuido a la generalizada condena de la violencia; no sería descabellado concluir que el fantasma de la extinción total con la que amenazan las bombas nucleares vino asimismo a disciplinarnos en la práctica —en ocasiones contraproducente— del apaciguamiento. También aquí se habría invertido la norma: la guerra ya no se entiende como la continuación natural de la política, como dijo Clausewitz, sino que, como le corrigió Foucault, nos conformamos con recurrir a la política como una guerra por otros medios. Pero, como ha señalado la historiadora Margaret MacMillan en un libro excelente, sería empobrecedor juzgar la guerra como un mero accidente ocasional:
«La guerra no es una aberración a olvidar. Tampoco es solo la ausencia de paz, entendida como estado normal de las cosas. Si no logramos comprender cuán hondamente entrelazados están la guerra y la sociedad humana —hasta el punto de que no podemos decir cuál de ellas prevalece sobre la otra— estaremos perdiéndonos una dimensión importante de la historia humana».
Por el contrario, la guerra debe ser considerada una de las grandes fuerzas de la historia humana y, como se ha señalado, se mantuvo presente durante siglos antes de pasar a un estado de latencia que bien podría —pensemos en las pretensiones de Putin sobre Ucrania o las de China sobre Taiwan— cambiar alguna vez. El recorrido por las salas del Museo Ruso de Málaga deja claro que la célebre proposición de Clausewitz —la guerra como continuación de la política— estaba generalmente aceptada cuando Napoleón invade Rusia y seguramente no era todavía objeto de mayor controversia cuando Tolstói se sienta a escribir su monumental Guerra y paz (la guerra juega un papel secundario en Ana Karénina, por contra, si bien el Conde Vronski es militar y el conflicto con Turquía aparece en el epílogo de la obra). A este respecto, debemos evitar el delito intelectual del presentismo; no juzguemos a las sociedades del pasado de acuerdo con los valores del presente. La belicosidad entre sociedades y pueblos estaba «naturalizada», al contemplarse como una opción habitual para resolver conflictos. ¡Si hasta el Vaticano tenía sus ejércitos! A diferencia de lo que sucedía en las sociedades tradicionales de la premodernidad, donde la política carecía aún de un ámbito específico de actuación, la consolidación de los Estados —que corre paralela al reconocimiento por Maquiavelo de la política como esfera autónoma dotada de valores propios— conduce a un absolutismo monárquico cuyas disputas se resolvían por medio de alianzas o guerras; unas guerras que todavía no se cebaban con la población civil y decían regirse aún por códigos de honor derivados de las tradiciones caballerescas: aunque de la teoría a la práctica debía mediar un sangriento trecho.
Acaso eso empiece a cambiar con la invasión napoleónica de España, que da lugar a la guerra de guerrillas —o sea: a la implicación de la población civil en la lucha armada— y muestra al mundo los horrores de la guerra por medio de los grabados y dibujos de Goya. También la concepción moderna de la nación nace en esos años; la Revolución Francesa es presentada como el alzamiento del pueblo-nación contra los privilegios del Antiguo Régimen. Y no es casualidad que las guerras napoleónicas con las que lidia Tólstoi inauguren un subgénero peculiar de la historia humana, a saber, la guerra progresista o emancipatoria: Napoleón, convertido en emperador, trata de exportar la revolución a sablazos al resto de Europa. Todavía hoy, en España, denominamos afrancesados a los partidarios del reformismo político y administrativo; digamos que los ejércitos napoleónicos arrojaban al tiempo bombas y códigos civiles. Esta guerra hegeliana —el filósofo clausuró la historia del Espíritu con la figura de Napoleón en la batalla de Jena— tuvo una corta vigencia, ya que los espantos de violencia bélica se hicieron evidentes para todos con la I Guerra Mundial, si bien cierta tradición revolucionaria —comunismo, fascismo— siguió exaltando la violencia como herramienta ineludible para la transformación expeditiva.
Recordemos aquella frase terrible de Hegel que tanto disgustaba a Ferlosio: «los periodos de felicidad son páginas en blanco en el libro de la Historia». Inversamente, la guerra es la «partera de la historia». ¿Cabe mayor tentación «racional» para quien quiera hacer historia a lo grande? De ahí que el siglo XIX conozca una legitimación suplementaria de la violencia como instrumento de la revolución, no digamos ya como herramienta de sofocamiento de las revoluciones. También de eso son culpables distintas tradiciones de pensamiento, incluido el darwinismo social. Y si de la influencia de este último hablamos, no podemos perder de vista la violencia empleada por las potencias europeas en el marco de su empeño colonial: Antonio Scurati, a quien citábamos en la entrega anterior del blog, ha escrito en su segundo libro sobre Mussolini páginas tristemente memorables sobre el uso de gas mostaza contra las poblaciones indígenas de Libia durante los años de dominación italiana.
Pero antes de la Gran Guerra, los conflictos bélicos podían ser vistos aún de otra manera y esto es especialmente visible en el caso de los nobles que pueblan las páginas de Guerra y paz. Con todo, en este caso Rusia es un país invadido que se defiende ante el agresor que viene de fuera; su reacción es, digamos, inevitable. Curiosamente, es también un país que representa al Antiguo Régimen que había sido derribado en 1789 y que caería finalmente en 1917 tras el fracaso de la revolución en 1905. Napoleón, como se ha dicho ya, quería modernizar a través de la conquista. Se hace mucho más difícil comprender el júbilo popular que estalla en 1914 cuando se declara la guerra en Europa tras el asesinato del Archiduque Francisco Fernando: como si las tensiones revolucionarias y la exaltación del nacionalismo, que habían acompañado el desarrollo del industrialismo y el despliegue de las vanguardias, solo pudiera resolverse mediante una conflagración monstruosa, inaugurando eso que Jünger denominaría «el tiempo de los titanes» tras luchar en las trincheras. La guerra de Tólstoi es aún otra guerra: aunque no deja de ser una lucha a muerte entre dos ejércitos, el conflicto no participa de la brutalidad característica de la Gran Guerra, inauguradora de una tendencia destructiva que culmina con la II Guerra Mundial. Aunque todo depende de la credibilidad de los narradores: la violencia que describe Flaubert en Salambó, cuya trama se localiza en la Cartago del siglo III antes de la era cristiana, resulta espeluznante.
A comprender ese júbilo popular quizá nos ayude reparar en el hecho de que exalta la guerra quien no la conoce, siendo los jóvenes o quienes han disfrutado de una paz prolongada los que ocupan esa posición privilegiada. No obstante, la profesión militar ha gozado de un largo prestigio durante buena parte de la historia humana: como atestigua la tradición republicana que va de Atenas a Venecia, es natural que el buen general sea apreciado y se compongan poemas épicos dedicados a los soldados valientes, ya que la supervivencia de la comunidad dependía de su desempeño. Me atrevo a afirmar que el soldado pierde glamour con la I Guerra Mundial, cuando la guerra misma cambia a consecuencia de los avances tecnológicos y de la paulatina desinhibición de los mandos, en la que ejerce influencia la muerte de Dios decretada por Nietzsche; todo está permitido, como decía Stavroguin en Los demonios, cuando se elimina a ese Gran Observador que nos contemplaba desde otro plano existencial. El ser humano se ensoberbece en esa fase narcisista de la modernidad y el autoengrandecimiento alcanza a los modos bélicos. Al mismo tiempo, las religiones políticas de la era moderna alentaron un tipo de odio que autorizaba al exterminio del adversario, lo que incrementó la violencia de las contiendas y su capacidad destructiva. Sumemos a eso la oleada de mutilados de guerra que poblaron las ciudades europeas a partir de 1918 y podemos concluir que ahí comenzó el debilitamiento de la épica militar, que no obstante conservó aún fuerza más que suficiente en la Italia de Mussolini, la Rusia de Stalin o el Japón imperial.
En definitiva: la disminución posterior del número de conflictos bélicos no debiera llevarnos a pensar que existe un vínculo negativo entre modernidad y guerra; durante la primera modernidad, por el contrario, la guerra es una constante. Y si esto cambia después, se debe en buena medida al trauma que causa la violencia ejercida en esas décadas sangrientas: como si la humanidad se hubiera asustado de sí misma. No obstante, sería aventurado establecer una suerte de relación natural entre la modernidad burguesa y el recurso a la guerra: la vocación de esta clase social emergente siempre fue mantener la estabilidad civil necesaria para hacer negocios y disfrutar familiarmente de la pax liberal. Otra cosa es que las pasiones nacionalistas puedan subirse a la cabeza o que se recurra al mercantilismo y la colonización como formas brutales de capitalismo paraestatal; pensemos en las Guerras del Opio que trató Sebald. Paradójicamente, la organización social necesaria para librar eficazmente la guerra ha estado en el origen de distintas innovaciones socialmente beneficiosas: el fin de los ejércitos privados, la incorporación de la mujer al trabajo, la realización de censos poblacionales, las políticas de salud pública. Más crudamente, la destrucción provocada por las guerras —lo ha mostrado Piketty— son un deprimente mecanismo de igualación de rentas; y no es un secreto que el Estado del Bienestar recibe un impulso decisivo tras la II Guerra Mundial. MacMillan de nuevo:
«el creciente poder del Estado y la emergencia de Estados más grandes —lo que Hobbes llamó el Leviatán— son a menudo el resultado de la guerra y, a su vez, pueden traer la paz. Los grandes poderes no son necesariamente agradables —¿por qué habrían de serlo?—, pero proporcionan un mínimo de seguridad y estabilidad a su propia gente».
Sucede que, tal como puede comprobarse con la amenaza rusa sobre Ucrania, el rechazo a la guerra no puede ser absoluto: en ocasiones, hay que pelear. O, cuando menos, amagar con hacerlo para disuadir a quien se muestra dispuesto a librar una guerra injusta. Pero es irónico que buena parte de los llamamientos a recordar el pasado —con el fin de evitar repetirlo— se centren en la II Guerra Mundial, una guerra fácilmente explicable a partir de las políticas de expansionismo racista de Alemania o Japón… cuando el verdadero misterio está en esa I Guerra Mundial que pone un abrupto fin a la Belle Époque y con ello a todo un siglo de optimismo progresista, cambio tecnológico, reformas liberales y esperanzas utópicas: tanto la amabilidad voluntaria del falansterio como el dulce mundo de Swann se van por el sumidero de una trinchera enfangada. Ambigüedad del ser humano: el proceso de civilización descrito por Norbert Elias termina siendo compatible con esos temblores de aire que describe Sloterdijk cuando habla de los comienzos de la guerra química en el interior de esa guerra impensable. Aunque la existencia individual se hace más preciada cuando el individualismo liberal entra en escena, las identidades colectivas que dan forma a la política de masas actúan como poderosa contrafuerza bajo la cual no hay protección del individuo que valga.
Finalmente, se aprecia en la exposición del Museo Ruso la ambigüedad que acompaña a las representaciones pictóricas de la guerra: la propaganda coexiste con la denuncia y el halago del emperador con la atención a la población civil, mientras el más pacifista de los pintores tratará en vano de eliminar la fuerza plástica que tiene el combate entre los ejércitos o el destello de los sables. También la literatura, obviamente, ha cantado a la guerra tanto como la ha denunciado: hay estanterías donde Homero figura junto a Kurt Vonnegut. La guerra ha proporcionado a los escritores de todas las épocas un terreno fértil para explorar el tejido de las sociedades y la psique de los individuos, colocando a sus personajes ante dilemas morales o peligros existenciales cargados de posibilidades dramáticas. Si hay un arte con especial capacidad para representar los horrores de la guerra, sin embargo, es el cine: pocas experiencias visuales son más reveladoras al respecto que desembarcar en las playas de Normandía de la mano de Spielberg en Saving Private Ryan, sin desmerecer el esfuerzo coetáneo que hace Terrence Malick con la colina que Nick Nolte se empeña en conquistar a la mitad de La delgada línea roja. Pero no hace falta disponer de sofisticados efectos especiales para introducir al espectador en el mundo claustrofóbico del soldado que batalla en el frente: lo hicieron Lewis Milestone en Sin novedad en el frente, Anthony Mann en Men in War, Samuel Fuller en Casco de acero o Pierre Schoendoerfer en La 317ème Section. Y como la pintura, el cine también convierte la guerra en un espectáculo dotado de atractivo estético: unas veces queriendo y otras sin querer. Para recordarnos el daño que la guerra puede infligir, no obstante, terminemos con uno de los cuadros de la exposición: el óleo de Arkadi Plástov Un fascista pasó volando, fechado en 1944, que nos muestra el cadáver de un pastorcillo que yace en el pasto junto a su perro –vivo— y otros animales muertos. Nada hay más culpable que la muerte del inocente.