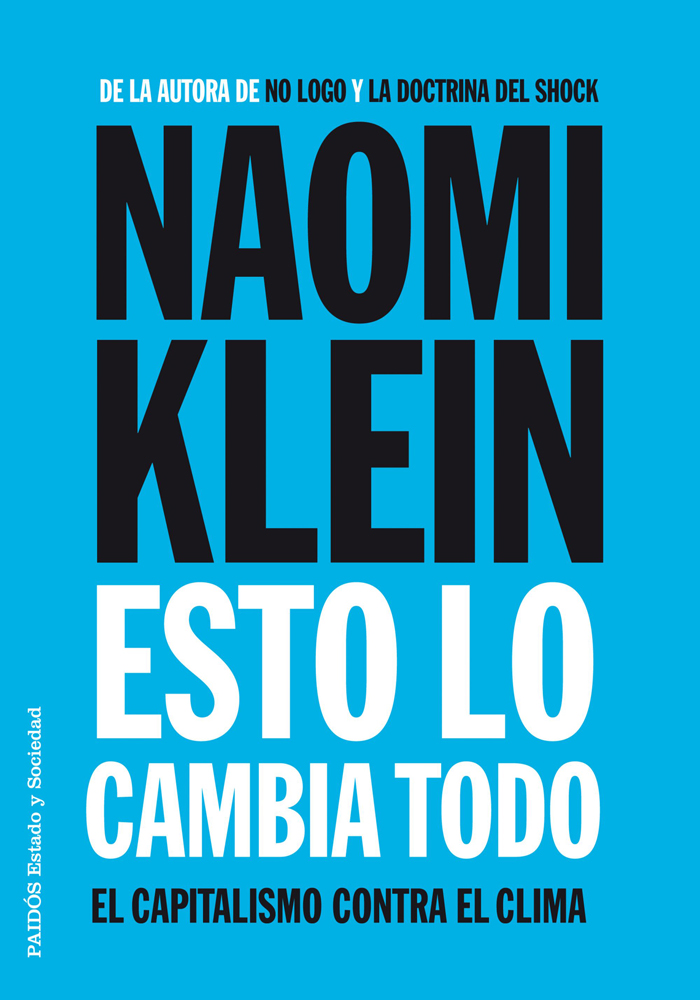Habría que excusar a cualquier observador imparcial que, recién llegado a nuestro país durante la última campaña electoral, hubiese intentado establecer equivalencias lógicas entre los discursos electorales y la realidad social: mientras los candidatos de algunos partidos padecían dificultades para moverse libremente en comunidades autónomas de donde quiere expulsárseles, la consigna dominante en el espacio público no parecía ser otra que la derrota del fascismo, representado a su vez simbólicamente por un partido ultraconservador de ámbito nacional cuyo apoyo en las urnas se quedó en torno al 10%. Este contraste singular, que sin duda podría formularse de otra manera, muestra hasta qué punto la democracia española se ha convertido en un caso interesantísimo para comprender las dificultades con que inevitablemente topa hoy eso que Karl Loewenstein llamara «democracia militante» en los años treinta. Es decir: la democracia que se defiende de los enemigos de la democracia. Algo que, como ya supo ver Raymond Aron, es mucho más fácil formular teóricamente que llevar a la práctica.
Para orientarnos en este asunto, echaremos mano de una contribución significativa y todavía reciente: la monografía del académico norteamericano Alexander Kirshner, cuyo subtítulo habla de manera significativa acerca de «la ética de combatir el extremismo político». Se trata de una teoría prescriptiva sobre la democracia militante que, en línea con la literatura reciente, adopta explícitamente una forma «no ideal». Esto quiere decir que los postulados normativos se realizan teniendo en cuenta el tipo de realidad sobre la que están llamados a aplicarse, aunque esto, como veremos, complique las cosas: es tal la variedad de lo real cuando de democracia militante hablamos que la teoría lo tiene muy difícil para ser formulada de manera convincente. No obstante, Kirshner realiza un intento valioso que merece ser tenido en cuenta y sirve para articular la discusión sobre un tema –la autodefensa democrática– que a todos debería interesar. Pero no sólo a quienes ejercen de vigilantes dispuestos a sofocar cualquier conato de extremismo: también a quienes pueden acabar vigilados sin la debida justificación. Al fin y al cabo, como dice Kirshner, lo peculiar de la democracia militante no es que sea democrática, sino que es militante. Y la militancia también tiene que ser sometida al control de sus posibles excesos.
Naturalmente, el constitucionalista que fue Loewenstein acuña el término «democracia militante» cuatro años después de que el Reichstag aprobase la Ley Habilitante que entregó a Hitler el poder de reescribir sin limitación toda la legislación de Weimar. Su propósito no era otro que dar forma a una concepción de la democracia capaz de combatir la emergencia y el ascenso de los partidos antiparlamentarios y antidemocráticos. Sin quererlo, es un guiño al Bertolt Brecht que había dramatizado el «resistible ascenso de Arturo Ui»: las amenazas contra la democracia son resistibles si las democracias abandonan toda ingenuidad en la protección de sí mismas. Pese a la inflación retórica, sin embargo, no estamos en los años treinta: precisamente porque ya hubo años treinta. Ahora, como ha señalado Giovanni Capoccia en un simposio sobre el libro de Kirshner del que también echaremos aquí mano, los viejos movimientos totalitarios se han convertido en grupos marginales que operan desde los extremos, al tiempo que las democracias se enfrentan a desafíos existenciales de nuevo cuño por razón de los movimientos identitarios nacionalistas y fundamentalistas que reclaman para sí la protección debida a las minorías y la libertad religiosa. Esta mutación acentúa, si cabe, la paradoja que Kirshner identifica en la democracia militante: «la posibilidad de que los esfuerzos realizados para contener los desafíos al autogobierno puedan por sí mismos conducir a la degradación de la política democrática o a la caída del régimen representativo». En una palabra: que la democracia militante sea un antídoto que termine actuando en el cuerpo político como un veneno mortal. Aunque no es ésta, como veremos, la única paradoja aquí discernible.
Kirshner quiere hacer virtud de la cautela. Sostiene que carecemos de una adecuada comprensión de los costes de la acción militante, así como del conjunto de las acciones destinadas a proteger la democracia. Su objeto preferente de atención es el derecho a la participación política en las poliarquías, que es el término que Robert Dahl empleaba para distinguir nuestras democracias del viejo ideal de las democracias directas y que –salta a la vista– no ha llegado a popularizarse. El dilema subsiguiente es que los antidemócratas existen y tienen un interés legítimo en participar, de manera que respetar sus intereses plantea un quebradero de cabeza para los demócratas. Ya veremos que una de las dificultades de este planteamiento consiste en la determinación de quiénes sean exactamente «antidemócratas». Porque no siempre está claro y resulta ingenuo asumir que no habrá dudas a la hora de señalar a quienes merecen ser vigilados o castigados.
En todo caso, Kirshner nos presenta un modelo de democracia militante organizado alrededor de tres principios distintos, pero mutuamente entreverados. A saber: un principio participativo que subraya los derechos de participación de todos los ciudadanos sin excepción, incluidos los enemigos de la democracia; un principio de intervención limitada, de acuerdo con el cual las medidas excluyentes sólo deben utilizarse para impedir a los antidemócratas violar los derechos de otros; y un principio de responsabilidad democrática, que urge a los demócratas a ponderar el daño que pueden provocar con sus acciones defensivas. Éstas deberían emplearse «tan a menudo como resulte necesario y tan raramente como sea posible». Nuestro autor es, así, defensor de un enfoque prudencial, consciente de la fuerza que poseen los instrumentos a disposición de una democracia constitucional y, sobre todo, del exceso de ardor con que pueden conducirse los más apasionados guardianes del tesoro democrático.
En ese sentido, Kirshner traza una original comparación entre las teorías de la democracia militante y las teorías del derecho de resistencia. Para ello recurre a John Locke, quien, como es sabido, rechazó con vehemencia que los súbditos de un gobierno legítimo hubieran de contemplar pasivamente su socavamiento, razón por la cual reconocía el derecho a la resistencia popular contra el tirano. Claro que no todas las revoluciones son iguales y de ahí que posea la mayor importancia decidir cuál sea el método de rebelión que hayamos de escoger para iluminar la ética de la democracia militante. Lo que hace Kirshner es volver su mirada al caso polaco, al sindicato Solidaridad y a figuras como Adam Michnik, que él tiene por símbolos de una concepción «autolimitada» de la revolución, que es aquella que renuncia al absolutismo moral e incluye a los representantes del régimen autoritario derrotado en la nueva democracia. ¡Igual que en España! Para evitar que el maximalismo moral o el deseo de hacer borrón y cuenta nueva lastre el futuro desarrollo de una democracia imperfecta, pero, a pesar de los pesares, inclusiva.
Es sabido que una posible versión de la autodefensa democrática opta por dar prioridad a la revisión judicial de las leyes. Kirshner discute este enfoque a través de Ronald Dworkin, cuya reflexión se centra en aquellos casos en que las medidas antidemocráticas se han convertido en leyes a pesar de que los ciudadanos no se oponen al autogobierno. Nadie ha dejado de ser demócrata, pero el contenido de las leyes es dudosamente democrático. Pensemos, por ejemplo, en una ley que limitase los derechos de participación de una minoría por razones étnicas. Aunque la recusación judicial de una norma así sería perfectamente razonable, Kirshner duda de que constituya una solución eficaz. Y es que los promotores de la norma pueden ignorar la decisión del tribunal, como sucede en Cataluña con las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma acerca de la política lingüística del gobierno catalán. Más ominosamente, es posible que si se ha llegado a un punto en el que los antidemócratas logran aprobar sus leyes, la democracia se encuentre ya condenada y nada pueda hacerse por revivirla. Así que la legislación quizá no sea un indicador suficiente del poder acumulado por los enemigos de la democracia. Es por ello por lo que Kirshner prefiere centrarse en el problema que se plantea cuando estos últimos tratan de obtener representación política, obstaculizar a las instituciones representativas o limitar los derechos de otros ciudadanos a participar en la vida política. Se trata así de decidir si una política defensiva es necesaria antes de que una ley sospechosa llegue a ser aprobada.
Ahora bien, el realismo de Kirshner conduce a una premisa del máximo interés, que viene a dar la razón al Raymond Aron que previene sobre las dificultades prácticas a que se enfrenta cualquier democracia que quiera defenderse de sus enemigos sin dejar de ser una democracia. La premisa en cuestión reza que los desafíos planteados por los movimientos antidemocráticos son proporcionales al tamaño y la influencia política de esos movimientos. Tiene sentido: no es lo mismo que quince skinheads se reúnan para fundar un partido en un sótano a que ese mismo partido obtenga un millón de votos, igual que el separatismo bávaro es una anécdota comparado con el catalán. Algo que, dicho sea de paso, escapó por completo a la atención de los jueces de Schleswig-Holstein que decidieron sobre la extradición del expresidente Puigdemont, hasta el punto de que compararon el procés con la invasión de una pista del aeropuerto de Fráncfort por parte de unos activistas de izquierda. Si la amenaza es pequeña, dice Kirshner, prohibir un partido es un remedio contraproducente y sería preferible recurrir a otro tipo de medidas: financieras, relativas a la prohibición de realizar acciones concretas o a la sanción de candidaturas específicas. Por añadidura, acabar con un partido hace menos demócrata a una democracia y de ahí que las sanciones más severas sólo estén justificadas cuando se violan –o van a violarse de manera inminente– los derechos de otros ciudadanos. De ahí que la intervención preventiva no sea legítima desde el punto de vista democrático.
Esto último tiene mucho que ver con la fundamentación que, para Kirshner, mejor sirve a los fines de la democracia militante: presentarse como una autodefensa que tiene por objetivo último fortalecer la democracia, y no lo contrario, ya que los ciudadanos que la rechazan no son enemigos externos, sino miembros descarriados de la polis. Su deducción lógica: «defender de manera exitosa la democracia no depende de la derrota de los antidemócratas, sino de su reincorporación a la comunidad política». La defensa de la democracia es entonces un desafío permanente que, por esa misma razón, no deberíamos categorizar como excepción. Pese al interés reciente por las situaciones de emergencia y los poderes excepcionales que puedan atribuirse al «guardián de la Constitución», Kirshner no se ocupa de ese instrumento constitucional; prefiere integrar la democracia militante en la vida normal de los regímenes representativos. Eso también lo lleva a poner la democracia por delante de la justicia: como en Polonia o antes en España. No podía esperarse menos de quien adopta una perspectiva abiertamente «conservadora y no utópica». O mejor: prudencial y realista.
Hay, a decir verdad, mucho que discutir aquí. El libro se ocupa de tres tipos de supuestos: aquellos períodos de transición durante los que unos demócratas tratan de introducir pluralismo dentro de un régimen autoritario que camina hacia la democracia; la aparición de fuerzas antidemocráticas que tratan de abolir el sistema vigente de elección de representantes o de violar otros derechos básicos de los ciudadanos en democracias establecidas y funcionales; así como las amenazas dirigidas contra instituciones liberales concretas. Nosotros vamos a centrarnos en las dos últimas, que son las que mayor sentido tienen cuando hablamos del modelo de la democracia militante. Aunque convenga a Kirshner, limitarnos a la vulneración del derecho de participación política como activador de la autodefensa democrática no parece tener demasiado sentido: el extremismo antidemocrático puede encontrar muchas otras expresiones, cuya acumulación exitosa no conducirá finalmente más que a la restricción de ese derecho.
Basten algunos ejemplos, en cualquier caso, para ilustrar las dificultades a que se enfrenta cualquier teoría de la democracia militante que no tenga delante un caso de manual fácilmente identificable. Dos de ellos los señala Cass Mudde en su comentario a Kirshner; el tercero es nuestro. En primer lugar, está Argelia en 1991: la mayoría electoral obtenida por los partidos islamistas es revertida por un golpe militar en defensa de la democracia que conduce a la prohibición de los ganadores. ¿Es ésta una decisión «democrática», o una situación en la cual sólo cabe decidir a pecho descubierto entre regímenes liberales e iliberales? En segundo término, la Grecia de 2012: si Amanecer Dorado y el Partido Comunista son extremistas en la misma medida pese a su oposición ideológica, ¿deberían ser prohibidos ambos, Amanecer Dorado únicamente en atención a la larga historia del Partido Comunista dentro de la historia democrática griega, o ninguno? Y finalmente: ¿merecía Vox el calificativo de amenaza contra la democracia, o ese calificativo correspondía en realidad a los partidos independentistas? Si así fuera, ¿qué explica el efecto contrario? En otras palabras: ¿podemos desligar la teoría de la democracia militante de la cultura política nacional y de las circunstancias concurrentes en cada momento político? Más aún: ¿podemos ignorar que el empleo del lenguaje de la democracia militante puede ser empleado como estrategia electoral, igual que la demonización de un partido en nombre de la autodefensa democrática puede ser lesiva, en el sentido planteado por Kirshner, para la propia democracia?
Si son preguntas incómodas, se debe a que el tema también lo es. Seguiremos con él la semana que viene.