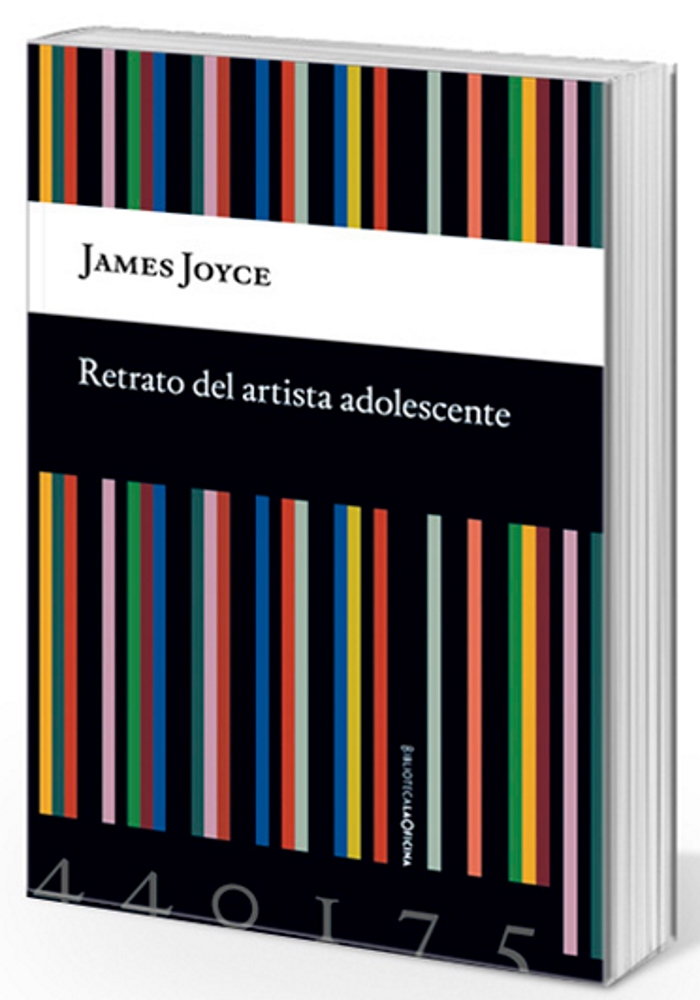La nostalgia es una poderosa fuerza. Casi nadie se resigna a que el ayer se pierda del todo, especialmente cuando aparece la vejez y el futuro no cesa de encogerse. Quizás por eso el padre Bosco se acercó a su viejo barrio, aprovechando una visita a Madrid. Desde el autobús, apreció que apenas había cambiado su aspecto. Aunque se habían construido nuevos edificios, prevalecía el mismo estilo impersonal: bloques de ladrillo visto, terrazas acristaladas, parques con árboles raquíticos, pandillas de jóvenes sentados en bancos y bordillos, pequeños comercios atendidos por familias. Aún había algún descampado que los vecinos utilizaban para arrojar desperdicios y casas bajas que recordaban un pasado no muy lejano donde el barrio todavía conservaba su apariencia de pueblo. Eso sí, ya no estaba habitado tan solo por españoles. Ahora circulaban por las calles subsaharianos, latinoamericanos, rumanos, marroquíes. Casi todos los jóvenes procedían de otros países. No era el caso de los ancianos. El padre Bosco sabía que, por lo general, los vecinos que superaban los sesenta y cinco años habían nacido en Andalucía o Extremadura, pero habían emigrado al poco de cumplir la mayoría de edad, buscando un porvenir mejor. Un sueño que raramente se había realizado, pues solo habían conseguido acumular décadas de trabajo duro en empleos mal pagados.
El sacerdote se bajó del autobús en una plaza que en su infancia se utilizaba para intercambiar cromos. Los domingos por la mañana se reunían los niños para completar sus colecciones. A veces se jugaban los cromos compitiendo a las chapas o las canicas. Mientras tanto, los adultos tapeaban en el bar de la plaza, discutiendo sobre fútbol o ciclismo. Nadie hablaba de política, pues la dictadura no lo consentía. En los ochenta, el rito de los cromos desapareció. La heroína inundó el barrio y muchos de los niños que jugaban a las chapas se convirtieron en zombis. Con las mejillas hundidas y las pupilas contraídas, a veces hasta el extremo de parecer puntas de alfiler, se escondían en los portales o en los arbustos de los parques para pincharse. Muchos cometían delitos para pagar sus dosis. No pocas chicas se prostituían. Sus padres lloraban de impotencia, incapaces de comprender lo que sucedía. Bosco probó los porros y, en alguna ocasión, esnifó cocaína, pero enseguida descubrió que no le gustaban las drogas. Prefería mantener la mente despejada y cuidar su cuerpo. Boxeaba en un gimnasio y muchos decían que podría llegar a campeón de los pesos pesados, que tenía clase y una derecha demoledora. A veces se enredaba en peleas callejeras, pero nunca abusaba de su fuerza. Solía pegarse por solidaridad con sus amigos, especialmente cuando alguno sufría la violencia de un matón. No sospechaba que una de esas reyertas desembocaría en una tragedia, cambiando radicalmente su vida.
El sacerdote sabía que las drogas no habían dejado de circular por el barrio, pero ya no se consumía heroína, sino anfetaminas y cocaína. Al cruzar la plaza donde había perdido y adquirido cromos en su niñez, vio a un grupo de jóvenes fumando en un banco. Sus ojos delataban que se habían intoxicado con alguna sustancia ilegal. Una anciana pasó a su lado con las bolsas de la compra y pisó una lata vacía de cerveza. Era una mujer diminuta. Con el pelo blanco y los ojos de color almendra, llevaba unas gafas plateadas y sus manos exhibían una constelación de manchas. Aunque caminaba a buen paso, con la vitalidad de las personas menudas, perdió el equilibrio al pisar la lata y estuvo a punto de caerse. Logró evitarlo agarrándose a un árbol, pero las bolsas se precipitaron al suelo y su contenido se dispersó por la acera. Los jóvenes no movieron un dedo. Alguno incluso esbozó una mueca de burla. El padre Bosco acudió en su ayuda. Al principio, la anciana se asustó y retrocedió un poco, pero al ver el alzacuello se tranquilizó. El sacerdote se agachó y devolvió a las bolsas todo lo que había rodado por el suelo. Después, se ofreció a acompañar a la anciana, que aceptó con una sonrisa. Mientras se alejaban, los jóvenes se rieron, pero sus carcajadas no delataban alborozo, sino malestar y rabia.
La anciana le dijo que se llamaba Pepa y le señaló el bloque donde vivía, un edificio de cinco plantas con la mayoría de las terrazas acristaladas con viejos cerramientos de aluminio.
-Vivo sola. Tenía un hijo, pero murió muy joven, cuando casi era un niño. Mi marido nunca lo superó. Al poco tiempo sufrió un ictus y se quedó en silla de ruedas. No volvió a hablar. Murió hace diez años. Ya no me queda nadie.
-¿No tiene hermanos?
-Dos hermanos, pero no mantengo contacto con ellos. Viven en otras ciudades y hace tiempo que dejaron de llamarme por teléfono. Están demasiado ocupados con sus cosas y yo solo soy un estorbo. En el barrio hay muchas personas mayores a las que nadie hace caso. La parroquia es su refugio. Cuando me encuentro mal, me siento en un banco y espero. El silencio me reconforta. No sé si Dios está entre esas paredes, pero hay algo ahí que me hace sentir mejor.
El padre Bosco y Pepa subieron tres plantas en un ascensor estrechísimo. Los pasillos y la escalera apenas tenían luz. Unos ventanucos diminutos solo dejaban pasar una claridad difusa que se apagaba al contacto con unas paredes pintadas de violeta.
-Menudo color, ¿verdad? –dijo la anciana-. Es cosa del presidente de la comunidad, un hombre muy raro que se pasa los días asomado a una ventana, fumando tabaco negro. Y eso que tiene cáncer de pulmón. Quizás escogió el violeta porque le recuerda al luto.
La casa de Pepa era pequeña y humilde, pero estaba muy limpia y cuidada. Había muchas flores y varios cuadros elaborados con punto de cruz: paisajes rurales, cestos con frutas, ramilletes de rosas, niños mirando al mar. Unas cortinas amarillas propagaban una luz dorada por el salón, creando una atmósfera cálida y optimista.
-Este es mi hijo –comentó Pepa, acercándole una fotografía-. Lo atropelló un autobús mientras huía de un matón que se ensañaba con él.
El sacerdote hizo un esfuerzo sobrehumano para no exteriorizar su estupor. Era el joven al que había pegado después de que humillara y golpeara a uno de sus mejores amigos, un chico tímido y débil. Solo pretendía hacer justicia, demostrar que no se podía maltratar a una persona vulnerable, pero su adversario, después de recibir varios puñetazos, huyó aterrorizado. El pánico lo aturdió y le impidió advertir que un autobús bajaba por la calle. El vehículo lo atropelló y lo arrastró varios metros, acabando con su vida casi en el acto. Bosco contempló la escena con espanto y, durante mucho tiempo, durmió mal, sin poder olvidar lo sucedido. No volvió a boxear ni a pelarse en la calle. Unos meses más tarde ingresó en un seminario. No fue un acto de expiación, sino una huida. Pensó que no duraría mucho en ese lugar, pero ya habían pasado cuarenta años y se sentía feliz ejerciendo su ministerio.
-Me dijeron que el chico que le pegó y provocó su atropello se hizo cura –comentó Pepa-. ¡Qué ironía! Hubo un juicio, pero el juez estimó que había sido un accidente y no un homicidio.
El padre Bosco pensó en aclararle que ese cura era él, que no había querido matar a su hijo, sino darle una lección por lo que le había hecho a un amigo, pero le pareció absurdo revelar su identidad. Sería cruel e innecesario contarle que su hijo había abusado de alguien más débil y no le proporcionaría ningún consuelo que le pidiera perdón por lo sucedido. Solo añadiría más dolor. Quizás le ayudaría a él, pues la confesión siempre produce alivio, pero no a ella, que oiría sus palabras con espanto.
Hablaron durante un par de horas. Pepa preparó un café y sacó unas galletas. El sacerdote agradeció su gesto y le contó que se encargaba de la parroquia de Algar de las Peñas, un pueblo de Guadalajara. De vez en cuando se acercaba a Madrid y visitaba su barrio. Pepa se sorprendió al escuchar que había crecido allí. Comentó que no le recordaba y le preguntó si conocía a su hijo. Bosco mintió, negando con la cabeza. Se despidieron con un abrazo.
-No le voy a pedir que me visite otra vez, pero si se anima, me dará una alegría.
Ya en el autobús, el sacerdote pensó que tal vez no volvería a su barrio, pero sabía que no era así. La nostalgia lo llevaría allí de nuevo. Quizás pasarían meses o un año, pero volvería. La nostalgia es tan poderosa que incluso nos hace añorar lo que nos hizo sufrir.